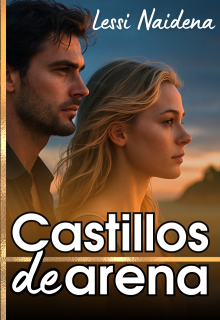Castillos de arena
21.1
La exploración de la casa fue todo un hallazgo. Además del salón principal, había tres dormitorios, una cocina y dos baños. Me invadía la sensación de que aquel lugar había sido abandonado de forma repentina. Quedaban un montón de cosas personales: maquillaje viejo y reseco, libros, revistas, ropa, vajilla... Pero el mayor tesoro fue descubrir una despensa entera llena de conservas, galletas y licor de alta gama. Según la fecha de caducidad, las galletas se habían echado a perder hacía tres años, pero, ¿acaso semejante nimiedad iba a detenernos? Nos lanzamos sobre las cajas como dos salvajes. Las latas decidimos dejarlas por el momento: después de aquel envenenamiento, la lógica nos decía que mejor calentarlas antes de probar bocado. Y como ni David ni yo teníamos el menor deseo de hacer fuego y cocinar, calmamos el hambre con galletas y snacks variados. Nuestros paladares estaban tan desacostumbrados al azúcar, la sal y las especias que por momentos se nos acalambraban las mandíbulas, pero seguimos comiendo hasta quedar plácidamente llenos.
En la cocina también dimos con un botiquín repleto de medicamentos.
—¡Perfecto! No me vendría mal un buen puñado de analgésicos —dijo David, encantado—. ¿Hay algo así?
—No lo sé... —volqué el contenido sobre la mesa—. Están todos en idioma orco. Apenas entiendo lo que dicen.
—Entonces aquí vivían rusos —frunció el ceño David. De pronto parecía asqueado de estar en esa villa que, hasta hace un minuto, nos había parecido el paraíso terrenal—. Puaj...
—Sí, da grima, pero explica muchas cosas.
—¿Como qué?
—Por qué la dejaron de un día para otro —le pasé unas pastillas de ibuprofeno—. Probablemente esta isla era propiedad de algún millonario ruso. Venía con la esposa o la amante, descansaba, y después regresaba a su pantano. Luego, a toda la plaga rusa les cayeron las sanciones. La casa y todo lo que había dentro quedó bajo la jurisdicción de Mauricio, y ahí se quedó, como cientos de otras propiedades congeladas en todo el mundo.
—Ahora sí que no pienso sentir culpa por romper una ventana.
—Y haces bien.
La casa tenía electricidad. Técnicamente, debería venir de un generador, pero no encontramos ninguno, y no teníamos fuerzas para forzar la puerta del cobertizo del patio trasero. Después de casi un mes sin electricidad, podíamos soportar una noche más.
Agarramos champú y nos fuimos al océano a pegarnos una buena ducha. Mi pelo ya ni recordaba lo que era un producto de cuidado personal, y sin embargo, incluso con ese champú anticuado, quedó voluminoso y sedoso. No creí que alguna vez llegaría a disfrutar tanto del aroma de un champú. ¿Y unas tijeras para uñas? Aunque estuvieran oxidadas, ¡daba igual! Por fin me libré de esas uñas de bruja que se me rompían cada vez que recogía leña o materiales útiles.
—Me siento persona otra vez —dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a David recién afeitado. Me hizo gracia el contraste entre la piel blanca donde antes tenía barba y su frente curtida por el sol, casi morada.
—¿Encontraste una cuchilla? —le acaricié la mejilla con la punta de los dedos.
—Sí. Todo un paquete de desechables nuevas.
—Qué pena, me gustaba la vegetación de tu cara.
—Para mañana volverá a crecer, pero al menos ya no parecerá una mata de arbustos. Por cierto, también encontré un peine.
—¿En serio?
—Y lo desinfecté con vodka —dijo, empujándome suavemente por los hombros—. Siéntate y dame la espalda.
Le hice caso.
Me quitó la toalla de la cabeza, me masajeó con cuidado las sienes, y sentí que me derretía de placer. Luego dividió el cabello en mechones y empezó a peinarme despacio. Ningún hombre había hecho algo así por mí. Era más íntimo que un beso, más tierno que el sexo. Cerré los ojos y me dejé llevar por sus manos. Ojalá aquello no se acabara nunca.
—¿Nunca pensaste en hacerte peluquero? Eres muy hábil con el pelo.
—No, jamás se me ocurrió.
—Mejor así. No quiero que otras mujeres sientan esto. Me pondría verde de celos —confesé, sorprendida de mí misma.
—Qué bonito escucharlo —dijo, terminando una trenza que me pasó por encima del hombro. Luego me besó el cuello. Sin la barba pinchando, la sensación era completamente distinta. Me giré para encontrar sus labios y perderme en ellos. Al final, no era la barba. Era él. Me encantaba besarlo fuera como fuera. El ingrediente principal del deseo era simplemente David.
Cayó la noche. Iluminábamos la habitación con un pedacito de vela. Pusimos sábanas limpias en la cama más grande de la casa, nos recostamos completamente desnudos y, a través de la ventana, contemplamos el océano. Observar las olas resultaba aún más delicioso cuando estabas envuelto en sábanas de seda y tumbado sobre un colchón suave. Incluso el sonido del mar parecía una canción de cuna...
—Estoy tan cansado que ni hablar puedo —murmuró David, bostezando—. Creo que podría dormir tres días seguidos.
—Pues duerme —me acerqué a él, le aparté el brazo y me acomodé sobre su pecho—. Ya no hace falta cuidar el fuego ni correr a buscar leña. Nos merecemos este descanso.
—Tienes razón. Que duermas bien, Anechka —me acarició la espalda.
—Dulces sueños —murmuré, ronroneando.
Cerramos los ojos y caímos dormidos al instante.