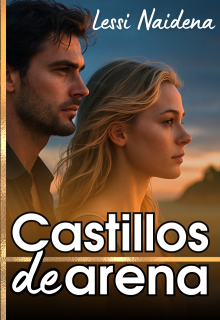Castillos de arena
24.1
Ella estaba de pie en el umbral. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y brillaban como dos diamantes — justo lo que faltaba en el anillo improvisado que le hice.
— ¿Cuánto tiempo llevas escuchando...? — logré decir, con la garganta repentinamente seca.
— Lo suficiente.
Ania bajó los escalones del porche. La sábana en la que estaba envuelta se arrastraba por la arena como la cola de un vestido de novia.
— Entonces... — tomé su mano entre las mías. — ¿De verdad aceptas?
— Sí. Lo digo con plena conciencia y en presencia de un testigo. Seré tu esposa de isla.
— Gracias.
La besé y le puse el anillo en el dedo.
— Es precioso — sonrió Ania, admirándolo a la luz de la luna.
— De la próxima lata te haré unos pendientes.
— Ay, ¡me estás malcriando! Mira que la gente va a pensar que me casé contigo por interés.
— Tú mereces todas las joyas de conserva que existen.
La abracé con fuerza. Otro momento para la colección de los más felices de mi caótica vida.
Y sí, nos casamos. ¿Cambió algo después de eso? Yo diría que sí. Como si, sin hablarlo, hubiéramos decidido jugar a ser una familia. Imaginábamos que la villa confiscada era nuestro hogar, el océano nuestro pequeño reino, y Pelirrojo, ese vecino molesto que siempre se aparecía sin invitación.
Y no importaba que fuésemos adultos. Ese juego era demasiado divertido como para querer terminarlo.
Jamás imaginé que el final llegaría tan pronto.
Todo ocurrió una mañana soleada. El clima era perfecto — ni una nube en el cielo, y una brisa fresca soplaba desde el océano. Días así eran raros en la isla; normalmente nos refugiábamos del calor abrasador hasta el mediodía. Aprovechando la ocasión, decidí organizar un picnic. Saqué dos sillas de mimbre y una mesita, y junto a la fogata que ya había convertido en zona de barbacoa, asaba filetes de un pez graso que logré pescar con mi nuevo equipo.
Ania, aburrida, empezó a construir castillos de arena y se metió tanto en el juego que ni siquiera notaba cuando le hablaba. Mordía su labio inferior mientras colocaba piedritas alrededor de su fortaleza.
Y entonces se escuchó un ruido. Al principio pensé que era un tornado o una tormenta repentina. Dejé lo que estaba haciendo y corrí hacia Ania.
— ¿Lo oyes? — pregunté, mirando alrededor.
— ¡Mira! — señaló el horizonte. — ¡Un helicóptero!
Me quedé inmóvil. Efectivamente, sobre el agua volaba un helicóptero, como un enorme cuervo negro. Las aspas producían un zumbido que retumbaba en los oídos.
— ¿Vienen por nosotros? — las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ania. — ¿Nos rescatarán? — se levantó de un salto.
— No lo sé.
El helicóptero se acercaba rápidamente. Ania empezó a saltar y a agitar los brazos, intentando llamar la atención del piloto.
— ¡Estamos aquí! — gritaba con todas sus fuerzas. — ¡Estamos vivos! ¡Sálvennos! ¡ESTAMOS AQUÍ! ¡Por favor! ¡Aquí!
El corazón se me detuvo. ¿Ya era el final? ¿Tan pronto? No estaba preparado.
Me fijé bien en el helicóptero y vi un gran adhesivo con palmeras y el nombre de una agencia de turismo. Durante un instante sentí un alivio extraño.
— No son rescatistas. Solo turistas... Seguramente están de excursión.
— ¡No importa! ¡Tenemos que dar una señal! — gritó, ronca de tanto forzar la voz. — ¡David, enciende la señal de humo! ¡Rápido!
No me moví. No pude. No quise. Me quedé de pie, mirando hacia el frente.
— ¡Están pasando! ¿POR QUÉ NO ATERRIZARON? ¿Y nosotros? — Ania cayó al suelo, desconsolada. — ¿Por qué no nos llevaron...?
— Tal vez pensaron que solo estábamos vacacionando en una isla privada. Desde arriba puede parecer que todo está bien.
— Seguro que eso pensaron — se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Sentí cómo mi corazón se partía en mil pedazos. No quería verla así, pero tampoco tuve el valor de hacer otra cosa.
— Todo está bien... — le acaricié la espalda. — Este no será el último helicóptero.
Ania se secó las lágrimas con el puño y me miró.
— ¿Por qué no encendiste la señal?
— Yo...
— ¿Por qué no hiciste nada? ¡Si hubiéramos gritado los dos, el piloto se habría dado cuenta de que algo iba mal! ¡Pero así solo parezco una loca saludando a los turistas! — se levantó y, furiosa, destruyó el castillo que había construido con tanto esmero. — Es como si lo hubieras hecho a propósito... Como si quisieras quedarte aquí.
Bajé la cabeza.
— ¿Y eso te sorprende? No tengo muchas opciones en el continente.
— ¿Y por eso firmaste la condena para los dos?
— No... yo... — extendí la mano hacia ella, pero Ania dio un paso atrás. — No me asusta ir a prisión. Me asusta perderte a ti.
Me miró con ojos llenos de decepción.
— Eres un egoísta, Márkove.
— Pero te amo...
— ¡No me amas! Porque si me amaras, querrías mi felicidad. ¿No lo ves? Esta isla es también una prisión.
Se dio la vuelta y entró en la casa. Me sentí como un completo imbécil. Tanto temía destruir nuestra felicidad que terminé haciéndolo yo mismo.
— ¡Ania! — grité tras ella. — ¡Espera...!
— No quiero verte. No me toques. Por favor.
Me quedé solo en la orilla. Ya no se oía el helicóptero. Solo el ruido del mar y los cantos de los pájaros en la selva.
Me senté junto a las ruinas de los castillos de arena, con la cabeza entre las manos, y creo que estuve así más de una hora.