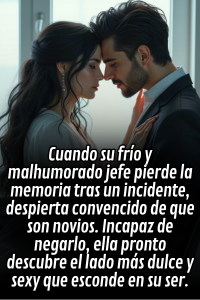Centinelas Andantes
Capítulo 6 - Don Argimiro
Unos días después, ya tenían todo listo. El lanzador múltiple había sido instalado, la cabina de la galera había sido reforzada, y las partes vitales de los caballos habían sido cubiertas. El grupo tenía ensayados los movimientos tácticos que llevarían a cabo al momento de repeler los ataques de los piratas. Se pusieron en marcha.
Antes de abandonar Río Templado, pasaron por la casa de Don Argimiro, como Penélope lo había prometido. Lo encontraron sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la fachada de su casa, con el sol en la cara. Era un anciano ciego, demacrado y andrajoso que vivía de la recolección de chatarra. Sus ojos estaban blancos cual dos bolas de nieve, y tanto la textura como el color de su piel se asemejaban a la nata superficial que se forma al hervir leche.
—Buen día, Don Argimiro. Mis amigos quisieran conversar con usted si no es mucha molestia —pronunció Penélope.
—¿Molestia?, para nada. Un viejo solitario como yo no tiene tantas visitas. Me viene bien conversar un rato.
El grupo se sentó, también en el suelo.
—Mucho gusto, mi nombre es Ivo. Tengo entendido que usted conoce a los Centinelas Andantes. Me pregunto si podría hablarme un poco de ellos.
—Pues, básicamente, son vehículos que capturan a la gente del desierto; sobre todo, a las personas que intentan llegar al oasis de Lago Abasto. —El anciano explicaba con llamativa naturalidad, como si se tratara de lo más normal del mundo.
—Mi padre me habló de ese oasis —irrumpió Filomena—. Me contó que, cuando él estudiaba en Gema Corindón, tenía que viajar por el desierto en busca del agua de Lago Abasto, pero jamás ha mencionado a los Centinelas Andantes.
—En efecto: en el pasado, los habitantes de Gema Corindón se abastecían de ese vital recurso con total tranquilidad. Pero, en estos últimos años, los Centinelas Andantes han comenzado a apresarlos. Créanme, los vi con mis propios ojos ciegos —aseguró Don Argimiro.
—¿Y para qué capturan a esa gente? —Ivo carecía del escepticismo de Filomena.
—Para esclavizarla en las minas de hierro. Resulta que dicho metal es la materia prima para fabricar los infames vehículos: sus voluminosas carrocerías, sus sistemas de tracción oruga.
Siguieron conversando por un rato, más que nada, de la supuesta apariencia y modo de actuar de los míticos monstruos metálicos. Bastaron unos pocos minutos para que los visitantes sacaran una tajante conclusión con respecto a Don Argimiro: decía la verdad o era poseedor de una ilimitada imaginación.
—¿Puedo hacerle otra consulta? —Ivo quiso aprovechar la ocasión.
—La que desees, muchacho.
—¿Usted sabe cuál fue la causa de la Magna Hecatombe?
—Sucedió hace quinientos siete años. Sin dudas, tuvieron que hacerlo. —El anciano endureció bruscamente el semblante y el tono de voz—. Como habíamos arruinado la Tierra y planeábamos conquistar otros planetas, se sintieron obligados a detener nuestro avance a través del cosmos.
—Disculpe… ¿de quiénes está hablando? —Ivo no entendía nada.
—Usaron rayos de un poder aniquilador, armas de algún lejano mundo. Una aurora azulada cubrió el cielo y anunció el apocalipsis. —El anciano efectuaba exagerados ademanes para dramatizar su relato—. En un breve lapso de tiempo, las personas y sus mascotas empezaron a desplomarse en la calle. Una vez en el suelo, los afectados convulsionaron inconscientes hasta la muerte. Algunos cayeron directamente finiquitados.
—¿Cómo dice? —Ivo frunció el ceño.
—Por lo súbito del evento, las instituciones gubernamentales no alcanzaron a reaccionar. Ninguna nación, por más avanzada que fuera, tuvo oportunidad de tomar medidas que contrarrestaran los efectos de los devastadores rayos. —Don Argimiro se expresaba con enfáticos movimientos corporales y con la mirada clavada en el infinito—. Así me lo dijo El Escultor.
—¿Y por qué la región que nos alberga corrió con mejor suerte? —Ivo le seguía la corriente.
—Pues, al momento del ataque, el escudo natural terrestre no presentaba el mismo grosor en cada punto de su extensión.
—¿Se refiere a la capa de ozono? —preguntó Filomena.
—Sí, eso, la capa de ozono. Durante la Magna Hecatombe, la porción de la capa de ozono sobre nuestra región se encontraba tan saludable, y por lo tanto impenetrable para los rayos, como la porción que cubría los impolutos océanos. Esto se debía a que, mucho antes del cataclismo, unos cuantos visionarios decidieron vallar un vasto territorio alejado de las típicas megaciudades industrializadas, de esas que abundaban en el planeta.
—¡Viva la Franja Habitable! —vitoreó Bruno.
—Sí, aunque es muy probable que ese no fuera su nombre original —opinó el anciano—. Es más, quizá los poblados tampoco se llamaban como ahora, ni estaban emplazados exactamente en el mismo sitio. Lo que sí es seguro es que dentro de la valla se adoptaban medidas ambientalistas, como el uso de energías limpias y la prohibición de fábricas contaminantes.
—Al fin y al cabo, nuestra región sí obtuvo inmunidad como premio a la responsabilidad y el compromiso, tal cual cuenta la leyenda de la maldición —dedujo el granjero.
—No hubo tal maldición —replicó el hombre ciego—, sino una agresión provocada por fuerzas externas. Pero sí, se podría decir que nuestra región obtuvo inmunidad por la responsabilidad y el compromiso. De todos modos, una inmunidad parcial.