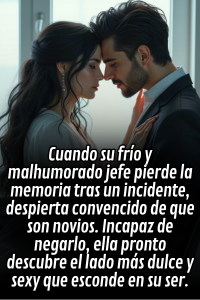Centinelas Andantes
Capítulo 15 - El foso
Viajaban por un sendero considerablemente angosto, delimitado por las empinadas laderas líticas. Si bien este camino no estaba pavimentado, se encontraba visualmente bien definido y señalizado.
Ya de noche y con un gran tramo recorrido, surgió un inconveniente:
—¡Vaya!, me cuesta respirar —comentó Bruno, que buscaba aire a través de la abertura trasera de la galera.
—¿Sientes náuseas?, ¿mareos? —le preguntó Filomena.
—Sí, y me duele la cabeza —respondió con evidente nerviosismo el niño.
—Presentas claros síntomas de apunamiento —informó la médica.
La mujer detuvo el carruaje y, alumbrada por la cálida luz de la lucerna, abrió el baúl de las medicinas. Cuando encontró la poción requerida, le pidió a Bruno que la siguiera hacia afuera. El enfermo obedeció: se bajó de la galera y caminó junto a la médica.
—Bebe —dijo Filomena.
—¡Qué sabor asqueroso! —rezongó el niño tras ingerir una copiosa cucharada del misterioso líquido.
—Es feo, como la mayoría de mis brebajes, pero te ayudará a recomponerte.
Bruno se sentó en el suelo. Al cabo de unos momentos de ventilación al aire libre, se puso de pie y manifestó:
—Vamos. Ya me siento mejor.
Con ambos viajeros nuevamente dentro de la galera, Ivo le consultó a la médica:
—¿No deberíamos beber todos de esa poción?
—No, a menos que presentemos síntomas —contestó Filomena—. El apunamiento o mal agudo de montaña se da por una adaptación deficiente a la disminución de oxígeno en el aire, concentración que decrece conforme se va ganando altitud. Supongo que, como Bruno es tan joven, su sistema nervioso no está lo suficientemente desarrollado para adaptarse a tiempo. Hay que considerar que, si bien avanzamos lento, el camino es muy empinado.
—Sea como sea, me siento genial —comentó el niño—. Esa pócima dio en el clavo.
—Me alegro —repuso Filomena—, aunque debo confesar que el fármaco no fue elaborado específicamente para tratar el apunamiento. Como sabrás, no hay montañas en Villa Vendaval. Te administré Cupana, un tónico a base de guaraná que supuse podría calmar tu malestar. Evidentemente, acerté.
Horas más tarde, la conductora se topó con el final del camino cordillerano. Apenas llegaron al desierto, todos se bajaron de la galera. Filomena se dispuso a suministrarles agua a los caballos, y el resto se dedicó a armar la tienda de campaña, misma que quedó ubicada al pie de la última montaña. Encendieron una fogata e hirvieron arroz, el cual sirvió de guarnición para acompañar el jamón crudo de la cena.
—Pareciera que el cielo es más brillante aquí —comentó Ivo mientras observaba la luna y las estrellas.
—O, tal vez, nunca nos detenemos a apreciar el firmamento —acotó Penélope.
—Tienes razón, amiga —repuso Filomena—. Deberíamos disfrutar un poco más de las pequeñas cosas.
Los amigos entablaron una profunda charla de reflexiones existenciales en torno a la fogata, hasta que los párpados cargados de cansancio los obligaron a meterse en la tienda de campaña para dormir. Bruno aún estaba bajo los efectos estimulantes de la Cupana y carecía de sueño, por lo que se quedó jugando con el gato. Finalmente, ambos sucumbieron.
Al mediodía, la luz del sol veraniego traspasaba la lona de la carpa e imposibilitaba la continuidad del descanso. El grupo se levantó y dio un recorrido por las inmediaciones con intención de conocer el paisaje, aunque no había mucho más que una monótona sequía. A simple vista, todo rastro de vida se reducía a algunos matorrales xerófilos dispersados por el terreno, los cuales habían evolucionado para sobrevivir a la escasez de agua. Cabe señalar que no se trataba de un desierto de arena y médanos, sino de tierras yermas.
—El sol está muy fuerte —comentó Filomena—. Será mejor que hagamos tiempo hasta la noche para volver a partir.
—¡Vaya aburrimiento nos pegaremos! —dijo Bruno.
—Lo sé —reconoció la médica—, pero, si partiéramos ahora, los caballos podrían sufrir un golpe de calor. Además, creo que nosotros tampoco la pasaríamos muy bien dentro de la capota.
Los viajeros padecieron largas horas de agobiante temperatura entre un aburrimiento desgastante. Llegada la noche, desarmaron la carpa, cargaron todo en el coche y volvieron a salir. Siguieron por el camino que continuaba desde el escobio, camino que, según el mapa, conectaba directamente con Malas Tierras. Esta ruta, al igual que todas las rutas que comunicaban los asentamientos del desierto, sí estaba pavimentada. El motivo era asegurar la orientación, puesto que la monotonía del terreno no colaboraba.
Los caminos tenían un estilo similar a la calzada romana en su versión más económica. Aunque carecían de un acabado lujoso, cumplían con su cometido. Medían algo más de cuatro metros de ancho y contaban con varias capas de distintos materiales, que en su conjunto brindaban durabilidad y un rodar agradable.
Tras una prolongada marcha, la conductora alcanzó a divisar un voluminoso terraplén al frente. Antes de llegar al mencionado montículo de tierra, los caballos frenaron de golpe y se negaron a continuar. Los tripulantes se bajaron y descolgaron el candil externo para inspeccionar desde cerca. Se enteraron de que la ruta se hallaba cortada por una ancha, larga y profunda zanja, imposible de atravesar en carruaje.