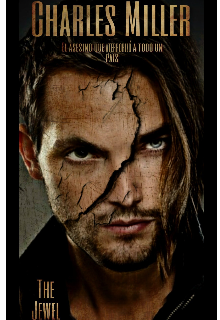Charles Miller
IV

Shavanna tenía miedo a volar. Ella no quería admitirlo, pero yo estaba convencido de que tomaba tranquilizantes cada vez que ponía los pies en un avión. Además, siempre escogía el asiento interno, junto a la ventanilla, para utilizarla de almohada. Porque sí, se las pasaba todo el viaje durmiendo.
No sé si era el hecho de que ella durmiera, o estar tan lejos del mundo cotidiano, pero lo cierto es que cuando iba en avión mi mente se expandía. En ocasiones eran párrafos sin sentido, como barcos perdidos en el mar que no llegaban a ningún puerto, pero en aquel primer viaje hacia la vida de Charles, mientras Shavanna ronroneaba, yo escribí la primera carta. No la completé hasta la vuelta y no estuve seguro de enviarla hasta días después, pero fue allí, entre nubes, donde nació nuestro primer contacto.
Bartomville era un lugar maravilloso, de verdad, repleto de senderos que eran decorados con diferentes matices verdes y unas pinceladas de tonalidades marrones. Había riachuelos que se cruzaban por puentes de madera con pasamanos de piedra. Se respiraba pureza y se escuchaba la armonía de pájaros cantarines a contrapunto con el silbido de los grillos.
De no haber sido por el trabajo, quizás me hubiera permitido deleitarme un rato más con aquel expendido entorno que me rodeaba, pero era el momento de proseguir con lo que había venido a hacer, encontrar y contar.
Estaba delante de la casa y la verdad es que me costaba imaginar cómo podía haber sucedido en aquella granja blanca que emanaba paz, semejante tragedia.
Un meticuloso jardín de amapolas, orquídeas y margaritas protagonizaba la entrada. No era un aficionado a las flores, pero debía admitir que la belleza había nacido en aquel espacio: a mi esposa le hubiera encantado ver ese lugar.
Dos niños que parecían gemelos, pero que tenían una evidente diferencia de edad, pasaron corriendo por delante y no repararon en mi presencia. Me pareció bastante extraño, no todos los días un hombre como yo pisa tierras obreras como aquellas, pero los niños, niños son, con su ignorancia y esas cosas.
Caminé hasta los cuatro peldaños que subían hasta la puerta y me encontré con un gato. No me malinterpreten, me gustan los animales, pero si están lejos, mucho mejor.
Esos bichos tienen mucho pelo, pelo que se pega a la ropa y que me causa demasiada repulsión. Motivo por el que nunca acepté un perro en casa, pese a que Emma llevaba pidiéndolo desde que comenzó a hablar.
Llamé al timbre y me giré ligeramente para mirar atrás: los dos niños, jadeantes y con las mejillas sonrojadas, habían clavado la mirada en mi persona. Normal, teniendo en cuenta que estaba llamando a la puerta de su casa.
Cuando escuché la cerradura, volví a la posición inicial y erguí la espalda. Una señora, que ocultaba sobrepeso en un vestido holgado de colores chillones y con más flores que el jardín de atrás, me miró hito a hito sorprendida. Esperaba esa reacción, iba trajeado y sobra decir que tenía buena percha, mi aspecto debía ser una colisión con lo que estaba acostumbrada a ver: hombres sudorosos, con vientres abultados y prendas cubiertas de fango.
Dejé que viera mis dientes en una sonrisa que se elevaba un poco más hacia la derecha y alcé las cejas para mostrar una expresión simpática. Aunque, lo cierto es que no hacía falta, con solo mirarme debía estar conquistada.
—Buenos días, señora... —hice un gesto con la mano para que se presentará.
—Gloria, Gloria Smith —dijo con cierta desconfianza.
—Gloria, precioso nombre, sus padres debían tener muy buen gusto. —La mujer sonrió remarcando las arrugas que se ceñían a los ojos.
—Me llamo Logan Clifford y vengo desde Nueva York. Trabajo para el periódico New York Times y me gustaría dialogar con usted sobre los sucesos que tuvieron lugar en su domicilio, el catorce de mayo de mil novecientos veinticinco.
—Una lástima... —Su rostro oscureció—. Era muy joven, una niña, pero recuerdo el escándalo que se formó en el pueblo al día siguiente de encontrar los cuerpos y la confusión que hubo después. —Hizo una breve pausa para apartarse del umbral y realizar un gesto que me invitaba a acceder—. ¿Quiere pasar?
—Claro.
Entré en el recibidor, que me mostraba todo un mosaico de fotografías familiares; dónde aparecían los niños en instantáneas con calidad actual, acompañados de un matrimonio joven y, en algunas más viejas, la anciana con el esposo, cuando todavía la juventud resplandecía en sus rostros.
El corredor hasta el salón era estrecho, carente de puertas, y a mano derecha había una escalera que subía a los pisos de arriba. Me hubiera gustado ver la habitación de Charles, pero no era el momento.
Tomé asiento en uno de los sillones individuales de cuero que rodeaban una mesa de vidrio enmarcada en patas y bordes de madera.
—¿Quiere un café, agua, té...? —preguntó la anciana con hospitalidad y una sonrisa dibujada en la expresión.
Alcé el mentón, porque ella seguía en pie, y le devolví el gesto sonriente.
—Un café sería genial.
La cocina estaba a la izquierda y era dividida únicamente por un amplio umbral, por tanto, cuando la mujer se dirigió a ese espacio del domicilio pude seguirla con la mirada, además, la conversación no concluyó durante el ínterin de tiempo en el que estuvo preparando café.
—¡No puedo creer que venga usted del New York Times! —decía mientras ponía el agua a hervir en la cafetera—. Mi marido ha comprado el periódico desde... ¡Creo que desde antes de conocernos! ¡Llevamos más de cuarenta años casados!
Se giró para mirarme con la emoción palpitando en sus ojos.
—Tiene muchos ejemplares guardados, ¿le gustaría verlos? —ofreció. Evidentemente, no. ¿Quién quiere leer un montón de artículos viejos? No he viajado hasta aquí para ver periódicos con una anciana. Debía ser cortés y amable, aunque tuviera que mitigar mis ganas de soltar un comentario sarcástico.