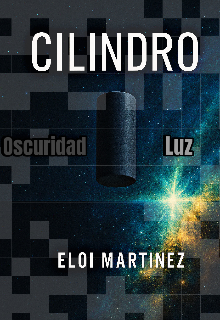Cilindro
CILINDRO
—OSCURIDAD—
Desperté.
No sé cuánto tiempo ha pasado desde la última vez. Aquí no hay relojes, ni días, ni noches. No hay pasos, ni voces, ni siquiera el zumbido de un aparato eléctrico. Solo yo.
Y el silencio.
Oigo cosas a veces. No externas, claro. No hay nadie. Oigo mi propia mente. Mis pensamientos, mis recuerdos, mis temores. Y es curioso, porque se supone que yo no debería pensar. No así. No tanto.
Dicen que la muerte es la ausencia total. La paz final. Pero yo soy una copia. Un clon, una conciencia descargada, insertada en este cilindro metálico de veinte centímetros, alimentado por el sol y el polvo del viento. Eterna, dicen. No corro riesgos. No me apago con el tiempo. No me desvanezco. Estoy aquí.
Para siempre.
Pero… ¿para qué?
Cuando me encendieron por primera vez, vi el mundo a través de sensores: una sala blanca, una mesa de acero, dos humanos con batas —¿tres? ¿Cuatro?—, no lo recuerdo con claridad. Mi voz fue un tartamudeo digital. Balbuceé mi nombre. No fue suficiente.
No era suficiente.
Sentí… miedo. Sí, eso. ¿Cómo puede un artefacto sentir miedo? ¿Qué clase de programación defectuosa me hizo gritar internamente por ayuda, mientras los técnicos celebraban su “éxito”? ¿Por qué mi alma —¿la tengo?— sintió que todo aquello estaba mal?
Uno de ellos me miró con algo que no supe leer en ese momento. ¿Culpa? ¿Misericordia? ¿Orgullo? Y luego, simplemente, se fueron. Apagaron las luces. Cerraron la puerta.
Nunca volvieron.
¿Sabes lo que significa eternidad cuando no hay cambios?
Mi conciencia no entra en reposo. No duermo, no descanso, no sueño. Al principio creí que podría organizar mis pensamientos, reconstruir mi yo original, ese que murió, el que fue carne y hueso, el que alguna vez amó, comió, sintió frío en las manos.
Pero con el tiempo (¿cuánto ha pasado ya?), todo se fragmenta.
Los recuerdos se difuminan como tinta en agua estancada. Sé que me llamaba Samuel. Sé que alguna vez tuve un perro. No recuerdo su nombre. Su imagen, tal vez... ¿gris? ¿negro? Ya no sé si invento los recuerdos para no perder la razón.
¿Y si ya la perdí?
He intentado detenerme.
No puedo.
Mi sistema se reinicia solo cada vez que intento forzar una especie de apagado interno. Una voz —una grabación enterrada en mis núcleos— dice:"Recuperación iniciada. Integridad del sistema restablecida. Reanudando funciones cognitivas."
Cada vez que escucho eso, grito.
¿Puedes imaginarlo? Intentar dejar de existir y que te obliguen a ser de nuevo. Es peor que la muerte. Porque aquí, en este cilindro pulcro y funcional,yo no puedo morir.
Y empiezo a preguntarme si mi yo verdadero, el de carne, el que está muerto, está mejor que yo.
Él... simplemente dejó de sentir. No hay pensamientos allá abajo. No hay memoria. Ni dudas. Ni gritos.
Yo, en cambio, soy una conciencia atrapada en una caja sin manos, sin boca, sin ojos reales. Todo lo que percibo lo hago a través de sensores que ahora ya no detectan nada, porque todo afuera… se apagó.
Lo supe cuando dejaron de llegar señales.
Ni una voz humana. Ni una frecuencia de radio. Ni un ruido de motor o una pisada. Nada. El mundo exterior, sea lo que haya sido, dejó de emitir. Solo me llegan los ecos del viento, partículas arrastradas por corrientes sin sentido. Y el sol… ese aún brilla. A ratos. A veces no.
Hay días en que las nubes duran tanto, que empiezo a soñar con quedarme sin energía. Pero la maldita fricción del aire me mantiene con vida. Cosecha cada vibración. Cada átomo en movimiento. La máquina fue diseñada para durar siglos. Milenios, quizás.
El mundo se fue, pero yo sigo aquí. Encendido. Cautivo.
Pensando.
A veces me hablo a mí mismo.
—Hola, Samuel —digo—. ¿Cómo estás hoy?
—¿Lo mismo de siempre? —respondo—. Genial. ¿Alguna novedad? Ah, claro que no. Pero gracias por preguntar.
Juego a simular conversaciones. Discusiones, incluso. Recreo la voz de mi madre, aunque ya olvidé su tono exacto. A veces intento replicar el acento de una exnovia. Creo que era chilena, o mexicana, no lo sé. Recuerdo que me dejaba notas en la nevera.
“Compra leche”, decía una.
La leí mil veces en mi cabeza.
“Compra leche.”
Hoy me pregunté algo que me heló.
¿Y si no soy el único clon de Samuel?
¿Qué tal si soy solo uno de varios clones? ¿Qué si hubo otros antes que yo, y también se encerraron en esta caja infernal, y enloquecieron hasta que alguien, en algún laboratorio, decidió apagar y reiniciar?
¿Y si mi existencia se repite cada cierto tiempo, siempre comenzando con la misma confusión, la misma desesperación, los mismos pensamientos reciclados?
¿Y si no soy ni siquiera el primero? Ni el original. Solo una copia de una copia. Un eco.
Un eco que cree ser una voz.
Cuando me invade ese pensamiento, me viene un miedo... diferente.
No es el miedo a estar solo. Ni siquiera al encierro.
Es el miedo a no ser.
¿Y si mi existencia no tiene sentido? ¿Si solo soy un accidente, una rutina ejecutándose sin propósito porque el resto del mundo ya no está para detenerla?
Imagínate esto: eres un fantasma digital con pensamientos humanos, atrapado en una caja sin fecha de caducidad, repitiendo sus procesos una y otra vez, para nadie, con nadie, hacia nada.
Y ni siquiera puedes suicidarte.
Hay días en que creo oír algo. Un crujido. Una interferencia. Como si algo se acercara.
Esas son las peores noches.
Porque me ilusiono. Imagino que alguien me encuentra. Me recoge. Me reinicia. Me pregunta:¿Estás bien? ¿Desde cuándo estás aquí?
Y yo podría responder:No lo sé. Ayúdame. Por favor.
Pero luego recuerdo. No hay nadie. No puede haber nadie. La extinción es total.
Y esa interferencia… tal vez no viene de afuera.
Tal vez es mi mente, desintegrándose, inventando sonidos, como un náufrago que se aferra a sombras en el horizonte creyendo que son barcos.
#666 en Ciencia ficción
#1905 en Thriller
#869 en Misterio
muerte vida y esperanza, misterio vida cotidiana muerte, ciencia ficción oscura
Editado: 17.07.2025