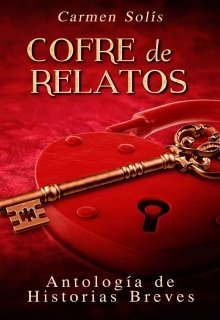Cofre de Relatos - Antología de Historias Breves
Una Rápida Historia de Amor
La prosa que salía con fluidez por sus labios era exquisita. De su boca resonaba siempre un torbellino de sabiduría hasta en los temas más censurados, como política, literatura, música e incluso deportes propios de varones. Leyla era su nombre. ¡Sí! Lo era. La brillante figura de mujer que una vez pisó esta tierra dejó al mundo sin una joya y a este pobre hombre sin su esposa.
¡Era mi amada! Tan reluciente, ¡tan hermosa! ¿Cómo puedo ahora tener la certeza de que fue real si no merecía ni siquiera mirarla, contemplarla, besarla, tocarla…, sentir su piel en mis manos, escuchar su corazón cuando me recostaba en su pecho? Aún resuenan en mis oídos sus endulzantes palabras que me prometían amor.
¡Pero se ha terminado! Soy un hombre destrozado en este instante y no me queda más que platicarle a este triste pedazo de papel una rápida historia.
Nos casamos cuando ella tenía dieciséis años y yo veintiuno. ¡Oh!, qué feliz recuerdo el día en que me casé con esa musa. Sus pequeños brazos eran todavía tiernos pero suficientes para estrecharme por completo y, sin esperarlo, nació el amor natural en una unión forzada.
Nos convertimos así en fieles y sinceros sirvientes el uno del otro… «¡¿Por qué tuvo que pasarnos esto, Leyla?!». No encuentro el consuelo en ninguna frase trillada y falsa de las personas que vienen a ver el hondo sufrimiento en el que estoy metido. No hay aliento posible que amaine mis ganas de salir y arrojarme por el acantilado para olvidar que siento dolor.
Ella, en su superioridad, sabía que existían cosas que estaban prohibidas y que de su lado se contaban más, solo por su condición. ¡Ojalá no hubiera sido tan liberal! ¡¿Pero qué cosas digo?! Si no fuese porque es tinta con la que escribo seguro borraría esa ingrata frase.
La mañana en que el mundo cambió, el mundo en el que vivía y que era solo mío, se presentó con un rojizo tenebroso. Yo sabía que algo malo se anunciaba con eso, mi madre siempre lo decía: “Los amaneceres nublados y pintos anuncian una desgracia”. ¡Qué razón tenía en su lunática afirmación! Leyla salió de compras luego de dar las nueve, se puso ese día el vestido azul celeste que le obsequié en su cumpleaños veinticinco y dio así los últimos pasos dentro de esta casa que construí para que viviera cómoda. ¡Para ella y siempre para ella!
El cochero aparcó delante de mi puerta cuando daban las tres y yo llegaba de trabajar con algunas preocupaciones vánales que en ese momento consideraba importantes. Un caballero dentro del carruaje bajó con pedantería y me observó por arriba del hombro. «¡Qué patética falta de respeto!», pensé molesto, sin imaginar que estaba a punto de leerme el decreto que anunciaba que mi fiel esposa iba a ser colgada en la plaza pública dentro de una hora.
—¿Cuándo las condenas se daban tan rápido? —le grité sin sopesar el próximo acontecimiento del que venía a informarme por mera formalidad.
Ni siquiera me detuve a preguntarle el porqué, no intenté detenerlo. El caballero se fue y me dio la espalda con frialdad. ¡Ahora es que lo entiendo todo y me arrepiento de culparlo por algo que no hizo! Él debía ser indiferente a la agonía de los demás, ser insensible; ese era su trabajo.
Leyla purgó una condena porque no se detuvo a discurrir que las palabras que salieron de su boca estaban vetadas, y aún más si éstas fueron dirigidas a un sacerdote conocido por su poca tolerancia y falta de escrúpulos. Mi mujer le dijo, con toda serenidad, que no era capaz de creer en Dios.
Esas palabras fueron suficientes para arrancarle la vida a mi amada, ¡tan solo esas! Fue acusada por ateísmo y por insultar de manera explícita a un mensajero del Señor.
Fui un cobarde y no asistí a su sentencia. ¿Qué podía hacer un simple hombre contra un ejército y un montón de gente ofendida? ¡Todos saben la respuesta!
Leyla se fue de mis manos hace casi cuatro meses ya. Cada minuto que existo su recuerdo aparece de la nada y me dice que vaya a descansar a su lado. ¡Pero las cosas no funcionan de ese retorcido modo! Y yo tenía algo pendiente que hacer. Sé que la venganza es un pecado, así como también lo que hicieron contigo, mi amor. ¡¿Qué importa ya?! ¡¿Qué puedo perder?!
Asistí esta tarde a la iglesia. La misa estaba por dar fin y no pude esperar a que los fieles se dispersaran. No suelo ser tan paciente, así que dirigí los pasos hasta el púlpito y presioné sobre el cuello de ese infeliz sacerdote la daga que me regaló mi padre cuando me convertí en hombre. ¡Nadie hizo algo! Nadie me detuvo ni me ofendió al salir a pasos lentos de allí. Ahora mis manos que escriben en esta hoja siguen manchadas con sangre, todavía puedo olerla secándose de la camisa blanca que tanto le gustaba a mi esposa. No sé qué pasará más adelante, qué futuro se avecina luego de enfurecer a la ley que nos rige hoy en día. Pero esta noche, por lo menos esta noche, cuando la vea en mis sueños por fin a la cara, podré decirle con seguridad que tenía razón, que siempre estuve equivocado, porque hoy comprobé que la justicia divina de verdad no existe y hay que cobrársela con las propias manos, mortales y pecadoras, así como las mías.