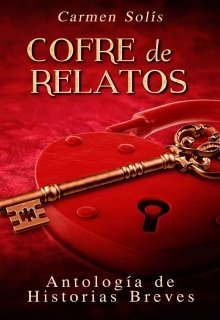Cofre de Relatos - Antología de Historias Breves
El Peor Enemigo de Jennifer
Jennifer tuvo en su corta vida solo a un enemigo. Ahora, después de tanto tiempo, se debatía entre la vida y la muerte sobre una cama de cedro gracias a ese terrible desleal y traidor.
Y es que no se puede ir por la vida creyendo en ingratos; Jennifer no lo sabía porque solo tenía quince años.
Todo comenzó cuando apenas cumplía los diez. Lo conoció una tarde en la recámara de su madre. ¡Estaba ahí!, misterioso y solitario sin proferir una sola palabra, la miraba directo, y con tremenda sensualidad la invitó a pasar y acercarse. Las tentaciones muchas veces suelen ser aniquilantes y Jennifer ese día se puso una soga en la garganta por mero gusto al decidir caer en sus redes. Resolvió que quería equivocarse por primera vez.
Día a día el contrincante la llamaba al mismo lugar, siempre pedante y altivo, siempre arrasador con sus dolorosas verdades que hundían a Jennifer en una callada desesperación.
Los años pasaron lentos, justo como transcurren los peores tormentos. La soga en su cuello se apretaba tan despacio que no hubo quien lo advirtiera; tan sola que nadie lo descubrió a tiempo.
Jennifer comenzaba a asfixiarse. Su mente decía: "Él te llama", mientras su cuerpo repetía un: "No puedo más". Y como casi siempre hacemos los humanos, ella obedeció al menos sabio.
Una visita tras otra daba como resultado a una amenaza que se reafirmaba. La pregunta que surge de pronto es: ¿por qué su madre jamás notó que su inquilino la destruía? ¿Por qué jamás lo vio? Quizá se debió a todos los viajes de abandono que hacían que Jennifer se sintiera un objeto viejo y arrumbado, lleno de polvo y termitas puesto en la oscuridad. Era probable que por eso ella comenzó a citarse ahí con más frecuencia hasta el punto de caer en la obsesión.
Una cálida mañana, luego de que la joven intentara pararlo, la sombra de la seducción doblegó su destruida voluntad y la convirtió en una presa obediente, sin saber que cada vez que abría esa puerta dejaba tras de sí un puñado de horas vivientes, un charco de emociones, un sinfín de oportunidades, un montón de alegrías.
Ese cumpleaños desdeñado, con un pastel que nadie comió, y un salón que presumía un enorme y rosado "15" sobre la puerta decorada. Jennifer no apagó las velas aquel día, ni tampoco bailó el vals que ensayó sin energías por más de un mes con sus galantes cadetes; no lució el delicado vestido azul celeste adquirido en una fina tienda. No, ese día no brindó, no sonrió, no lloró...
Los ensayos de la fiesta eran agotadores y la soga apretaba muy fuerte. Tanto, que Jennifer cayó desmayada frente a su atacante sin que éste sintiera remordimiento alguno.
Los médicos decían a una madre horrorizada: "Es tan joven". Las enfermeras susurraban entre ellas: "Triste lo de la muchacha", mientras una inmóvil niña apenas respiraba.
Las semanas pasaron sin cambios hasta que un médico en turno exclamó con bostezo e indiferencia: "Puede llevársela a casa, no hay más que podamos hacer".
Jennifer aguardaba entre la brecha de la muerte y la salvación, aquella de la que solo los privilegiados logran salvarse, y en la que muchos terminan cayendo al rendirse. Un respirador, cables y tubos avisaban que la cuerda seguía oprimiendo tan fuerte como ella permitió que lo hiciera.
Los bip del dispositivo que monitoreaba su vida tambaleaban cada segundo y amenazaban con fallar. Su madre indicó el cambio de residencia.
“Una gran cama exportada es mejor que una colchoneta con sangre seca”, repetía a sus empleados de la casa.
Jennifer podía intentar sobrevivir en casa, pero el enemigo se encontraba aún ahí, de pie y en silencio como casi siempre. Tan cerca de ella que todavía en la inconciencia le hacía daño.
Un corazón débil y dos ojos cerrados fueron el resultado, pero ¿quién era el enemigo de Jennifer? Bueno, un espejo no siempre es un espejo y un enemigo incluso puede ser uno mismo.