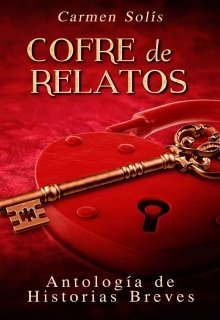Cofre de Relatos - Antología de Historias Breves
Desobediencia
Las tardes en la huerta me parecían infinitas. Pasaba horas jugando con palos, lodo y hojas caídas de los altos árboles de mango.
Mi abuela solía decir que debía entrar a la casa antes de las ocho, o, de lo contrario, los traviesos duendes podían llevarme.
Por muchas tardes obedecí al pie de la letra aquella indicación. Pero, luego de unos años, decidí revelarme, cansada de la restricción. Quería comprobar si en verdad existían esos dichosos duendes que tanto miedo provocaban hasta en los vecinos.
Pasé los ciruelos secos y bajé hasta el río. Olía mal por lo contaminado que ya estaba.
Un escalofrío, o quizá mi mero instinto de supervivencia me dijo que regresara. Opté por ignorarlo.
Si esos pequeños duendes existían, ¿qué tan grandes podían ser como para vencerme?
Seguí bajando y di la vuelta al llegar al borde.
El aire intenso hizo que la maleza se removiera. El sonido de los grillos se incrementó. De pronto, la oscuridad sobrevino. ¡Ya estaba! Me encontraba sola y a medio camino, encima un buen regaño me esperaba en casa.
Enseguida pensé que mejor ya no quería saber.
Fueron las inconfundibles pisaditas detrás las que me convencieron de que esa sería la última vez que desobedecía a mi abuela.