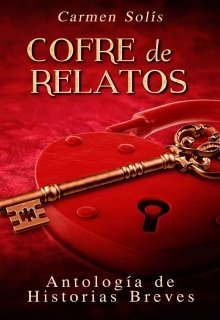Cofre de Relatos - Antología de Historias Breves
Sin conexión
“Sin conexión”, decía su celular. Fue rapidito a revisar la computadora. El resultado era el mismo.
—¡Maldito Telmex! —se quejó—. ¿Y ahora qué chingados hago?
Dolores creyó que su madre andaba merodeando por ahí, tal vez en la cocina o afuera en el lavadero, pero después de recorrer la casa se dio cuenta de que no, no se encontraba allí. Luego de hacer memoria, recordó que ella le dijo, toda apurada y con una bolsa grande en las manos, que iría al mercado.
—¡Con lo que se tarda! —volvió a lamentarse tremenda mala suerte.
Dolores, o lolita, como le decían los de la colonia y sus tías más dulzonas, acababa de regresar de la preparatoria y ya le urgía conectarse para revisar las publicaciones del insta y el wasap, donde comentaba los mejores chismes de la escuela con sus compañeras. La gorda de Patricia le caía mal, pero igual ahí andaba metida porque en las fotos siempre se quitaba la panza.
Afuera el sol brillaba intenso, apenas iban a dar las dos de la tarde. Solía comer hasta las cinco o seis, solo hasta que su mami le gritoneaba con voz ronca: “Órale, cabrona, vente a tragar que aquí no tienes criada”.
Dolores decidió que, al estar sin poder publicar la última fotografía que se tomó y en la que editó con gran esmero las cuarteaduras de la pared, era buena idea ir a la tienda para hacerse de unas cuentas chucherías. Agarró su monedero donde sabía que tenía algunas monedas y abrió la puerta.
Caminó a pasos arrastrados por la calle empedrada. Se sentía incomunicada y aburrida. “¿Qué estarán comentando en mi publicación de anoche?”, se preguntó. En esa imagen usó uno de los nuevos halagadores filtros de la aplicación. Estar sin conocer los resultados la irritaba.
No había avanzado ni una cuadra cuando empezaron los piropos de los vendedores ambulantes y de los chamacos en las esquinas.
—¡Oye, güerita, qué chula eres! —le gritó el señor de los elotes.
Lola solo sonrió nerviosa y siguió su camino.
Cuando llegaba de la escuela se bajaba a dos casas de la suya y al día siguiente se repetía la rutina. Y así, y así, por largo tiempo.
Al doblar la esquina se topó con don Chuy, su vecino desde hace años. Regaba animado sus plantas.
—¿Y ese milagro, Lolita? ¿cómo estás? —le preguntó sonriente el anciano.
Pero Lola se quedó con la mente en blanco.
—¡Ay, discúlpeme, don Chuy, tengo prisa! Está bien bonita su maceta —respondió con una sonrisa fingida.
“No la recordaba tan larga”, pensó sobre la distancia de la tienda a su casa.
¡Por fin Lola llegó! Entró al negocio con paso firme, aunque por dentro se sentía como una desconocida.
—¡Buenos días, jovencita! ¿En qué le puedo ayudar?, preguntó con tono cordial el tendero: un señor con bigote.
Lola no lograba acordarse de su nombre a pesar de conocerlo de años, y prefirió solo hacerle una seña con la mano, después se escabulló hasta las papitas y sacó una coca del refrigerador.
—Son cuarenta pesos —le dijo el tendero sin usar calculadora.
—Cuéntele bien —pidió Lola con tremenda cara de sorpresa ante el total de su compra.
—Son cuarenta pesos —volvió a repetir el hombre, ofendido.
De su bolsita floreada, Dolores sacó las monedas. Apenas y logró juntar la suma.
“¿Desde cuándo las papitas ya no valen ocho pesos?”, se cuestionó incapaz de aceptar tal cantidad por una bolsita con más aire que papitas.
De regreso a casa encontró a su madre en la cocina. La alivió saber que pronto estaría la comida. Sin querer, de reojo se dio cuenta de que su madre lloraba y no estaba picando cebollas.
Prefirió no preguntarle por qué, tal vez ya lo sabía. Desde que su padre se fue con la vecina Sandy, la culona, su madre no hablaba tanto como antes.
Dolores volvió a la sala y respiró aliviada cuando vio que por fin el módem tenía los tres foquitos prendidos. Entusiasmada sacó su teléfono y sentó en el sillón para volver a conectarse.