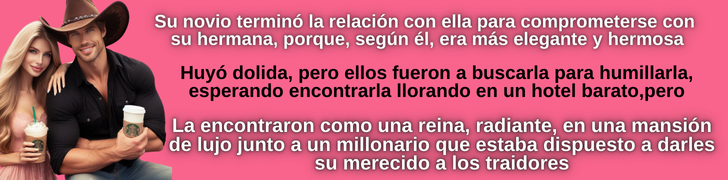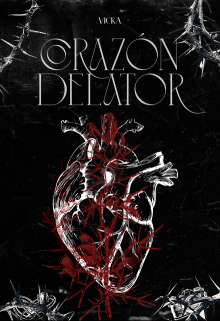Corazón Delator
1 LUNA:
Café Goldvet -– Berlín
Aquella tarde, finales de agosto, cuando el otoño comenzaba a marcar paso en las profundas calles de Berlín, empanizadas por las hojas que se desprendían de árboles que observaban el panorama, como cualquiera desearía: desde arriba. Caminé sin rumbo llevando un par de monedas en los bolsillos, con la intrínseca necedad que me empujaba a no tener que volver a casa nunca más. En algún punto de mi recorrido, cabizbajo observé sin emoción como las hojas comenzaban a trazar un tapiz dorado en el suelo, abrumado por insignificante detalle, una creciente sensación en mi pecho me alentó a tomar una decisión que no podría, nunca, caracterizar más a un adulto, que a un niño.
Planté mi pie en el suelo, y sentí aquel acto como una rebeldía. Caminé sobre las hojas, y soñé con los ojos abiertos, aquel camino me llevaría a un lugar mágico fuera de la realidad cruda en la que vivía. Y tal vez, en algún punto, me pregunté que es lo que estaba haciendo, sin hallarle sentido y sin la necesidad de haberlo. Hoy puedo estar seguro de lo que estoy a punto de decir.
El destino fue quien hizo ese día un infierno, transformó lo que sobraba de la noche oscura, en algo bello, y seguiría siendo así hasta el fin de los tiempos.
La parada, sin embargo, no resultó tal como imaginaba. Y aunque, internamente, me resondré a mí mismo. Hubo un instante, muy pequeño, donde aquel sueño, pudo coexistir en mi consciencia, a un lado de las malas experiencias, de los escenarios que se formaban en mi cabeza, y sobre todo, al lado de la enorme carga que tenía encima. Y recordaré ese breve instante, siempre, con ansia.
Frente a mí vi el reflejo de alguien cuyos ojos brillaban con una emoción creciente y una extraña mueca se posaba en sus labios. Aquella emoción formada por una acción sin sentido, pero que salía desde lo más profundo de mi alma. Era el reflejo de quien no había conocido hasta ese día, a quien cuyos instintos ocultaba con esmero.
Rodeé el cristal y tras ver la sonrisa de uno de los camareros, entré al local.
Tenía en mente aprovechar la brisa fría de la tarde, momento perfecto para pasar el rato con un café amargo que daría por finalizado, al frío que me invadía provenientes de las calles de Berlín desde hace unas horas. Un pensamiento fugaz pasó por mi mente al dar el primer paso por la puerta de cristal, uno que se desahució en el instante en que alcé la mirada.
Fue tranquilizador observar dentro de la cafetería, un par de personas como yo. Y no me refiero a aquella característica que mi físico gritaba ante cualquiera que decidiera mirarme; un beta simple, sin gracia. Tampoco a esa característica que tenía pegada en mi rostro, más precisamente a mi expresión: un amargo y duro semblante. Más bien, fue a aquella característica que expresaba sin vergüenza alguna. Y me refiero a la desalentadora sensación que puede sentir, cualquier ser humano, al ocupar solo uno de los dos asientos de las mesas del café. La desgraciada soledad.
Todo tenía una norma. El sistema clásico de las mesas que adornaban el café, era simple, pero complicado de cumplir. En absoluto, era una forma de recordar la miserable vida que llevaba uno mismo al no tener a alguien que acompañe su tarde, sin embargo, cuando era una cualidad que no solo observabas en ti mismo, sino en los vecinos de mesas restantes, dejaba de tener tanta importancia, o eso creía.
Respiré profundamente y tomé la primera silla que se atravesó en mi camino. Estar solo no era tan malo, y aunque era una sensación diferente, pues las circunstancias habían cambiado. Pronto llegó una carta de delicias que apenas podía pronunciar sin que mi estómago rugiera del hambre. La cerré de inmediato, cuando frente a mí, se materializó una escena que atrajo toda mi atención al instante. Un hombre de buen porte leía con pasión desbordada una revista, aunque no era el único que no se limitaba a solo beber mientras ojeaba sin propósito cualquier escenario ajeno. Fue el único, que al levantarse, terminó abandonando el objeto de su entretenimiento, sin darse cuenta de que había caído en silencio por debajo de la silla, en lugar de haber sido depositada junto a los demás archivos de su carpeta.
Observé con cuidado sin decir nada. Tal vez me habría levantado a avisar de aquella pérdida al hombre, pero aún era lo suficientemente egoísta. El pensamiento de que todo lo que no tenía que ver conmigo no debía de importarme, era con lo que basaba cada una de mis acciones. Era mi norma. Incluso si me llenaba la mente de aquel desafortunado que no volvería a gozar en ese día del placer de una lectura, lo ajeno no dejaba de ser ajeno ante mí.
La sorpresa generó un grito ahogado que desapareció tan pronto como advertí de miradas apuntando mi dirección. Cuando otro hombre caminó desde el otro extremo a pasos agigantados, con una confianza de la que nadie se atrevería a dudar, para tomar la revista de los asientos con ambas manos, y sentarse en el mismo lugar, quizás como una forma de aparentar que aquel sitio siempre había sido suyo, una mirada altiva acompañó el accionar. Luego de un par de segundos, solo giró la cabeza de lado en lado para asegurarse de que ni un testigo existía, y finalmente volvió al otro extremo donde inicialmente pertenecía.
La realidad estaba rodeada de quien toma lo que quiere, sin sentido moral alguno, y sobre todo, de los más cobardes, de aquellos que observan, de aquellos que ocupan su consciencia de culpa y resentimiento, pero nunca hacen nada. Yo lo sabía mejor que nadie.
Apenas el hombre desapareció al otro lado del salón, con la preciada revista en manos, me dejé caer contra el respaldo, con los brazos cruzados y la mirada puesta en la ventana. La tarde comenzaba a enfriarse, el humo del café que apenas había llegado se mezclaba con la espesa atmosfera de la vida. Me pregunté cuánto tiempo más podría sobrevivir con ese ritmo de vida tan ajeno a mí, si el café seguiría caliente cuando me decidiera posar los labios en la taza. O en su lugar, esperaría a que me llamen las ansias para por fin poder beberlo, pero sin disfrutar la calidez que ascendería mi alma.