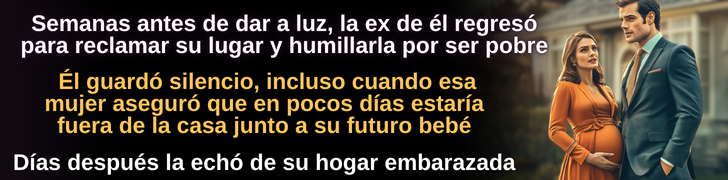Coronada en el Desierto
Capítulo 3: El Nuevo Desierto
En febrero del año 2016, Eliana cruzó el umbral de una nueva tierra. Tocó suelo americano por primera vez, y aunque el sol también brillaba en ese cielo extranjero, nada le parecía familiar. El aire era distinto, casi pesado. Las calles se sentían frías, los rostros eran extraños, y el idioma —aunque pronto lo entendería— era como un muro que la separaba del mundo. Aquel no era solo un país nuevo; era un desierto, y ella no lo sabía aún.
Traía una pequeña maleta en la mano, pero en el corazón cargaba un equipaje invisible, mucho más pesado: memorias rotas, promesas sin cumplir, y heridas que aún no habían sanado. Era joven, sí, apenas una adolescente. Pero el cansancio en su alma tenía décadas. Sus ojos, aunque aún brillaban con curiosidad, escondían historias que no se atrevían a salir. Había aprendido a guardar todo dentro… hasta que doliera en silencio.
A pesar de todo, se adaptó. Porque el instinto de sobrevivir era más fuerte que el miedo. Porque desde pequeña había aprendido que llorar no solucionaba nada. Se esforzó, estudió, se graduó de la escuela primaria. Mientras otros celebraban logros académicos, Eliana celebraba haber sobrevivido otro día. Nadie lo sabía, pero su mayor logro no estaba en el certificado de reconocimiento que recibió, sino en el hecho de que no se dejó morir.
Su madre vivía con su pareja en ese entonces, y Eliana fue integrada a esa nueva dinámica con la esperanza de que, quizás esta vez, podrían formar algo parecido a una familia. Una familia. Qué palabra tan anhelada y tan lejana. Pero lo que parecía un nuevo comienzo pronto se convirtió en una continuación del dolor.
El hogar que se suponía debía ser un refugio, se volvió una prisión emocional. Vivían bajo el mismo techo: su madre, el novio de su madre, su hermana, y ella. Pero Eliana estaba sola. Más sola que nunca. Lejos de los abuelos que la habían criado. Lejos del idioma que la consolaba. Lejos del amor que alguna vez sintió.
Fue en ese nuevo hogar, en medio de esa aparente normalidad, donde sucedió lo impensable. No hubo gritos. No hubo golpes. Pero sí hubo un abuso silencioso, disfrazado de cariño, escondido en gestos sutiles, en miradas que no debían ser, en cercanías no apropiadas. Eliana, aunque era una niña, sabía que algo estaba mal. Muy mal. Era como si su cuerpo gritara “¡peligro!” mientras su mente trataba de entender qué pasaba.
Y una vez más, eligió callar.
No por miedo a ser rechazada. Sino por amor. Por un amor que nunca le fue dado, pero que ella insistía en sembrar. Porque deseaba ser amada por su madre. Porque deseaba pertenecer. No quería romperle el corazón. No quería ser la causa de más pérdidas. Así que escondió su dolor bajo la alfombra de la obediencia, del silencio, del “todo está bien”.
Pero no estaba bien.
El silencio dolía más que cualquier palabra. Era como una cadena en su garganta. Como una herida abierta que nadie veía. Eliana no necesitaba más ropa, ni una cama más cómoda. Necesitaba un abrazo que le dijera: “Te creo. Te veo. Estoy contigo.”
Pero lo que recibía era indiferencia. Maltrato emocional disfrazado de rutina. Una carga que no correspondía a su corta edad. Y en medio de todo eso, lo más desgarrador era que ella aún creía. Creía en Dios. Aunque no lo entendiera. Aunque sus noches estuvieran llenas de lágrimas, creía que había un propósito. Que algún día, todo esto tendría sentido.
Vivía en un mar de contradicciones. Quería ser vista, pero temía ser juzgada. Quería hablar, pero temía destruir lo poco que le quedaba. Tenía problemas de atención, sí. Se distraía fácilmente, perdía el enfoque, se le olvidaban cosas. Pero no porque no le importara… sino porque su mente estaba en modo de alerta constante. Sobrevivir requería toda su energía.
Y así se convirtió en una experta en fingir.
Nadie notaba su dolor, porque ella sabía cómo ocultarlo. Reía con los demás, pero su corazón lloraba en secreto. Caminaba derecha, pero su alma se arrastraba. Miraba a los ojos, pero no dejaba que nadie mirara dentro.
Era una niña… sola.
Confiando en nadie. Esperando en todo. Deseando que, en algún rincón del universo, alguien —quizás Dios— la estuviera viendo. Que alguien estuviera escribiendo su historia con propósito. Porque si ese desierto era parte del camino… entonces tal vez, solo tal vez, un día florecería.
Y ese día… comenzaría su redención.
En medio de ese nuevo desierto, donde el dolor era constante y el amor parecía un espejismo, Elian empezó a desarrollar una sensibilidad especial. No era solo intuición… era discernimiento. Aún sin entender por completo lo que le pasaba, su espíritu comenzaba a percibir lo que sus ojos no podían ver. Dios la estaba formando en la oscuridad, como se forman las raíces de un árbol antes de dar fruto.
Las noches eran largas. Silenciosas. Frías. Y, sin embargo, fue en esas noches donde comenzaron a aparecer las señales. No eran visiones celestiales, ni voces audibles. Eran detalles sutiles. Un pensamiento que traía consuelo. Una canción en la radio que decía justo lo que necesitaba escuchar. Un versículo que aparecía sin buscarlo. Pequeñas luces en medio de su oscuridad.
Eliana no sabía orar “correctamente”. No conocía grandes palabras teológicas. Pero hablaba con Dios como una hija rota habla con un Padre ausente que aún espera encontrar. A veces solo decía “¿Estás ahí?” y otras veces ni hablaba, solo lloraba. Pero el cielo escuchaba.
Había algo dentro de ella que no se rendía. Un fuego pequeñito, pero persistente. Como si, a pesar del abandono, del abuso, del rechazo… algo dentro de Eliana gritara: “¡No has terminado! ¡Esto no es el final!”
Y entonces comenzó a escribir.
No para publicar. No para ser leída. Sino para sobrevivir. Cada palabra en su cuaderno era una confesión. Una oración disfrazada. Un grito sin sonido. Y sin saberlo, esas palabras empezaron a convertirse en semilla. Dios usaba su escritura como desahogo, pero también como profecía. Lo que escribía llorando, lo leería años después como testimonio.
#2240 en Otros
#75 en No ficción
#377 en Novela histórica
testimonio de crecimiento personal, mi historia de vida, mi primer amor dios
Editado: 08.05.2025