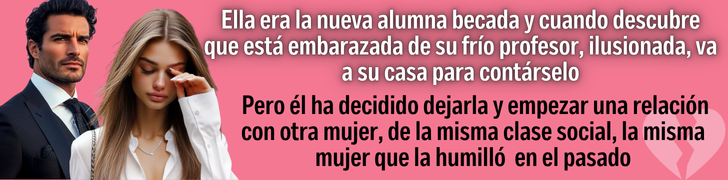Cortesana Imperial
Tres
La luz de las antorchas iluminaba el pasillo dorado que conducía a la habitación privada de Octavianus Hosidius, emperador de Roma. Los muros cubiertos de relieves y detalles dorados parecían acentuar el esplendor del lugar, como si cada rincón recordara a sus ocupantes la grandeza y el poder que se concentraban en aquellas paredes.
Bronislava Symonenko caminaba en compañía de Mauli Savang, el jefe eunuco, cuyas sandalias apenas emitían sonido alguno al tocar el suelo. Mauli, con su voz baja, observaba de reojo a la joven, que mantenía una expresión tranquila, a pesar del rubor que cubría sus mejillas.
—Escucha bien, muchacha. Sé que desde que llegaste te has convertido en la favorita del emperador, pero te advierto: si deseas asegurar tu lugar y mantener ese favor, procura quedar embarazada de él lo más pronto posible. De no ser así, vendrá otra que logrará lo que tú no has querido o no has sabido hacer. Y entonces, te verás sumida en el olvido —dijo con tono tajante, dejándole claro que en aquel mundo no había espacio para los errores.
Bronislava asintió, sin alzar la mirada. El peso de las palabras del eunuco calaba en sus pensamientos, y aunque se mostraba serena, en su mente la idea de quedar embarazada del emperador despertaba temores que prefería no admitir. Aquel rol, el ser favorita de Octavianus, significaba mucho más que la posición de concubina. Sabía que su valor y su futuro en el palacio dependían de su habilidad para asegurar su lugar en la vida del emperador de la manera más duradera posible.
Un año había pasado desde la noche en que Bronislava había sido presentada ante Octavianus Hosidius. Desde entonces, sus visitas al emperador se habían vuelto frecuentes. En su harem había muchas jóvenes, cada una de una belleza única y seleccionadas con extremo cuidado, pero ninguna lograba retener la atención de Octavianus de la misma forma que Bronislava. Ella se había convertido en su preferida, en el centro de su deseo y de su fascinación.
Cuando llegaron a la puerta de los aposentos del emperador, Mauli hizo un gesto, y uno de los guardias de la entrada abrió el portón decorado con motivos imperiales. Bronislava se adelantó, cruzando la entrada con el porte y la elegancia de quien conoce el valor de su lugar en el palacio. Sus pasos resonaron al ritmo del ambiente palaciego, y su figura avanzó hasta llegar al balcón, donde Octavianus la esperaba.
El emperador estaba de pie, envuelto en una túnica de tonos oscuros que acentuaban sus facciones. Con ojos profundos y rostro serio, observaba la ciudad que se extendía bajo sus pies, aunque el sonido de los pasos de Bronislava le arrancó una sonrisa. Girándose hacia ella, sus ojos se llenaron de un brillo cálido y, al mismo tiempo, admirativo.
—¡Bronislava! Hasta las diosas del Olimpo sienten celos de vos, amada mía, consentida mía. Colibrí que me llena de paz, animalillo salvaje de las tierras blancas. ¿Acaso me has hechizado con tu gracia? —preguntó en un susurro cargado de emoción, sin apartar la mirada de su rostro.
Bronislava sonrió y alzó sus manos para rozar el rostro del emperador. Sus dedos recorrían sus facciones con una ternura que parecía única en ella, dejando una caricia tras otra.
—Mi emperador, abrázame. Necesito sentirme segura en tus brazos. Quiero sentirme amada. Tengo miedo… —susurró, dejando que sus palabras revelaran una vulnerabilidad que Octavianus rara vez percibía en ella.
Octavianus, sin mediar más palabras, rodeó la cintura de Bronislava con un movimiento que la acercó a su cuerpo. Sus labios se encontraron en un beso, dejando escapar la pasión contenida y el deseo que crecía con cada instante a su lado. Tras el beso, el emperador apoyó su frente contra la de ella, sin romper el contacto.
—¿De qué tienes temor? —preguntó, sin dejar de sostenerla.
Bronislava suspiró, y sus ojos se humedecieron un poco. La duda y el temor se mezclaban en su expresión.
—De perder tu amor algún día —respondió, dejando ver una verdad que había mantenido oculta en cada uno de sus encuentros.
Octavianus la miró en silencio durante un momento, como si cada palabra que decía fuera una promesa que debía cumplir. Después, alzó el rostro de ella con su mano, haciéndola mirarlo a los ojos.
—Eso nunca sucederá. Porque juro que eres la única mujer a la que amo.
Bronislava sintió que las palabras de Octavianus disipaban las sombras que la inquietaban. La certeza en la voz de su emperador, la fuerza de su abrazo, y el calor de sus labios sobre los suyos le recordaban que, al menos por ese momento, su lugar en la vida de él estaba asegurado.