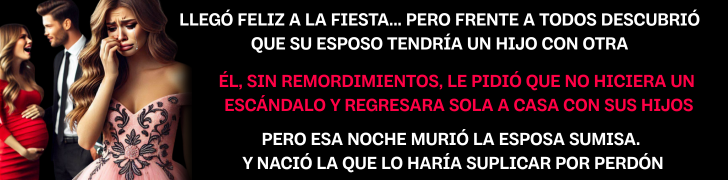Cortesana Imperial
Ocho
La embarcación había zarpado de Alejandría bajo el cielo gris del final del invierno, bordeando la costa egipcia y buscando la seguridad de las aguas más cercanas a tierra. La tripulación se había detenido brevemente en la isla de Creta para abastecerse antes de retomar la travesía hacia Roma. En cubierta, Mauli, con los ojos fijos en el horizonte, parecía reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado hasta aquel viaje cargado de secretos y traiciones.
Al volver a la embarcación, el capitán Panagiotis Panou, un amigo de Mauli desde hacía años, lo acompañó hasta su habitación. Panagiotis, con su estatura imponente y rostro curtido por el sol y el salitre, era uno de los pocos en quienes Mauli confiaba. Mientras se dirigían a la habitación, Mauli observaba cada detalle con la calma de quien sabe que aquel podría ser su último viaje.
—Quiero asegurarme de que todo esté en orden para el resto de la ruta —dijo Panagiotis, alzando una ceja.
Mauli esbozó una sonrisa enigmática y se volvió hacia él con una intensidad que reflejaba algo más profundo que la simple inquietud del viaje.
—¿Recuerdas cuál dijiste que era tu sueño, Panagiotis?
El capitán le devolvió la sonrisa, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y cautela.
—¿Todavía crees en tus propios sueños, Mauli? Pensé que en este punto de tu vida ya habrías dejado esa esperanza de lado.
Mauli bajó la mirada, como si sus pensamientos se enredaran en los pliegues de su túnica.
—Todavía lo creo —respondió con voz firme—. Y sé quién lo hará realidad, aunque para ello deba morir esta misma noche.
Las palabras de Mauli se clavaron en Panagiotis como una advertencia. El rostro del capitán cambió, y en lugar de la sonrisa cómplice, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, deslizando surcos en su piel curtida.
—¿Qué dices, amigo? Esta embarcación es la más segura de todo el Imperio —insistió—. Muy pronto estaremos en Roma, y podrás ver a tu querida Bronislava. Pero si el destino impide que completes tu misión, quiero que sepas que haré llegar toda la información que le corresponde.
Mauli, con un nudo en la garganta, cayó de rodillas. Las lágrimas bañaban su rostro, pero en sus ojos había una resolución que el tiempo y las amenazas de muerte no habían logrado apagar.
—Anota todo lo que te diré —le pidió—. Y, por favor, promete que nadie más que Bronislava se encargará de darme sepultura. Ella debe conocer cada verdad, cada traición, todo lo que ha puesto su vida y su destino en peligro.
Panagiotis asintió, y con una pluma improvisada, escribió en su espalda las palabras que Mauli susurraba, grabando en su piel el testamento final de su amigo. Cuando escribió la última palabra, Mauli suspiró y añadió en voz baja:
—Siempre quise ser el prefecto del pretorio, pero ya conoces la razón por la que nunca lo logré. Puedes estar seguro de que mis enemigos son ahora también los tuyos, y que mis amigos serán quienes te acompañen en esta misión. Da a Bronislava todo el apoyo para que se convierta en la emperatriz que merece ser.
Panagiotis, con el rostro marcado por la emoción, lo abrazó con fuerza.
—Y tú, hermano mío, serás prefecto en el corazón de cada soldado —prometió.
Después de un último apretón, Panagiotis salió de la habitación y regresó a su camarote, dejando a Mauli solo con sus pensamientos. Acostado en su litera, Mauli cerró los ojos, evocando los momentos en que Bronislava había llorado de impotencia frente a las intrigas de la emperatriz viuda Hamra, el prefecto del pretorio Camillus Curtius y su hija, Milonia. Sabía que cada lágrima de Bronislava había sido una semilla de rencor que ahora florecía como la determinación en su propio corazón.
De pronto, el silencio en la habitación se rompió por un leve sonido. La puerta se abrió sin anunciarse, y Mauli, sin moverse, reconoció la presencia que había estado esperando. Con una sonrisa que le recorrió el rostro, cerró los ojos de nuevo, preparado para enfrentar lo que intuía sería su final. Sabía que tarde o temprano lo alcanzarían. Sintió una punzada fría, aguda, en el pecho, y una daga perforó su corazón. Su respiración se volvió entrecortada, y la oscuridad cubrió su visión mientras una última imagen se formaba en su mente: Bronislava, con la frente en alto, convertida en la emperatriz.
Horas después, Panagiotis regresó a la habitación de su amigo, y lo encontró tendido en la litera, con una expresión serena y una sonrisa tenue en el rostro, como si hubiese partido con una paz que solo la muerte podía darle.