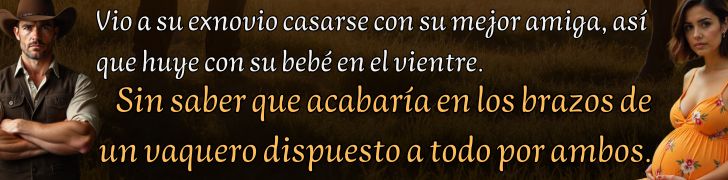Cosas que pasan, pasan que cosas
2,192 cartas
Helena siempre había creído que algunas personas llegan a tu vida como una tormenta, otras como un rayo de sol, y algunas simplemente se quedan en la piel, incluso cuando ya no están. Lucas era eso para ella: una marca imborrable.
Lo conoció cuando tenía trece años, en un chat grupal de un foro sobre libros. Al principio, solo era un nombre entre muchos, un chico más entre todos los que hablaban de sus historias favoritas. Pero luego, en medio de conversaciones sobre tramas y personajes, él comenzó a destacar. Su manera de escribir, su forma de pensar, la intensidad con la que hablaba de la vida… sin darse cuenta, empezó a esperarlo todos los días.
La primera vez que hablaron en privado, Helena sintió que algo dentro de ella encajaba. Lucas tenía catorce, vivía en Argentina y, aunque estaban separados por miles de kilómetros, hablar con él se sintió más cercano que cualquier amistad que tuviera en su propia ciudad.
Pasaron los meses, y lo que empezó como una amistad se convirtió en algo más. Se quedaban despiertos hasta la madrugada, enviándose audios con risas, susurros, confesiones. Helena se dormía con su voz en los oídos y despertaba con un mensaje suyo esperándola. Se enamoraron de la única manera en que dos adolescentes podían hacerlo a distancia: con intensidad, con promesas, con un amor que no conocía los límites de la realidad.
Pero el tiempo y la distancia no siempre son justos con quienes aman.
Un día, los mensajes se hicieron más cortos. Las llamadas más espaciadas. Las promesas comenzaron a sonar como cuentos de hadas en los que ninguno de los dos sabía si aún creía. Y, al final, sin una gran pelea, sin un motivo claro, simplemente dejaron de hablar.
Helena pasó semanas revisando su teléfono, esperando un mensaje que nunca llegó. Intentó escribirle varias veces, pero siempre se detenía antes de enviarlo. No quería parecer desesperada. No quería admitir cuánto lo extrañaba.
Así que empezó a escribir cartas.
Una por cada día sin él.
La primera fue corta, apenas un par de líneas.
“Lucas, hoy me desperté y miré el celular sin pensar. A veces olvido que ya no hay nada tuyo esperándome.”
La segunda fue un poco más larga.
“Fui a la playa hoy. Las olas me recordaron a ti. ¿Recuerdas cuando dijimos que algún día iríamos juntos a Brasil? Me pregunto si todavía quieres hacerlo.”
Y luego, sin darse cuenta, se convirtió en una rutina.
Seis años.
Dos mil ciento noventa y dos cartas.
Las guardó en una caja debajo de su cama, como si al escribirlas pudiera mantenerlo vivo en su vida. Nunca las envió. Nunca tuvo la intención de hacerlo. Pero tampoco podía dejar de escribir.
Y entonces, cuando cumplió diecinueve, decidió que era hora de soltarlo.
Brasil.
Era el viaje con el que siempre habían soñado. El destino que mencionaban en sus conversaciones, el lugar donde imaginaban encontrarse por primera vez. Y aunque sabía que Lucas ya no era parte de su vida, decidió que si alguna vez iba a dejar de escribirle, tenía que hacerlo ahí.
Así que tomó un avión, con la caja de cartas en su maleta y un peso en el pecho que aún no entendía del todo.
-¿Por qué traes eso? -le preguntó su mejor amiga, señalando la caja cuando llegaron al hotel.
Helena miró el objeto con una sonrisa triste.
-Porque necesito despedirme de él.
Su plan era simple: llevaría las cartas a la playa, las leería una última vez y luego las dejaría ir, de alguna manera. Enterrarlas en la arena, quemarlas, lanzarlas al mar… no lo sabía aún. Solo quería cerrar ese capítulo.
Pero el destino tenía otros planes.
Lucas estaba ahí.
No en su mente. No en sus recuerdos. No en una de sus cartas.
Enfrente de ella.
Era un día soleado en Río de Janeiro. La ciudad estaba llena de vida, con turistas caminando por las calles, vendedores ofreciendo frutas y artesanías, y el sonido del océano de fondo.
Helena no lo buscaba. Ya no. Pero en cuanto giró la cabeza y sus ojos chocaron con los de él, el mundo se detuvo.
Lucas.
Más alto. Más maduro. Su cabello más corto, su expresión más seria. Pero sus ojos… sus ojos eran los mismos.
Él la miraba con incredulidad. Como si estuviera viendo un fantasma.
Helena sintió que su corazón se detenía.
-¿Eres real? -preguntó en un susurro, como si su mente le estuviera jugando una broma cruel.
Lucas tragó saliva y dio un paso hacia ella.
-Siempre lo fui.
No supieron quién se movió primero, pero de repente estaban abrazados. No importaban los años, las cartas nunca enviadas, la distancia. En ese momento, todo desapareció.
Después de un rato, se sentaron en la arena, el sol cayendo lentamente en el horizonte.
Lucas fue el primero en romper el silencio.
-Nunca pensé que volvería a verte.
Helena soltó una risa temblorosa.
-Yo tampoco.
Él la miró y notó la caja junto a ella.
-¿Qué es eso?
Ella dudó por un momento, pero luego, con un suspiro, la abrió. Dentro, cientos de papeles doblados con su nombre.
Lucas los tomó con manos temblorosas, sacó uno y lo leyó en voz baja.
Su expresión cambió.
-¿Son para mí?
Helena asintió, sintiendo que su corazón se rompía un poco más.
-Las escribí cada día que pasé sin ti.
Lucas cerró los ojos por un momento, absorbiendo sus palabras.
-¿Por qué lo hiciste? -preguntó con la voz rota.
Ella miró hacia la arena, dejando que la brisa acariciara su piel.
-Porque nunca dejé de amarte.
Lucas exhaló, como si esas palabras le robaran el aire.
-Yo tampoco.
El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio de comprensión, de todo lo que no habían podido decir en seis años.
Finalmente, Lucas tomó la caja con las cartas y la sostuvo contra su pecho.
-¿Puedo quedarmelas?
Helena sonrió con tristeza.
-Siempre fueron tuyas.