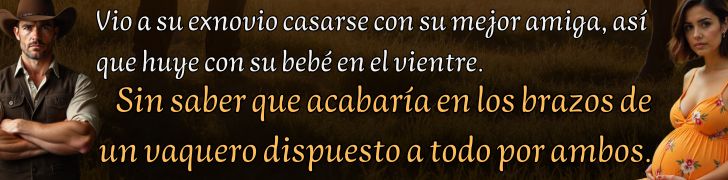Cosas que pasan, pasan que cosas
La desesperación
En medio del estruendo de cañones y la desesperación de una nación desgarrada por la guerra, dos almas se encontraron en un instante robado al destino. Era 1943 y la contienda había dividido a la tierra en dos bandos irreconciliables. Sin embargo, entre las sombras del conflicto, surgió un amor prohibido que desafiaría las reglas impuestas por la guerra.
Alfonso, de 19 años, era un joven soldado del bando de la Unión. Había crecido en una pequeña aldea en el norte, donde los campos dorados y la tranquilidad se mezclaban con la esperanza de un futuro sin conflictos. Pero cuando la guerra irrumpió, Alfonso se vio forzado a abandonar esa inocencia y sumergirse en un mundo de órdenes, balas y angustia.
En el otro extremo del frente se encontraba Elena, de 18 años, una enfermera voluntaria que trabajaba en un hospital de campaña del bando contrario. Proveniente de una ciudad en el sur, Elena había dedicado su vida a cuidar a los heridos y a mitigar el dolor en medio del horror bélico. Su mirada, llena de ternura y fortaleza, era un faro de esperanza para aquellos que se encontraban al borde del olvido.
El destino quiso que, en una noche oscura y lluviosa, las líneas enemigas se confundieran. Durante una retirada apresurada, un pequeño pelotón de soldados de la Unión, liderado por Alfonso, se vio forzado a buscar refugio en una vieja granja abandonada. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas rotas y el viento se colaba por las rendijas, la tensión y el miedo se entrelazaban en el ambiente.
En medio de aquel refugio improvisado, un estruendo inesperado rompió el silencio: la puerta principal se abrió de golpe. Alfonso, con el arma aún en mano, se precipitó hacia el umbral, preparado para lo peor. Pero en lugar de encontrarse con un enemigo, vio a una mujer de cabellos oscuros y mirada decidida, empapada por la lluvia, con una bolsa de suministros en brazos.
-¡No disparen! -exclamó la mujer, levantando las manos en señal de paz.
Alfonso dudó un instante, la confusión surgiendo en su mente entrenada para el combate. La mujer continuó:
Soy Elena, enfermera. No estoy aquí para luchar; solo necesito refugio y ayuda para evacuar a los heridos.
El silencio reinó por unos largos segundos. Los soldados, divididos entre la cautela y la necesidad de socorrer a los necesitados, bajaron las armas. Alfonso se acercó a Elena con la mirada fija y el corazón latiendo acelerado. Aquel rostro, a pesar de las marcas de la guerra, mostraba una bondad que él no podía ignorar.
—¿Cómo es posible que estés aquí, en medio de esta locura? —preguntó él con voz áspera, pero sincera.
Elena, con la voz quebrada pero firme, respondió:
—La guerra no perdona a nadie, y yo he jurado cuidar a los que sufren. No elegí estar en este bando; elegí salvar vidas.
Entre la penumbra de la granja y el retumbar de la lluvia, sus miradas se encontraron. Por un breve instante, el estruendo del conflicto pareció desvanecerse, y solo existieron ellos dos. Alfonso sintió como si el mundo se hubiese detenido. Elena, con ojos que contaban historias de dolor y compasión, parecía encarnar todo lo que él había dejado atrás en su aldea.
Durante aquella noche, mientras los soldados se organizaban para reparar el techo derrumbado y compartir provisiones, Alfonso y Elena se encontraron hablando en voz baja en un rincón apartado de la sala principal. La tensión del enfrentamiento se mezclaba con una extraña atracción, un lazo que surgía de la empatía y la comprensión mutua.
—Nunca imaginé que vería a alguien como tú en medio de todo esto —dijo Alfonso, casi en un susurro, mientras observaba cómo la lluvia caía en cortinas sobre la ventana rota.
—Y yo jamás pensé que un soldado de la Unión pudiera tener tanta humanidad en sus ojos —respondió Elena, sonriendo levemente.
Alfonso se rió con cierta ironía, pero su risa era sincera, y en ella se escondía un anhelo de redención. Sabía que la guerra los había obligado a adoptar máscaras de dureza, pero en aquel encuentro, ambas máscaras se desvanecieron.
—¿Por qué estás aquí? —preguntó él, dejando de lado las formalidades que dictaba el deber militar.
—Porque cuando vi a tantos heridos, supe que debía hacer algo. Y no podía quedarme de brazos cruzados mientras la muerte se llevaba a quienes amo —dijo Elena, con lágrimas contenidas en sus ojos.
La conversación se alargó, entre confidencias y silencios que decían más que las palabras. Alfonso habló de su aldea, de las tardes en el campo y de cómo, antes de la guerra, solía soñar con un futuro tranquilo. Elena, a su vez, relató cómo la guerra había cambiado su vida y cómo cada vida que salvaba era una pequeña victoria en medio de la oscuridad.
Las horas pasaron, y mientras la tormenta rugía afuera, la conexión entre ellos se intensificó. En medio de un caos de uniformes, órdenes y el incesante retumbar de la artillería, Alfonso y Elena encontraron un oasis de calma y compasión.
Sin embargo, ambos sabían que lo que surgía entre ellos era tan prohibido como imposible. Sus lealtades estaban divididas; la guerra no perdona las transgresiones, y un amor entre enemigos era la antítesis de todo lo que se había enseñado.
—Sé que esto es absurdo —dijo Elena con voz trémula, apartándose ligeramente—, pero… siento que hay algo entre nosotros, algo que trasciende esta contienda.
Alfonso la miró intensamente.
—Lo siento —murmuró—. Sé que es imposible. Pero, en este momento, quiero olvidarme de las balas y de las órdenes, y simplemente ser tú y yo.
Las palabras se deslizaron en la penumbra de aquella granja, donde la guerra parecía un eco distante. Durante esa noche, se permitieron soñar. Soñaron con un futuro donde las fronteras no existieran, donde pudieran caminar libres por los campos sin tener que preocuparse por el estruendo de los cañones. Se prometieron, en un juramento silencioso, que aunque la guerra los separara, ese amor viviría en cada recuerdo, en cada suspiro compartido.