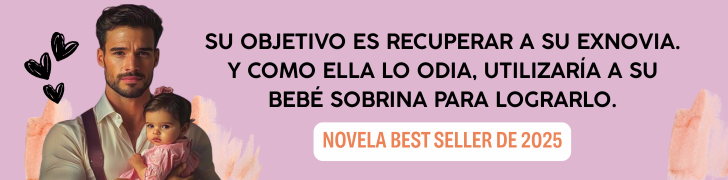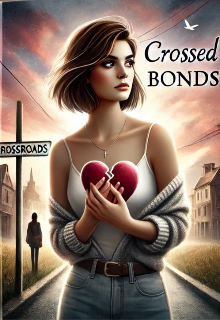Crossed Bonds
CAPITULO 2
Me quedé mirando a Maribel, todavía con el peso de las lágrimas en los ojos. El sonido de mis propios sollozos parecía retumbar en mis oídos, pero a pesar de todo, la presencia de Maribel a mi lado era reconfortante. Su mirada era serena, como si nada de lo que había sucedido me definiera, como si pudiera ver más allá de mi dolor. No estaba acostumbrada a recibir consuelo, no de esa manera tan genuina, y eso me desconcertó. Sin embargo, sentí una ligera calma al tenerla cerca.
¿Por qué me siento así con alguien a quien apenas conozco? pensé. Maribel era nueva. Apenas llevaba unas semanas en la preparatoria, y sin embargo, allí estaba, como si me conociera de siempre.
No me presionó para hablar. Su silencio era cómodo, casi terapéutico. Ella no llenaba los espacios con frases vacías ni intentaba distraerme del dolor. Me daba espacio, y eso decía más que cualquier palabra. Recordaba haberla visto en clase, sentada sola las primeras semanas. Me preguntaba si alguien se había acercado a ella. ¿Y ahora es ella quien se acerca a mí?
—Gracias... —murmuré al fin, mi voz quebrada, como si esas palabras fueran lo único que pudiera decir en ese instante—. Soy…
Tuve que detenerme un momento para tragar el nudo en mi garganta.
—Soy Angélica.
Maribel me sonrió. No fue una sonrisa grande ni exagerada, sino pequeña, sincera. No intentaba forzar nada, solo... estar ahí. Esa sonrisa me tranquilizó de una manera que no esperaba.
—Un gusto conocerte, Angélica. Aunque desearía que fuera en otras circunstancias —dijo con un tono suave, casi maternal, pero sin caer en la condescendencia.
¿Cómo puede alguien tan nueva mostrarse tan empática? Me sentí desarmada. La mayoría de mis conocidos ni siquiera me habían dirigido la palabra después de lo ocurrido. Ella, en cambio, parecía dispuesta a sostenerme sin esperar nada a cambio.
—Gracias... en serio —dije, tratando de mantenerme firme. Pero mi voz volvió a quebrarse, revelando todo lo que quería esconder.
Maribel asintió lentamente. Su mirada seguía fija en mí, sin juicio. A pesar del bullicio a nuestro alrededor, de los estudiantes que pasaban ignorando lo que sucedía, sentí como si estuviéramos en una burbuja. Solo ella y yo. Por primera vez desde aquel día, no me sentía completamente sola.
—¿Quieres que te acompañe a tu casillero? —preguntó.
No lo pensé. Asentí. El cansancio emocional me pesaba demasiado. Caminar junto a ella era... más fácil.
El trayecto fue tranquilo, sin demasiadas palabras. Agradecí eso. Su presencia era un ancla, algo que me mantenía firme. Cuando llegamos, me detuve frente a mi casillero, y algo en mí sintió la necesidad de hablar.
—A veces me siento... tan perdida.
No lo había planeado. Las palabras simplemente salieron.
Maribel me miró con ojos cálidos, sin sorpresa, sin incomodidad. Solo comprensión.
—Es normal sentirse así, Angélica. Pero no tienes que enfrentarlo sola.
Me sorprendió lo mucho que me afectaron esas palabras. Tal vez porque nadie me las había dicho antes. Tal vez porque necesitaba escucharlas más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sentí un pequeño alivio, como si una venda comenzara a despegarse lentamente de una herida que no sabía cómo curar.
—¿Qué te parece si me quedo contigo un rato más? —preguntó—. No tienes que hablar, pero si necesitas distraerte un poco, estaré aquí.
Asentí. Su compañía me hacía sentir segura. No sabía por qué confiaba en ella tan rápido, pero lo hacía. ¿Será porque no me conoce del todo? ¿Porque no ha escuchado lo que dicen de mí? Quizá eso era lo que necesitaba: alguien nuevo, alguien que me viera con ojos frescos.
Justo cuando empezaba a relajarme, escuché unas voces familiares acercándose. El corazón me dio un brinco. Maribel también se percató y me miró con una expresión preocupada.
Por favor, que no sea él.
Pero lo era.
Dylan.
Su sola presencia era como una tormenta acercándose. No necesitaba mirar para saber que era él. Lo sentía. Y cuando levanté la vista, ahí estaba, acompañado de algunos amigos, con esa mirada vacilante que detestaba porque ya la conocía. Era la misma que usó cuando se alejó. Cuando me dejó.
Maribel notó mi incomodidad.
—¿Te sientes bien?
—No... —murmuré, apretando los dientes. No quería parecer débil, pero todo mi cuerpo se tensó.
Dylan se acercó. Lento. Como si pensara que podía arreglar algo con solo estar ahí. Su expresión tenía una mezcla de arrepentimiento y... culpa. Demasiado tarde.
—Angélica —dijo. Su voz sonaba más baja de lo habitual, casi como un susurro—. Quiero hablar.
Me ardía la garganta. Las palabras se agolpaban en mi interior, pero no las dejé salir. Solo lo miré. Una parte de mí quería gritarle, decirle todo lo que me rompió. Pero otra, más cansada, no quería gastar energía en él.
Miré a Maribel. Ella se mantenía cerca, sin intervenir, pero sabía que me respaldaba. Que si caía, ella estaría ahí.
—No ahora, Dylan. Ya no hay nada que decir —dije. Mi voz no tembló. Sonó firme. Más firme de lo que me sentía.
Dylan bajó la mirada, como si acabara de recibir una bofetada invisible. Permaneció en silencio unos segundos, luego se dio media vuelta y se alejó. Pero su mirada quedó clavada en mí, como si quisiera dejar una última huella.
Maribel me observó. No dijo nada. No hacía falta.
—Gracias por estar aquí —susurré, con el corazón aún agitado.
—Siempre —respondió, y su voz me devolvió una parte de mí que había olvidado.