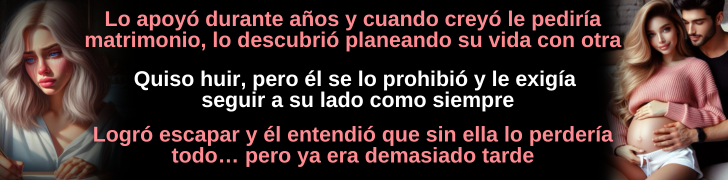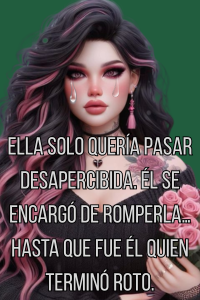Cuando Arde el Silencio
Capítulo 1. Blanco imperfecto
La luz del sol se filtraba entre las cortinas de gasa, dibujando patrones sobre el suelo de madera. Era un día de celebración, de esos que la memoria guarda entre algodones, envueltos en un brillo nostálgico años después. Un día que, para muchos, sería el más feliz de sus vidas. Para mí, sin embargo, flotaba en el aire una quietud extraña, como si el tiempo se hubiera detenido en un suspiro.
Me encontraba sentada frente al espejo ovalado del tocador, con las manos apoyadas sobre el regazo, sintiendo el frío del anillo de compromiso contra mi muslo. Detrás de mí, las manos expertas de mi suegra trabajaban en mi cabello, entrelazando hebras oscuras en una trenza elaborada que caía sobre mi hombro izquierdo.
— Te ves preciosa — murmuró ella, y en el reflejo pude ver cómo sus ojos, del mismo tono avellana que los de su hijo, se iluminaban con una mezcla de orgullo y satisfacción —. Mi hijo es muy afortunado.
Su voz era dulce, casi maternal, pero las palabras pesaban en mi estómago como piedras. No era mentira, al menos no del todo. Me había esforzado por verme bien hoy: el maquillaje sutil, las uñas impecables, el vestido blanco de seda que se ajustaba a mis curvas sin resultar vulgar. Todo era correcto. Perfecto, incluso.
Sin embargo…
Suspiré, desviando la mirada hacia la ventana. La razón por la que estaba aquí, sola, sin mi familia, se enredaba en una maraña de distancias y rencores. Mis padres vivían al otro lado del país, y los gastos del viaje habían sido excusa suficiente para que se quedaran en casa. Pero la verdad era más amarga, pues, a la familia de mi prometido nunca le habían agradado los míos. Demasiado informales, demasiado ruidosos, demasiado… diferentes. Como cuando tu naturaleza fina no acepta a los “pueblerinos”. Al final, cedí. Como siempre.
Me levanté con movimientos lentos, evitando arruinar el peinado, y me acerqué al espejo de cuerpo completo. El vestido, corto y de un solo pliegue, se elevaba apenas por encima de las rodillas, dejando al descubierto mis piernas, que los tacones de aguja alargaban. Era sencillo, elegante. Apropiado.
— Hoy es el día de tu boda — me recordé en voz baja, como si necesitara convencerme.
Muchas hubieran dado lo que fuera por estar en mi lugar. Un hombre estable, un futuro seguro, una suegra que, al menos en apariencia, me aceptaba. Pero en el fondo, sabía que este día no era el resultado de un amor arrebatador, sino de una serie de cálculos fríos.
Yo había cumplido treinta años sin haber tenido una relación. La presión social se había vuelto una losa; las miradas compasivas en las reuniones familiares, los comentarios velados de “¿Y para cuándo?”, la sensación de que el tiempo se escapaba entre los dedos. Y entonces apareció él.
Mi prometido, que pronto sería mi esposo, era mi compañero de trabajo. Cuatro años mayor, vida ordenada, sin vicios, sin sobresaltos. Un hombre que hablaba de hipotecas y planes de pensiones con la misma pasión con la que otros hablan de viajes o pasiones. No era el amor de mi vida, pero no estaba mal.
Y él… bueno, él también tenía sus motivos. Su madre, una matriarca de sonrisa afilada, llevaba años presionándolo para que se estableciera. Cuando nos presentaron, fue como si dos piezas que no encajaban decidieran forzar la unión por pura conveniencia. Dos años de conocernos, uno de noviazgo discreto, y aquí estábamos.
Cuántas personas no somos así, queriendo tener solo “nuestro lugarcito de té en la casa donde no nos molesten...” La frase resonó en mi mente mientras sostenía el ramo de flores que mi suegra me había entregado. Blancas, perfectas, sin una sola mancha. Como todo lo que rodeaba este día.
No todos tenían la suerte de casarse con el amor de su vida, con ese fuego que te consume y renace incluso en los inviernos más largos. Ese amor que te despierta las pasiones más grandes y que dura incluso en los peores momentos y hasta el final de la vida. Sí, es muy hermoso, y hasta se podría decir que fantasioso, pero no es algo que se consiga fácilmente. Yo lo sabía. Había visto a amigas derrumbarse por hombres que jamás las valoraron, a primas arrastrar matrimonios grises por los hijos, a colegas sonreír con resignación al mencionar a sus esposos.
— Estoy bien con esto — me repetí, ajustando el ramo entre mis dedos.
Estoy bien con este hombre que me gusta. Felipe era un buen hombre. Amable, educado, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Físicamente atractivo, sí, aunque eso nunca había sido lo más importante para mí. Lo suficiente como para que, cuando su madre sugirió que formalizáramos nuestra relación después de dos años de conocernos, nadie, ni siquiera yo, pusiera objeciones.
— Es hora — anunció mi suegra, colocándome un velo corto sobre el peinado.
Asentí en silencio. No habría ceremonia, ni invitados, ni votos bajo un arco de flores. Solo el registro civil, su madre como testigo y el vestido blanco que llevaba puesto, mi único gesto de rebeldía ante la austeridad de todo.
Al salir del dormitorio, Felipe esperaba en el recibidor. Con un traje azul marino, corbata plateada, el cabello impecablemente peinado. Al verme, sus ojos se iluminaron.
— Te ves hermosa, Ximena — dijo, extendiendo la mano hacia la mía.
Su contacto era cálido, seguro. Como todo en él.
Afuera, el sol de mediodía bañaba la calle. Pero lo que captó mi atención no fue la luz, sino la motocicleta negra y brillante estacionada frente a la casa.
— Mira. La compré para ti. Hoy la estrenaremos — anunció Felipe, con el orgullo de quien da un regalo inesperado.
Era un modelo sofisticado, de esos que casi se conducen solos. La tecnología moderna lo hacía todo más fácil, más rápido. Pero yo seguía añorando los autos viejos, esos donde había que sentir el motor, donde cada cambio de velocidad era una decisión consciente. Felipe lo sabía y quizás por eso no me compro un auto, como el lujoso que él conducía.