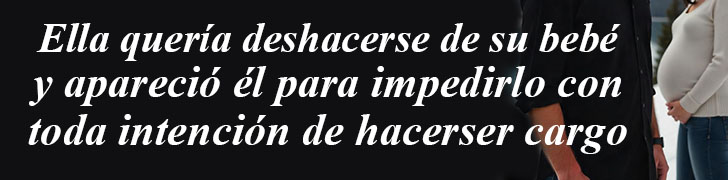Cuando Arde el Silencio
Capítulo 5. El Rincón del Bosque
El taxi se detuvo en una calle adoquinada, alejada del bullicio del centro pero aún dentro de su pulso vibrante. Entre los elegantes restaurantes y boutiques, como escondida en un suspiro de tranquilidad, había una pequeña cafetería con fachada de madera rústica y ventanas adornadas con enredaderas.
— ¡Aquí es! — anunció Valeria, saltando casi antes de que el coche se detuviera por completo.
Alcé la vista y el nombre en la fachada me detuvo el corazón: “El Rincón del Bosque”. La cafetería de Leonardo.
Un nudo se formó en mi garganta. — Valeria, ¿en serio...? — musité, pero ella ya me tomaba del brazo con esa fuerza irresistible suya.
— ¡Vamos! Te va a encantar, ¡es el lugar más acogedor de la ciudad!
No tuve opción. El aroma a grano recién molido y canela nos recibió al abrir la puerta, junto con el suave tintineo de una campanilla. El interior era como entrar en un cuento: vigas de madera en el techo, mesas de roble desgastado por el tiempo, y por todas partes, en macetas colgantes, en los alfézares, incluso en pequeños arreglos sobre cada mesa, florecían coloridas alegrías del hogar, nomeolvides y lavanda. El ambiente era cálido, íntimo, como si el tiempo aquí corriera más lento.
Valeria fue recibida con exclamaciones de alegría por los empleados, no más de cinco, que parecían más una familia que un staff. Nos guiaron a una mesa junto a la ventana, donde la luz daba un color hermoso a las flores.
— Pide lo que quieras — dijo Valeria, deslizándome la carta con un guiño —. La casa invita.
Solté una carcajada al ver su expresión. Era cierto, siendo la hermana del dueño, técnicamente no mentía.
Decidí no contenerme. Pedí una torre de postres, un cheesecake de frutos rojos, profiteroles rellenos de crema, y una porción de strudel de manzana, acompañado por una malteada de café tan grande que casi no cabía en la mesa. Valeria ni pestañeó; después de tantas visitas a su casa, conocía bien mi capacidad para devorar dulces bajo estrés.
Estaba en medio de mi tercer bocado de cheesecake que tenía el equilibrio perfecto entre lo ácido y lo dulce, cuando un estruendo cortó el murmullo del lugar.
¡Crash!
Un pocillo de capuchino se estrelló contra el suelo, esparciendo su contenido como una mancha de acuarela sobre las maderas claras. Todo el café giró hacia el origen del ruido. En medio de todo el desastre, estaba él. Leonardo, petrificado, con los ojos clavados en mí como si hubiera visto un fantasma. Sus manos aún sujetando la bandeja, donde segundos antes había estado el recipiente.
El silencio duró apenas un latido antes de que sus empleados saltaran a la acción, trapos y recogedores en mano, limpiando con la eficiencia de quienes están acostumbrados a emergencias cafeteriles. Mientras, Leonardo avanzó hacia nuestra mesa con pasos medidos.
— No sabía que... vendrías — murmuró al llegar.
Valeria sonrió, completamente ajena a la tensión que ahora envolvía la mesa. — Sorprendido ¿Verdad, hermano? Tenía que traerla a conocer tu lugar.
Leonardo no respondió. Solo me miraba, y en sus ojos había algo que no podía descifrar. Se quedó un segundo en silencio, con los dedos arañando ligeramente su sien como si intentara ordenar sus pensamientos.
— Sí… bastante sorprendido — admitió, con una media sonrisa que no lograba ocultar su incomodidad. Intentó recuperar el control de la situación. — Déjame invitarte algo
Pero Valeria, siempre un paso adelante, lo interrumpió con una carcajada. — ¿No ves todo lo que ya pidió? Esto definitivamente va por tu cuenta. — Su tono era juguetón, pero había una firmeza bajo esas palabras. Era una orden, no una sugerencia.
Leonardo observó la mesa abarrotada de postres, el plato de cheesecake ya medio vacío, las migas de strudel esparcidas como pistas de mi festín y algo se iluminó en su mirada.
— Si aún puedes comer más después de esto… — dijo, arrastrando las palabras, —t e puedo traer algo especial. Algo que no está en el menú.
Valeria casi saltó de la silla. — ¡Claro que puede! ¿Acaso no conoces su apetito?— Se giró hacia mí, buscando confirmación, y luego, sin ceremonia, empujó a Leonardo hacia la silla vacía junto a mí. — Y deja de estar ahí parado como un poste. Conversa con nosotras.
Él cedió, aunque su postura seguía tensa.
No pude evitar entonces admirar los detalles del lugar otra vez, todo gritaba Leonardo, y era precisamente eso lo que me inquietaba. Porque él y yo… éramos peligrosamente parecidos.
El arte, la música clásica que nadie escuchaba, los libros subrayados hasta el cansancio, incluso esa sed de aventuras que solo los que han vivido entre cuatro paredes toda su vida pueden entender. Cada vez que hablábamos, descubríamos otro hilo invisible que nos unía, y hoy no fue la excepción.
Valeria y Daniel nunca notaron nada raro. Para ellos, éramos solo dos almas que disfrutaban de una buena charla. Pero nosotros sabíamos la verdad, había algo más. Algo que se cocinaba a fuego lento en esas tardes perdidas en conversaciones interminables, en las miradas que duraban un segundo de más, en las sonrisas que solo aparecían cuando el otro hablaba.
El timbre del teléfono de Valeria cortó el momento.
— ¿En serio ahora? — refunfuñó, mirando la pantalla con fastidio. Era su trabajo.
Con un suspiro exagerado, se levantó y se alejó unos pasos, pero no lo suficiente como para no oír sus instrucciones claras y autoritarias: — No, el lomo debe marinarse desde hoy. Y revisen los postres, que ayer llegaron muy secos.
Su voz se fue difuminando en el murmullo del café, dejándonos solos. Leonardo tomó un sorbo de su café negro, sin azúcar, amargo como su humor habitual, antes de romper el silencio.
— ¿Y qué tal estos días? ¿Disfrutas tus vacaciones?
La pregunta era inocente, pero su tono no. Sabía la respuesta. Sabía que cada día en esa casa se me hacía más pequeño, más asfixiante.