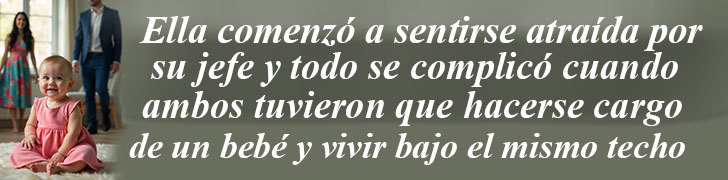Cuando Arde el Silencio
Capítulo 8. Salida al Mar
El mes pasó como una lenta corriente de agua turbia. Después de aquella noche, Felipe había vuelto a su máscara de hombre arrepentido, con los ojos llorosos, promesas vacías, caricias que ahora me hacían estremecer. Yo aprendí a sonreírle, a asentir, a fingir que el miedo se había esfumado.
Pero las cámaras aparecieron primero. Pequeños ojos negros en los rincones de la casa, siguiendo mis movimientos. Resulta que así era que monitoreaba mis salidas, debí haberlo notado antes. Luego vinieron los susurros en el trabajo, mis compañeros, antes amigos, ahora me observaban con miradas oblicuas, informando cada uno de mis pasos. Felipe tejía su red con paciencia de araña, y yo bailaba en ella como una buena marioneta, de esta manera, otro mes pasó, calculando cada cosa que me ayudaba a lograr mi plan.
Tres veces por semana, como un ritual sagrado, escapaba a casa de Valeria. “Voy al supermercado”, decía, mostrando bolsas de plástico como prueba. Felipe asentía con esa sonrisa que ya no me engañaba, siempre sabía que mentía, pero disfrutaba dejarme creer que ganaba.
En ese hogar ajeno encontré aire. Valeria hablaba sin cesar de recetas y moda, Daniel bromeaba con su humor ácido, y Leonardo... Leonardo me miraba cuando creía que no lo notaba. Sus ojos decían todo lo que no se atrevía a pronunciar. Pero guardó su promesa, nunca mencionó aquella mañana en la cafetería.
El teléfono vibró en mi bolsillo durante una reunión aburrida. El mensaje de Valeria brilló en la pantalla: “Sé que hace un mes hablamos de la playa y lo pospusimos porque no podías... Pero este fin de semana, todos están libres. ¿Crees poder... hacer tiempo?”
La playa. Arena blanca, olas libres, un día sin miradas vigilantes. El sueño era tan peligroso como tentador.
Mis dedos temblaron al responder: “Acepto”.
Pero ahora venía el verdadero desafío, cómo convencer a Felipe. Respiré hondo, imaginando cada palabra, cada gesto. Tendría que ser convincente, un curso de trabajo, una amiga de la infancia, cualquier excusa que no levantase sospechas.
Mientras tecleaba una respuesta a Valeria, una parte de mí, esa que aún recordaba cómo sabía la sangre en su oreja, susurró que quizá, solo quizá, esta vez no permitiría eso.
Llegué a la casa y Felipe estaba en la habitación que olía a mentira recién pulida. Me acerqué a Felipe con los hombros ligeramente encorvados y las pestañas bajas, ese era el gesto de sumisión que tanto le gustaba.
— Hace semanas que no veo a mis amigas — murmuré, jugueteando con el dobladillo de mi blusa — Han preparado una cena especial para el domingo... ¿Podría ir?
Dejé que la frase flotara entre nosotros, impregnada de esa dulzura artificial que había perfeccionado durante este meses de cautiverio voluntario. Felipe me estudió desde el sillón, con los dedos tamborileando contra el cristal de su whisky. El tictac del reloj de pared marcaba los segundos de mi condena o mi libertad.
— Mmm... No veo problema — concedió al fin, y su sonrisa me recordó a un gato que deja escapar al ratón sabiendo que puede cazarlo después — Pero regresas el mismo día. Aunque el lunes sea festivo.
Asentí con fervor, como si esa condición fuera un regalo y no otro eslabón de mi cadena.
El domingo amaneció teñido de posibilidades. Felipe había partido el sábado con sus amigos con la excusa de un viaje de negocios, aunque el olor a colonia cara y el equipaje de playa delataban su mentira. Probablemente estarían en alguna isla privada, bebiendo cocteles y manoseando a mujeres que no sabían lo que les esperaba. Ya no me importaba, los signos de infidelidad eran tan claros como el agua de la llave.
Valeria me esperaba en la terminal de buses, como habíamos acordado. Llevaba un vestido floreado que bailaba con la brisa y una sonrisa que podría haber iluminado la ciudad entera.
— ¡Por fin! — exclamó al verme, abrazándome con fuerza, ella siempre me recordaba a un refugio en medio de la tormenta — Te presento a Claudia, la novia de Daniel, y a Mateo, mi... bueno, mi amorcito.
Un hombre alto de sonrisa tímida se asomó detrás de ella, estrechando su mano con delicadeza. Claudia, por su parte, me saludó con un beso en la mejilla, olía a coco y a protector solar, como si ya llevara la playa impregnada en la piel. Leonardo, trataba de ignorar mi presencia. Nos limitábamos a no acercarnos demasiado. Y sin esperar más, todos nos embarcamos.
— Entiendo que no puedas salir directamente con nosotros — susurró Valeria al oído mientras subíamos al bus — Pero hoy eres libre. O casi.
El viaje fue un sueño de carreteras sinuosas y paisajes cambiantes. Me acomodé junto a la ventana, dejando que el viento me azotara el rostro como una liberación. Valeria y Mateo compartían audífonos, susurrándose canciones al oído. Claudia dormitaba unas filas más adelante, la cabeza apoyada en el hombro de Daniel, quien hojeaba una revista de surf con desinterés fingido.
Y Leonardo... Leonardo estaba sentado junto a mí. Éramos los únicos que vinimos sin parejas. Podía sentir su respiración cálida en mi nuca, estábamos en ese silencio cómodo que siempre fluía entre nosotros. No necesitábamos palabras.
Luego, como un milagro, apareció, el mar. Inmenso. Indomable. Eterno.
Las olas rompían contra acantilados dorados, pintando el horizonte de un azul que dolía de tan hermoso que era. Por primera vez en meses, respiré hondo, llenando los pulmones de libertad y esperanza.
— Bienvenida a tu día de desconexión — murmuró Leonardo, tan bajo que solo yo pude escucharlo.
El sol picaba con fuerza sobre nuestros hombros mientras las chicas corrían hacia los vestuarios, riendo como colegialas escapando de clase. Valeria iba a la cabeza, agitando los brazos como si cada minuto perdido fuera un crimen.
— ¡Ni un segundo más de ropa! ¡Al agua, patos! — gritó, desapareciendo tras la puerta rayada del cambiador.
Yo me quedé un instante paralizada, los dedos temblando levemente al desabrochar mi camisa. El traje de baño que escondía debajo no era precisamente atrevido, un enterizo negro de escote hasta el cuello, para cubrir algunas marcas y espalda descubierta, con un detalle de encaje que dibujaba delicadas flores sobre la tela, pero sabía que marcaba cada curva de mi cuerpo con una elegancia que rozaba lo peligroso. Por suerte mi espalda, mis manos y mis piernas estaban sanas, mis estrategias estaban dando frutos.