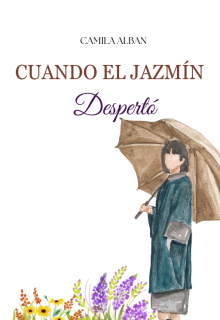Cuando el Jazmín Despertó
Capitulo 6
Los días siguientes a su conversación en el pasillo tuvieron un matiz diferente para Mateo. La tensión con Sofía se había disipado, reemplazada por una incipiente… ¿amistad? La idea aún se sentía un poco extraña, como encontrar un jeroglífico de un idioma desconocido pero con un significado intrigante.
La veía brevemente en la biblioteca, a veces hojeando libros de historia en su rincón habitual. Intercambiaban sonrisas tímidas, un reconocimiento silencioso de su tregua. Mateo incluso se sorprendió a sí mismo levantando la vista de sus manuscritos cuando ella entraba, notando el brillo de su cabello bajo la luz de la ventana y el suave murmullo de su voz cuando hablaba con otros estudiantes. El aroma a jazmín ya no lo hacía fruncir el ceño; ahora lo asociaba con su presencia, con su energía contagiosa.
Un jueves por la tarde, Mateo se encontró saliendo de la biblioteca al mismo tiempo que Sofía. Ella estaba hablando animadamente por teléfono, gesticulando con las manos mientras caminaba. Dudó por un instante si interrumpirla, pero luego una ráfaga de valentía – inusual en él – lo impulsó a acercarse.
—¡Oye, Sofi! —soltó, la informalidad de su saludo sonando extraña incluso para sus propios oídos.
Sofía se detuvo y se giró, con el teléfono aún pegado a la oreja. Sus ojos se iluminaron al verlo.
—¡Mateo! —respondió, tapando el micrófono con la mano—. ¿Qué tal? Justo estaba… ya, te llamo luego, ¿sí? ¡Chao! —Cortó la llamada con una sonrisa.
—¿Todo bien? —preguntó Mateo, sintiéndose ligeramente avergonzado por su repentino atrevimiento.
—Sí, era mi hermana. Nada importante —respondió Sofía—. ¿Tú qué tal? ¿Descifrando algún código ancestral hoy?
Mateo sonrió levemente ante su comentario. —Algo así. Estaba intentando entender la iconografía de unos textiles andinos. Un dolor de cabeza, para ser sincero.
—Uf, los textiles… siempre tan intrincados —comentó Sofía, haciendo una pequeña mueca de comprensión—. ¿Vas para la parada del bus? Yo también.
Caminaron juntos en silencio por un momento, un silencio que ahora se sentía cómodo, sin la tensión de sus encuentros anteriores.
—Oye, Sofi… —volvió a decir Mateo, sintiéndose un poco más seguro con la informalidad esta vez—. Lo del café, ¿sigue en pie?
La sonrisa de Sofía se ensanchó. —¡Claro que sí! ¿Cuándo te viene bien?
—¿Qué tal mañana? Después de mis clases. Hay un lugar cerca de la facultad de matemáticas que tiene un café decente y… no huele a pergamino —bromeó Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con su propio humor.
Sofía soltó una carcajada. —¡Perfecto! Me parece un plan excelente. Así me cuentas más sobre esos textiles misteriosos y yo te sigo torturando con mis problemas de cálculo.
—Trato hecho —respondió Mateo, sintiendo una ligereza que no experimentaba a menudo fuera del mundo ordenado de sus libros.
Llegaron a la parada del autobús y esperaron en silencio, observando el ajetreo de la calle. Mateo sintió una punzada de curiosidad al notar que Sofía miraba con una pequeña sonrisa a un grupo de niños que jugaban a la pelota en un parque cercano.
—Te gustan los niños, ¿verdad? —preguntó impulsivamente.
Sofía se giró hacia él, con la sonrisa aún en los labios. —Me encantan. Algún día me gustaría tener una familia grande. ¿Y a ti?
La pregunta lo tomó desprevenido. Nunca se había planteado seriamente la paternidad. Su mundo giraba en torno a los libros, al pasado. El futuro, especialmente uno con niños corriendo y gritando, le parecía un territorio inexplorado y un poco… caótico.
—No lo sé —respondió con sinceridad—. Nunca lo he pensado mucho.
Sofía asintió, sin insistir. El autobús llegó y ambos subieron, encontrando asientos separados. Mateo se quedó mirando por la ventana, pensando en la pregunta de Sofía. Por primera vez, vislumbró un futuro más allá de las polvorientas páginas, un futuro que quizás, y solo quizás, podría incluir risas y el aroma persistente a jazmín.
Al día siguiente, Mateo esperó a Sofía en la cafetería cerca de la facultad de matemáticas. El ambiente era ruidoso y lleno de estudiantes absortos en sus cálculos y diagramas. Cuando Sofía llegó, con una sonrisa que parecía iluminar la mesa, Mateo sintió algo extraño y cálido florecer en su pecho.
Mientras hablaban sobre textiles, ecuaciones y las curiosidades de la vida universitaria, Mateo notó la forma en que Sofía se reía, la manera en que sus ojos se iluminaban al hablar de lo que le apasionaba, la delicada geometría de su sonrisa. Y por primera vez, Mateo comprendió que el contraste no siempre era perturbador. A veces, era la clave para descubrir una belleza inesperada en lugares donde nunca se había pensado buscar. Y tal vez, el aroma a jazmín no era una intrusión, sino una invitación a un jardín lleno de posibilidades que nunca antes había imaginado.