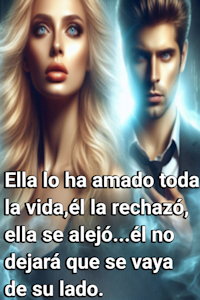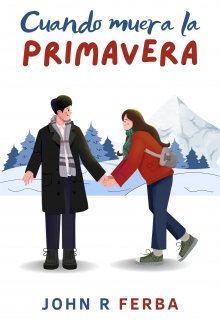Cuando muera la primavera
Prólogo
—Qué sorpresa verte tan temprano aquí, hijo. Creí que estabas ocupado en la preparación de la ceremonia de mañana.
—Disculpe la intromisión a estas horas de la mañana Padre Fausto. Pasaba por aquí y vi la puerta abierta, así que…
—Descuida Ben. Dios está disponible para nosotros a cualquier hora.
Conozco al Padre Fausto desde que tengo uso de razón. Cuando de niño asistí a la escuela de monjas del pueblo, él era el director. Luego yo terminé la escuela y no nos volvimos a encontrar sino hasta cuando él se convirtió en el párroco de la comunidad. En ese entonces yo tenía diecisiete, vivía independientemente de mis padres y había perdido por completo todo el sentido de la religiosidad.
¿Cómo es entonces que diecisiete años después estoy a vísperas de celebrar el sacramento de matrimonio por la Iglesia y convencido de que Dios existe a pesar de que todas las teorías científicas lo descartan? Eso lo resolveremos más adelante.
Lo cierto es que sentado en la primera fila de la catedral de San Agustín, he empezado a sentir un nudo en la garganta que de a poco me está impidiendo respirar con facilidad. Mi corazón golpetea desbocado contra el pecho y percibo como el sudor humedece las palmas de mis manos. El Padre Fausto, de su lado, que va vestido con el típico hábito de un sacerdote, camina parsimonioso desde el pasillo central hasta el altar, hace una reverencia frente al Jesús crucificado y toma una vela que está encendida a uno de los costados de la mesa.
Yo no estoy aquí por casualidad, aunque eso haya sido lo que he intentado hacer creer. El motivo de mi visita, un sábado a las seis y cinco de la mañana, y un día antes del acontecimiento más importante de mi vida, tiene que ver con un asunto crucial que puede costarme no solo la relación sino el matrimonio.
—Padre Fausto, ¿puedo hacerle una pregunta?
El sacerdote lleva la vela encendida hasta la otra esquina de la mesa y prende la que se encuentra inerte en ese extremo. Luego hace otra reverencia, camina en dirección hacia mí con la vela entre las manos y me la ofrece.
—Claro hijo, dime. Con confianza.
—Todo lo que diga ahora quedará en secreto de confesión, ¿cierto?
—Efectivamente.
Asiento. Toma la bocanada de aire más profunda que puedo y cierro los ojos.
—¿Dios es capaz de perdonar nuestros pecados, por más terribles, sombríos o espeluznantes que éstos sean?
El Padre Fausto levanta la vista hacia el crucifijo y lo señala con el índice.
—Todo el pueblo de Israel gritó al unísono que asesinaran a Jesús, el único ser viviente justo y sin mancha que ha pisado este planeta. A pesar de ello, ¿no te has puesto a pensar qué si Dios fuera un ser de venganza, no habría tomado, por simple lógica, represalias contra quienes alentaron semejante acto?
Tiene razón. Si Dios actuara bajo el prisma del razonamiento humano, habría sido sencillo desaparecernos con un simple chasquido de dedos. Si ya de por sí es deleznable atentar contra la vida de un semejante, imagínense haberlo hecho en contra de un ser supremo.
No obstante, el pueblo siguió su camino como si nada.
Los padres tuvieron hijos y estos a su vez más hijos.
Las generaciones se sucedieron, hasta llegar a nuestros días, más de dos mil años de historia y tradición.
—El sacrificio de Jesús es la máxima expresión de perdón que ha conocido el ser humano y el mundo. Espero con ello haber respondido a tu pregunta.
Le devuelvo al Padre Fausto la vela que me había prestado y él enseguida la apaga utilizando delicadamente los dedos pulgar e índice. Luego hace el gesto para ofrecerme la absolución, pero lo detengo abruptamente, apartándome.
—¿Hay algo más que quieras confesar, Ben?
Muchos recuerdos de tiempos pasados inundan mi mente, viajando a través de mis ojos como ráfagas de luz que carecen de sentido. Me tapo la cara con las manos, me froto las sienes con ahínco y empiezo a temblar. El Padre Fausto se toma el atrevimiento de rodear mi hombro con su brazo como seña de consuelo y yo fijo mi mirada perdida en cualquier punto del piso de cerámica, a punto de estallar en llanto.
—Es Sam, ¿cierto?
La palabra mágica se asoma y no tardo en derrumbarme. Catorce años se han cocinado desde aquel fatídico día y yo sigo sin encontrar la fórmula correcta para superarlo.
—Ben, por favor, ya hemos hablado de esto…
—No Padre. La verdad es que todo este tiempo me he guardado… “cosas”. La única versión que este pueblo conoce es la que la policía les ofreció. Y déjeme señalarle que no tienen ni puta idea de lo que realmente sucedió.
—Hijo, controla tu vocabulario. Estás en el templo del Señor.
—Lo siento Padre, se me escapó. Lo que quiero decir es que ahora necesito… necesito confesar la verdad. Quitarme este peso de encima. Y aunque sé que en el cielo Dios ya me ha juzgado, quiero que usted lo haga después de escucharme atentamente.
—Por supuesto, Ben. Ahora espera un segundo.
El Padre Fausto vuelve a encender la vela, con la que yace en el altar. Vuelve a sentarse a mi lado, aunque está vez se ha colocado una especie de bufanda de color blanca en el cuello. Se persigna, mientras murmura unas palabras que no logro escuchar, y luego me pide que haga lo mismo. Hago la señal de la cruz, extremadamente nervioso y confundido, pongo las manos en puño y me cubro la boca.
#772 en Joven Adulto
#6515 en Novela romántica
desesperación esperanza angustia y dolor, corazonesrotos, amor adolescente drama
Editado: 05.04.2024