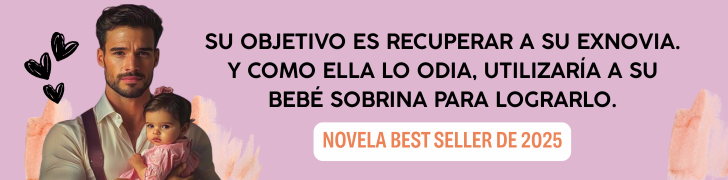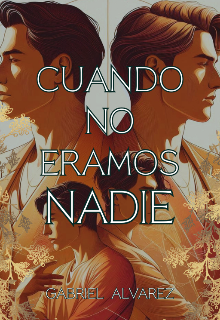Cuando No Éramos Nadie
Capítulo 1: Encerrados.
El único sonido entre nosotros era el persistente goteo de la lluvia contra los cristales del edificio y el ocasional trueno distante que sacudía Barcelona. Miré mi reloj: quince minutos tarde. Mi editor odiaba la impuntualidad casi tanto como yo odiaba los manuscritos incompletos.
Apreté la carpeta contra mi pecho como si fuera un escudo. Dentro, doscientas páginas que pretendían ser una novela pero que, lo sabía bien, eran solo fragmentos inconexos de una historia que se negaba a tomar forma. Un escritor de un solo éxito. Ese fantasma me perseguía cada mañana frente a la pantalla en blanco. "Cronopolis" había sido un milagro, una alineación perfecta de neuronas y circunstancias que, dos años después, parecía imposible de replicar.
—¡Espere!
Una mano interceptó las puertas del ascensor justo cuando comenzaban a cerrarse. El hombre entró agitado, sacudiendo gotas de lluvia de su abrigo mientras se pasaba los dedos por el cabello castaño. Nuestras miradas se encontraron brevemente en el espejo. Ojos verdes, intensos, de esos que parecen ver más allá de lo evidente.
Algo en esa mirada me incomodó. Me recordó a Daniel y a cómo solía mirarme antes de que todo se desmoronara. Antes de que me explicara con dolorosa calma que "lo nuestro" había sido un error. Sacudí el recuerdo. Daniel pertenecía al pasado, a esa lista de cosas en las que prefería no pensar.
—Gracias por sujetar la puerta —dijo el desconocido con una sonrisa.
No lo había hecho. El ascensor la habría cerrado sin mi intervención, pero asentí por cortesía. Los dos quedamos suspendidos en ese silencio particular de los ascensores, ese limbo social donde cualquier comentario parece excesivo pero el silencio resulta dolorosamente obvio.
—Día de perros, ¿eh? —comentó, señalando hacia la ventana donde la tormenta castigaba la ciudad con una furia casi literaria.
—Eso parece.
No quería conversar. Mi cabeza era un revoltijo de pensamientos contradictorios: excusas para mi editor, frases que no terminaban de encajar en mi manuscrito, y ese perpetuo monólogo interno que siempre me recordaba que quizás mi madre tenía razón. "Escribir no es un trabajo real, Lucas. Es un hobby. Los hobby no pagan facturas." Su voz, siempre presente, como un mantra tóxico que se negaba a abandonarme.
El ascensor dio una sacudida brusca y se detuvo. Las luces parpadearon tres veces antes de estabilizarse en una intensidad menor. Genial. Lo único que me faltaba.
—Dudo que sea un problema eléctrico —dijo él, pulsando varios botones—. Más bien mecánico. O tal vez el sistema de seguridad por la tormenta.
Revisé mi teléfono: sin señal. El edificio era una caja de hormigón antiguo con zonas de cobertura impredecibles. Presioné el botón de emergencia, pero no ocurrió nada. Una parte de mí, la que siempre parecía buscar patrones y significados ocultos, se preguntó si esto era algún tipo de metáfora: atrapado entre pisos, como mi carrera, como mi vida.
—No te molestes. En este edificio ese botón es puramente decorativo —comentó con una risa suave—. La última vez estuve atrapado veinte minutos. El personal de mantenimiento llegará... eventualmente.
Me apoyé contra la pared y exhalé lentamente. Mi editor tendría que esperar. Le enviaría un mensaje cuando recuperara la señal. Tal vez era una señal del universo para posponer una reunión para la que no estaba preparado.
El desconocido me estudiaba sin disimulo. Sacó un paquete de caramelos de menta del bolsillo y me ofreció uno.
—No, gracias —respondí. La verdad es que me apetecía, pero era un reflejo automático rechazar lo que otros ofrecían. Una barrera invisible que había construido con los años.
—¿Vegetariano o simplemente desconfiado? —preguntó con una sonrisa a medio camino entre la burla y la curiosidad genuina.
La pregunta me desconcertó. ¿Cómo lo sabía? ¿Había algo en mi aspecto que lo delataba? A veces olvidaba que no todos analizaban tan meticulosamente su entorno como yo.
—Vegetariano —admití—, pero también desconfiado, supongo.
—Interesante combinación.
—Soy Esteban. Tengo consultorio en el noveno —continuó, como si acabáramos de encontrarnos en una fiesta y no atrapados entre el octavo y noveno piso.
—Lucas —respondí, más por educación que por interés en establecer una conversación.
No sé por qué me molestaba tanto la facilidad con la que algunas personas navegaban las interacciones sociales. Como si tuvieran un manual que a mí me habían negado al nacer. Mi madre solía decir que yo era "socialmente obtuso", uno de sus muchos diagnósticos no solicitados sobre mi personalidad.
—¿Tú también trabajas aquí?
—No. Tengo una reunión.
—Ah, con la editorial. ¿Eres escritor?
La pregunta me sorprendió. No recordaba haberlo mencionado.
—¿Cómo lo sabes?
Sonrió con una expresión que parecía decir "es obvio".
—La carpeta bajo tu brazo tiene el logo de Nebulae Editores. Además, tienes ese aire ausente que solo he visto en escritores y filósofos, y no pareces un filósofo.
Algo en su tono de voz, entre burlón y perceptivo, me irritó y me intrigó al mismo tiempo. Odiaba sentirme transparente, como si mis pensamientos estuvieran escritos en mi frente. Pero también había algo refrescante en su franqueza.