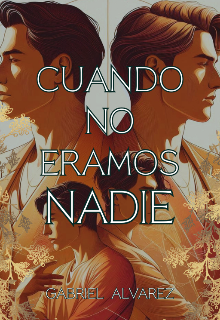Cuando No Éramos Nadie
Capítulo 2: Café en el Presente.
Pasé la mañana entera convenciéndome de que no iría. Borré tres correos electrónicos a mi editor explicando por qué no había llegado a la reunión el día anterior. Escribí doscientas palabras en mi manuscrito que inmediatamente eliminé. Cambié de ropa dos veces. Todo para no pensar en la decisión que debía tomar a las siete.
La tormenta había cesado, dejando ese olor particular de asfalto mojado y renovación. Barcelona parecía lavada, como si la lluvia hubiera limpiado no solo sus calles sino también su alma.
El Café Lorca apareció ante mí como una revelación: pequeño, acogedor, de esos lugares que parecen existir fuera del tiempo y el espacio. No pertenecía al bullicio turístico ni a la ruta de los locales trabajadores. Era un refugio discreto, el tipo de sitio que no encuentras a menos que sepas exactamente lo que buscas.
Entré con la sensación de estar cometiendo un error. No el tipo de error que arruina un día, sino el tipo que podría cambiar una vida. Me detuve en la entrada, ajustando mis ojos a la cálida iluminación interior.
Y entonces lo vi.
Estaba sentado en una mesa de la esquina, con una taza de café entre las manos y una sonrisa contenida que se expandió al verme. Como si hubiera estado completamente seguro de que yo aparecería, cuando ni yo mismo lo estaba hasta hace diez minutos.
Analicé cada detalle mientras me acercaba: la forma en que sus dedos jugueteaban con el borde de la taza, su postura relajada pero atenta, la manera en que su mirada no se apartó de la mía ni un instante. Vestía una camisa azul oscuro arremangada hasta los codos, revelando antebrazos tonificados. Más informal que en el ascensor, pero igualmente atractivo. Quizás más.
—Por un momento pensé que tendría que beberme dos cafés —dijo cuando llegué a su mesa.
Su voz sonaba diferente aquí, más cálida, menos contenida. Como si el ascensor hubiera impuesto cierta formalidad que ahora ya no era necesaria.
—Yo también lo pensé —admití, sentándome frente a él.
—¿Que no vendría yo o que no vendrías tú?
—Ambos, supongo.
Sonrió, y noté cómo las líneas alrededor de sus ojos se marcaban ligeramente. Un rostro que había vivido, que había sonreído lo suficiente para dejar huella.
—Pero aquí estamos —dijo, y había algo en su tono que sonaba a desafío y complicidad al mismo tiempo—. Dante.
La forma en que pronunció mi nombre ficticio envió un escalofrío por mi columna. Como si ese simple acto de nombrarme diferente realmente pudiera transformarme en otra persona.
—Aquí estamos —confirmé—. Iván.
Una camarera se acercó, y pedí un café americano. Cuando se alejó, un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Era como si, fuera del contexto extraordinario del ascensor atrapado, no supiéramos exactamente cómo proceder.
—¿Tuviste problemas con tu editor? —preguntó.
Negué con la cabeza.
—Se supone que no hay pasado, ¿recuerdas? —respondí, sorprendiéndome a mí mismo por mantener las reglas del juego.
Sus ojos brillaron con algo parecido al orgullo.
—Tienes razón. Solo el presente —concedió, reclinándose en su silla—. Y en el presente, me pregunto qué hace un hombre como tú aceptando propuestas extrañas de desconocidos en ascensores.
Era una pregunta justa. Una que yo mismo me había hecho toda la noche.
—Quizás necesitaba un cambio —respondí, consciente de lo superficial que sonaba—. ¿Y tú? ¿Qué hace un hombre como tú proponiendo pactos a extraños?
Tomó un sorbo de su café, manteniendo sus ojos fijos en los míos sobre el borde de la taza. Era un gesto estudiado, casi teatral, pero efectivo. Sentí un calor inexplicable extenderse por mi pecho.
—La curiosidad —respondió finalmente—. Ver qué pasa cuando dos personas se liberan de sus propias narrativas. Es casi... experimental.
Experimental. La palabra me inquietó. ¿Era esto algún tipo de estudio psicológico para él? ¿Una forma de entretenimiento?
—¿Soy tu sujeto de investigación? —pregunté, más cortante de lo que pretendía.
Su expresión cambió sutilmente, volviéndose más seria.
—No, Dante. Eres mi igual en esto. Si hay un experimento, ambos somos sujetos y científicos al mismo tiempo.
La camarera trajo mi café, permitiéndome un momento para reorganizar mis pensamientos. Lo observé mientras añadía un poco de azúcar a mi taza, notando cómo sus ojos seguían mis movimientos. Había algo hipnótico en su atención, como si realmente no existiera nada más importante en el mundo que lo que yo estaba haciendo en ese preciso instante.
—¿Siempre miras así a la gente? —pregunté, incapaz de contenerme.
—¿Cómo?
—Como si estuvieras memorizando cada gesto.
Sonrió, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos.
—Deformación profesional, supongo —respondió, y por un momento vi un destello de algo vulnerable en su mirada—. ¿Te incomoda?
—Me inquieta —admití—. Parece que sabes algo que yo no sé.