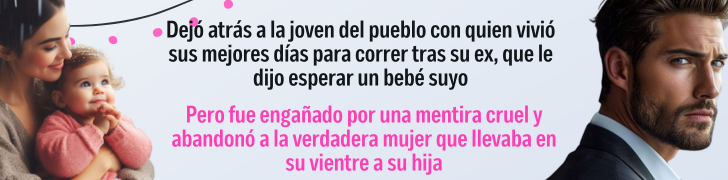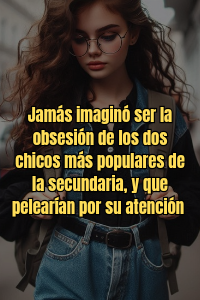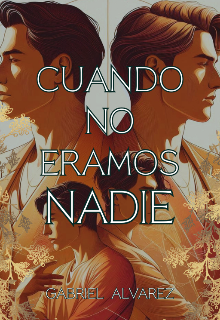Cuando No Éramos Nadie
Capítulo 3: Después del Ocaso.
La tarde siguiente nos encontramos en una plaza pequeña y poco transitada, lejos del bullicio turístico. Barcelona tiene estos rincones secretos, espacios que pertenecen más a sus habitantes que a las postales. El lugar donde Iván me esperaba era uno de ellos: una plaza estrecha con un olmo centenario y bancos gastados por el tiempo.
Lo observé antes de que notara mi presencia. Estaba sentado con un libro abierto sobre sus rodillas, aunque no parecía estar leyéndolo realmente. Sus ojos vagaban por la plaza, deteniéndose ocasionalmente en las palomas o en los escasos transeúntes. Había en su postura algo casi felino, una mezcla contradictoria de relajación y vigilancia constante.
Cuando me vio, su rostro se transformó con una sonrisa que pareció iluminar todo su ser. Algo se removió en mi interior. Era desconcertante cómo la familiaridad con él desafiaba cualquier lógica. Como si cada palabra intercambiada reconstruyera algo que ya existía entre nosotros antes de conocernos.
—Pensé que te arrepentirías —dijo mientras guardaba su libro en un bolsillo lateral de su chaqueta.
—Yo también lo pensé —admití, y era verdad.
Toda la mañana había sido un debate interno. La parte racional de mí insistía en que esto era una locura, un capricho peligroso. Pero otra parte, una que parecía estar despertando después de un largo letargo, me empujaba hacia él con una fuerza que no podía ignorar.
—¿Hacia dónde vamos? —pregunté.
—A ninguna parte en particular —respondió, poniéndose de pie—. Solo caminar. Ver dónde nos lleva la tarde.
Lo miré con escepticismo.
—¿Sin plan? ¿Sin destino?
—Sin mapas —dijo simplemente, y en su tono había algo que me erizó la piel.
Comenzamos a caminar por calles secundarias, evitando las arterias principales. El sol de la tarde bañaba las fachadas de tonos ocres y amarillos, proyectando sombras alargadas que parecían señalar nuestro camino.
Me detuve en detalles que no había notado antes: la tensión controlada en su forma de moverse, fluida pero contenida, como si cada gesto respondiera a un guion cuidadosamente ensayado. La luz del atardecer resaltaba su perfil con una nitidez nueva: la mandíbula delineada, las arrugas alrededor de los ojos marcando una sonrisa rara y genuina. En ese esfuerzo por parecer imperturbable, reconocí algo mío.
—Me estás analizando —dijo sin mirarme, como si tuviera ojos en la nuca.
—Deformación profesional —respondí, usando sus propias palabras contra él.
Sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro de una manera que hizo que mi estómago diera un vuelco. Era ridículo sentir esta atracción tan visceral, tan fuera de control. Yo no era así. Siempre había sido el tipo de persona que observa, analiza y solo entonces actúa, si es que decide actuar. Pero con Iván todo era diferente. Mi cuerpo parecía tener una agenda propia, independiente de mi cerebro.
—¿Y qué has concluido con tu análisis? —preguntó, deteniéndose para mirarme directamente.
Bajo la luz dorada del atardecer, sus ojos verdes adquirían un tono casi hipnótico. Por un momento, olvidé la pregunta, perdido en ese peculiar verde que parecía cambiar de tonalidad según la luz.
—Que hay algo en ti que no termina de encajar —respondí con honestidad—. Como si fueras un rompecabezas donde las piezas están todas ahí, pero algunas están puestas a la fuerza.
Me miró con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro, casi doloroso. Fue tan breve que podría haberlo imaginado, pero por un instante, pareció que había tocado una verdad que él mismo intentaba ignorar.
—Interesante teoría —dijo finalmente, reanudando la marcha—. ¿Y qué piezas serían esas?
—No lo sé exactamente. Es una sensación.
Caminamos en silencio un rato, pasando frente a pequeñas tiendas que cerraban por el día, vecinos que regresaban a sus hogares, la ciudad transformándose lentamente de su versión diurna a la nocturna.
—A veces pienso que todos somos rompecabezas mal armados —dijo finalmente—. Solo que algunos somos mejores que otros ocultándolo.
Había una melancolía en su voz que no había escuchado antes. Una grieta en esa seguridad casi irritante que proyectaba.
—¿Y tú? —preguntó de repente—. ¿Qué piezas no encajan en tu puzzle, Dante?
La pregunta me tomó por sorpresa. Era extraño cómo me estaba acostumbrando a que me llamara por un nombre que no era mío, como si realmente fuéramos otras personas durante este tiempo prestado.
—Supongo que la pieza del éxito —respondí, sorprendiéndome a mí mismo con mi sinceridad—. O tal vez la de la autenticidad. A veces siento que estoy interpretando una versión de mí mismo que otros esperan ver.
—¿Y quién sería el verdadero tú, si pudieras elegir?
Era una pregunta imposible. Una que me había hecho a mí mismo tantas veces que había perdido la cuenta.
—No lo sé —admití—. Quizás alguien más valiente. Alguien que no tenga miedo de crear algo que pueda fracasar. Alguien que no escuche constantemente voces críticas en su cabeza.
—¿Las voces de otros o la tuya propia?