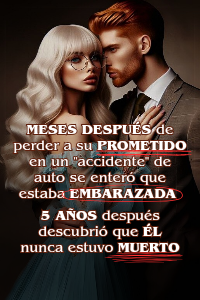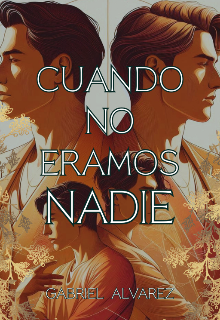Cuando No Éramos Nadie
Capítulo 4: El punto sin retorno.
Entro al bar y el ambiente me envuelve de inmediato. Las luces ámbar apenas iluminan lo suficiente para distinguir rostros, pero no tanto como para dejar expuestas las emociones. La música fluye suave, como un río tranquilo, lo bastante baja para permitir hablar sin tener que gritar. Perfecto. Necesito este tipo de refugio hoy.
Elijo la mesa más apartada, en un rincón donde la privacidad es casi tangible. Mis dedos tamborilean nerviosos sobre la superficie de madera mientras espero. Me digo que es impaciencia, no ansiedad por verlo.
Y entonces aparece Iván. Cinco minutos tarde. Su pelo está ligeramente húmedo por la llovizna, algunas gotas resbalan por su sien hasta perderse en el cuello de su camisa. Algo se remueve en mi estómago.
—Siempre tan puntual —bromeo, ocultando tras el sarcasmo lo mucho que me afecta su presencia.
—Algunos tenemos un concepto más... flexible del tiempo —responde con esa sonrisa que me desestabiliza. Esa que forma pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos y muestra ligeramente sus dientes. Esa que parece reservada solo para mí.
El camarero se acerca. Iván pide un whisky, yo una cerveza artesanal. Necesito algo que me ayude a disimular este temblor interno. Cuando quedamos solos, apoya los codos sobre la mesa, acortando la distancia entre nosotros. Su colonia, mezclada con el olor a lluvia, se funde en el aire entre nosotros, envolviéndome en una atmósfera densa y casi líquida.
—Te propongo un juego —dice, y sus ojos brillan con ese fuego que ya reconozco—. Yo hago una pregunta, tú haces una pregunta. Sin evasivas.
Asiento, aparentando control. Otro juego. Como si este tira y afloja constante no fuera ya bastante peligroso.
—¿Qué es lo que más te asusta? —dispara sin preámbulos.
El impacto de su pregunta me hace soltar una risa nerviosa. No esperaba algo tan directo, tan pronto.
—¿Así empezamos? ¿Sin calentamiento?
—Los buenos jugadores no necesitan calentamiento.
Doy un sorbo largo a mi cerveza para ganar tiempo. El líquido frío desciende por mi garganta, pero no apaga el calor que se expande desde mi pecho.
— Me asusta... soltar el timón —las palabras salen antes de poder contenerlas—. Dejar que mis emociones lleven la delantera. — y mientras lo digo, entiendo que estoy describiendo exactamente lo que está pasando ahora mismo. Lo que me está pasando con él.
Sus ojos cambian. Un destello, como si hubiera descubierto algo valioso. Sostiene mi mirada un segundo más de lo necesario.
—Tu turno —dice simplemente, dando un trago a su whisky.
—¿Por qué propusiste este pacto? El de los treinta días.
Iván juega con su vaso, haciendo girar el líquido ámbar. Sus dedos largos, que tantas veces he imaginado sobre mi piel, acarician el cristal con delicadeza.
—Porque necesitaba libertad. Un espacio donde no fuera quien todos esperan que sea —hace una pausa y su mirada me atraviesa—. Y tú... parecías necesitar exactamente lo mismo.
El juego continúa, y con cada pregunta siento que me desnudo más ante él. Le hablo de mi padre, que un día decidió que otra familia era más importante que la nuestra. De mi madre, que me enseñó a no depender de nadie para no sufrir abandonos. De cómo crecí convencido de que mostrar vulnerabilidad era mostrar debilidad.
Las palabras salen de mi boca como si hubieran estado esperando décadas para ser liberadas. Y mientras hablo, observo cómo Iván absorbe cada detalle: cómo sus cejas se tensan cuando menciono momentos dolorosos, cómo sus labios se curvan ligeramente cuando comparto algo divertido. Está memorizándome.
Pero cuando intento indagar en su vida, encuentro respuestas que parecen reveladoras pero que, en realidad, son espejismos. Historias que suenan íntimas pero no me dicen quién es realmente. Es como intentar atrapar agua con las manos.
Para cuando llega mi tercera cerveza, el alcohol ha aflojado algo en mi interior. Ya no me importa parecer desesperado por saber más de él.
—Es curioso —le digo, inclinándome hacia adelante—. Siento que te he contado mi vida entera y apenas sé nada de ti.
Sus ojos se entrecierran levemente, evaluándome.
—Quizás porque haces las preguntas equivocadas —responde, acercándose tanto que puedo contar sus pestañas—. O quizás porque estás más interesado en hablar que en escuchar.
Un silencio denso se instala entre nosotros. La música cambia; una balada lenta llena el espacio, como si el universo conspirara para este momento.
—¿Te incomoda que me acerque? —su voz baja de tono, ronca, casi un susurro.
Quiero mentir. Necesito mentir. Decirle que esto sigue siendo un experimento, un estudio sociológico, cualquier cosa menos lo que realmente es. Pero mi cuerpo me delata. El pulso en mi cuello late tan fuerte que estoy seguro que él puede verlo. Mis pupilas están tan dilatadas que apenas distingo el color de sus ojos. Y ese calor... ese calor que nace en mi estómago y se expande hacia cada extremidad.
—Me incomoda que no me incomode —confieso, y es quizás la verdad más honesta que he dicho en años.
Iván sonríe. No con esa sonrisa juguetona habitual, sino con una ternura que me desarma por completo. Su mano avanza lentamente sobre la mesa, como quien se acerca a un animal asustadizo. Sus dedos rozan los míos. El contacto es mínimo, pero siento que su calor se desliza bajo mi piel, expandiéndose como una ola tibia.