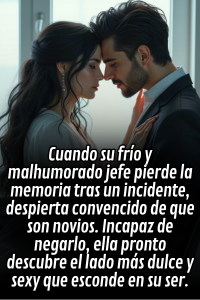Cuatro Cortes, Una Reina
Capítulo 2: Los Ojos de un Monstruo
SIENNA
El presentimiento se aferraba a mi pecho como un anzuelo clavado en carne viva. No era simple inquietud, no era paranoia. Era certeza. Algo en la forma en que padre miraba a Astrid había cambiado.
No era rabia. No era desprecio. Era otra cosa. Algo que me revolvía el estómago y hacía que mis músculos se tensaran como si me preparara para un ataque.
Astrid no lo veía. O no quería verlo. Seguía aferrada a la absurda idea de que en algún rincón podrido de su alma aún quedaba algo de humanidad. Pero yo había dejado de buscar eso hacía mucho tiempo.
Él no nos miraba como un padre. Él nunca lo había hecho.
Nosotras siempre habíamos sido conscientes de lo que éramos a sus ojos. Astrid era la copia de nuestra madre. Tenía el cabello negro como la noche y los ojos de un azul cristalino, tan hipnóticos que cualquiera se quedaría atrapado en ellos sin darse cuenta de que tras esa dulzura había un filo tan letal como el mío. En cambio, yo… yo era el recordatorio de la sangre que corría por nuestras venas. Mi cabello rojo ardía como una herida abierta, mis ojos verdes eran los de una depredadora, y mi piel estaba salpicada de pecas, como si mi cuerpo intentara marcarme como diferente, como si quisiera recordarme que no era Astrid, que nunca lo sería.
No sé qué era peor: que me mirara con desprecio, viéndome como una sombra de sí mismo, o que mirara a Astrid con esos ojos de hambre contenida.
Esa noche, mientras afilaba mi cuchillo junto al fuego, sentí un escalofrío recorrerme la nuca, un instinto nacido del peligro, uno que había aprendido a obedecer. Levanté la vista y lo vi.
De pie en el umbral, la luz del hogar proyectaba sombras largas sobre su rostro curtido. Estaba inmóvil, con los ojos clavados en la cama donde Astrid dormía.
No pestañeaba.
El filo de la hoja se detuvo en mi mano.
Me puse de pie con lentitud, deslizando el cuchillo hasta ocultarlo en la manga de mi camisa. Me moví despacio, sin apartar la mirada de la suya, interponiéndome entre él y la cama.
Su cabeza se ladeó apenas, como si estuviera evaluando mi reacción, como si se divirtiera con ella. Luego sonrió.
Una sonrisa torcida. Sucia.
—¿Qué quieres? —mi voz fue baja, afilada.
Él esbozó una mueca, más burla que respuesta. Su aliento, cargado de alcohol y tabaco rancio, se mezcló con el aire.
—Nada, niña. Solo la miraba.
Mentiroso.
Depredador.
Las llamas del hogar chisporrotearon en el silencio. Mi pulso se mantuvo firme, pero mis dedos se aferraron al mango del cuchillo. Podría hundirlo en su cuello antes de que pudiera siquiera levantar un puño. Lo sabía.
Pero él también sabía algo.
Sabía que, por más rápida que fuera, por más letal que me hubiera hecho, él aún era más fuerte. Más astuto. Un asesino consumado.
No podía matarlo en ese momento. No sin perder la ventaja.
Así que retrocedí un paso, sin apartar la mirada de la suya, dejándole claro que lo estaba observando, que lo entendía, que si cruzaba esa línea, encontraría algo peor que la muerte esperándolo.
Él dejó escapar una risa baja antes de girar sobre sus talones y perderse en la oscuridad de la cabaña.
Yo seguí allí, de pie, con los músculos tensos y el pecho latiéndome en las costillas como un tambor de guerra.
Mi padre iba a hacerle daño a Astrid. Lo vi en su mirada, en la manera en que se demoraba observándola, en esa sonrisa que me heló hasta los huesos.
No podía dejar que eso pasara.
No importaba cómo. No importaba a dónde.
Nos iríamos.
Me volví hacia Astrid, que dormía ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, su rostro relajado, respirando con tranquilidad.
Deslicé una mano bajo su cabello oscuro, sintiendo el calor de su piel, la fragilidad que ocultaba tras esa dulzura que tanto la definía.
No iba a dejar que él la tocara.
No iba a dejar que él destruyera lo poco que quedaba de nosotras.
Mi mano se cerró en torno al cuchillo dentro de mi manga.
Si era necesario, mataría a nuestro padre.