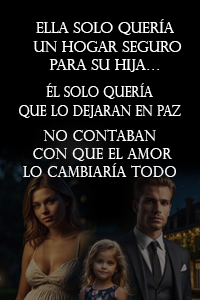Madre Del Caos
Capítulo 5: sangre y venganza
SIENNA
El aire es denso, cargado de la humedad de la madrugada. La cabaña se alza en la penumbra, apenas iluminada por la pálida luz de una vela que tiembla dentro. El sol aún no ha salido. Todo está en silencio, excepto por un sonido gutural que hace que mi piel se erice. Un gruñido, bajo y entrecortado, proveniente del interior.
Mis dedos se cierran sobre el cuchillo que llevo oculto en mi manga. Avanzo con cautela, cada fibra de mi cuerpo en alerta, el corazón latiendo con furia contra mis costillas. Algo está mal. Muy mal.
Empujo la puerta con suavidad, el aire en mi garganta se espesa y mi cuerpo se congela. Lo veo. Y el mundo se rompe.
Mi padre. Encima de Astrid.
El horror me golpea como una ola brutal, el asco y la impotencia se enredan en mi estómago hasta hacerme sentir que voy a vomitar. Astrid yace bajo su peso, atrapada en una pesadilla que no puede terminar. Su piel está marcada con hematomas oscuros, su rostro una máscara de sufrimiento. La sangre seca dibuja surcos en su piel, formando ríos de dolor impreso en su carne. Su vestido hecho jirones deja al descubierto la brutalidad que ha sufrido. Apenas respira.
Sus ojos, esos ojos que siempre buscaron belleza en un mundo cruel, están vidriosos, apagados, vacíos. No hay luz en ellos. Muerta en vida.
El aire deja de entrar en mis pulmones. El temblor de mis manos se transforma en un ardor que asciende desde mi pecho hasta mi garganta. Mi visión se torna roja. No pienso. No razono. Solo actúo.
El mundo deja de existir. No hay sonido, no hay pensamiento. Solo hay un rugido primitivo que nace en mis entrañas y se expande como fuego por mis venas.
Cargo contra él con un rugido desgarrador, mi furia transformándose en acero cuando el cuchillo se hunde en su espalda. Pero no es suficiente. No para un monstruo como él.
Su grito de dolor es más furia que sufrimiento. Se gira con la velocidad de una bestia entrenada, su brazo se alza y me golpea con una fuerza brutal. Salgo disparada hacia la pared, mi espalda choca con la madera podrida, el aire me abandona y el dolor estalla en mi costado. El cuchillo resbala de mis manos, pero no me doy el lujo de ceder.
Se abalanza sobre mí, sus manos ásperas cierran mi garganta, apretando hasta hacerme ver puntos negros. Su mirada es la de un depredador, fría, sin una pizca de humanidad. Me retuerzo, pataleo, araño su piel con desesperación. No puedo respirar. No puedo moverme. Me va a matar.
Pero no. No esta vez.
El rostro de Astrid aparece en mi mente, su cuerpo destrozado en el suelo. Un grito de rabia se ahoga en mi garganta mientras mi mano busca desesperada, entre la suciedad y el polvo, cualquier cosa. Mis dedos tropiezan con un pedazo de vidrio roto. Lo agarro con fuerza, ignorando el filo que me corta la piel, y lo clavo en su brazo.
Gruñe, su agarre se afloja un segundo. El suficiente.
Aspiro una bocanada de aire ardiente y le propino un rodillazo en el estómago. Se tambalea, gruñendo, su mirada ahora encendida con odio puro. Me lanza un puñetazo, pero esta vez lo esquivo. Me muevo rápido, más rápido de lo que jamás lo había hecho. La rabia me da una fuerza que ni siquiera sabía que tenía.
Me lanzo sobre él, recuperando mi cuchillo del suelo. Lo apuñalo en el pecho con toda la fuerza que me queda. Y lo hago de nuevo. Y otra vez.
Él sigue luchando, sus manos aún intentan alcanzarme, pero su fuerza se desmorona con cada puñalada. La sangre brota de su boca, sus ojos me miran con algo que casi parece sorpresa.
Pero no me detengo. No hasta que su cuerpo se vuelve inerte bajo el mío.
Se desploma en el suelo, jadeando, su pecho subiendo y bajando en espasmos. Sin pensarlo, me monto sobre él, mis rodillas clavadas a sus costados, y levanto el cuchillo una vez más.
—¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! —grito, y con cada palabra, la hoja se hunde en su carne una vez más.
La rabia me posee, me consume, se derrama en cada movimiento. La sangre salpica mi rostro, mis manos, mi pecho, pero no me importa. No me basta. Lo apuñalo por cada golpe que recibimos, por cada noche de hambre, por cada vez que nos dejó a la deriva sin importar si vivíamos o moríamos. Lo apuñalo por cada vez que nos usó como cebo, por cada vida que nos obligó a arrebatar con nuestras propias manos.
Mi furia se convierte en mi única existencia. Su piel ya no es piel, es una prisión que destruyo, un castigo que desgarro hasta que su carne es irreconocible. No me detengo hasta que su cuerpo deja de moverse, hasta que su último aliento burbujea en su garganta y sus ojos vidriosos me miran sin vida. Con un esfuerzo agónico, mueve los labios en un susurro apenas audible.
—Eres mi viva imagen… qué orgullo…
Sus palabras me golpean como un martillazo, rompiendo algo dentro de mí. Mi mano se alza una vez más y, sin dudarlo, entierro el cuchillo hasta el fondo de su pecho, arrancándole lo último de vida.
Mi respiración es errática. Mi cuerpo, cubierto de sangre. Lo miro por última vez, pero ya no hay nada. Nada de él. Nada de mí.
Solo entonces, jadeando y temblando, la furia comienza a desvanecerse y el mundo vuelve a tomar forma.
Alzo la mirada y veo a Astrid, inmóvil en el suelo.
Mi pecho se contrae con un terror diferente, un miedo que no tiene nada que ver con el hombre muerto a mis pies.
Me acerco a ella de rodillas, con las manos cubiertas de sangre, y la tomo entre mis brazos.
—Perdóname —susurro, con la voz rota—. Perdóname por dejarte sola.
Las lágrimas nublan mi vista mientras me aferro a ella. Su piel está fría, su respiración es débil. No puedo perderla. No después de todo.
—Lucha, As. Por favor, lucha. Te voy a salvar. Voy a encontrar un curandero, voy a hacer lo que sea. Pero no me dejes.
Mis sollozos llenan la cabaña, mezclándose con el silencio de la muerte.
No permitiré que ella sea otra de nuestras pérdidas. Mi cuerpo se mueve solo, frenético, buscando algo, cualquier cosa que pueda ayudarme a sacarla de aquí. Con manos temblorosas recojo una manta, la envuelvo con cuidado y reviso desesperada la cabaña hasta encontrar un viejo carro de madera. Apenas me importa si se tambalea, solo necesito llevar a Astrid lejos de este lugar antes de que sea demasiado tarde.