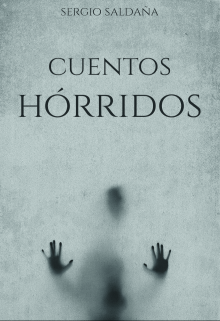Cuentos Hórridos
La abuela está enferma
Su abuelita se enfermó inesperadamente, y ahora algo raro está sucediendo.
Tenía rato que la pequeña Daisy había perdido interés en la televisión. En aquel horario nocturno ya no pasaban sus caricaturas favoritas. Había preferido arrodillarse en el sillón, con su carita recargada en el respaldo, mientras miraba hacia la amplia y polvorienta calle a través de la ventana. Contemplaba su entorno con unos ojos soñadores, aburridos y que divagaban en la textura de las cortinas. Más tarde, el rumor de un automóvil que se aproximaba hacia la ventana la alertó.
Daisy saltó del cojín, entusiasmada.
Cuando abrió la puerta le cegaron las luces. Distinguió, para su decepción, solo la silueta de su joven madre. Dio media vuelta y caminó erguida.
—Ya vine —dijo aquella cuando entró y cerró la puerta a sus espaldas. Se había quitado una mascarilla de algodón azul.
Como su hija no le contestó, y se había limitado a sentarse en un escalón, hundiendo sus mejillas en las manos, decidió decirle:
—Tu abuela no puede venir con nosotras, Daisy. —Esperó una reacción, y, un tanto molesta, lanzó las llaves a la mesa de la entrada—. Ni modo, hija.
—¿Qué tiene Mamá Malena?
—No sé… Iba a dejarla en el hospital, pero, como están ahorita las cosas, yo creo que va a estar un poquito difícil.
—¿No tiene ella el virus que dicen en la tele? —preguntó sin todavía mantener contacto visual. Su madre se acercó y se colocó de cuclillas junto a ella.
—No, Daisy. No tiene Fiebre Roja. Al menos tenemos la fortuna de que no se haya contagiado de esa porquería. Pero, ¿qué crees? Unos doctores vendrán a cuidarla en su propia casa y no tendrás que preocuparte por ella, ¿sí?
—¡Está bien!
Samantha le proporcionó una suave caricia en la coronilla y avanzó hacia la sala con la intención de cambiar el canal. Desde la escalera, de donde la niña contemplaba a su madre, había percibido Daisy un aura de preocupación; le envolvía y le hacía pensar que quizá ella le estaría ocultando algo, o mintiendo, pero cuando Samantha encontró el canal de noticias, la pequeña creyó comprender el problema.
La voz de un presentador se escuchó:
—…por lo que el gobernador ha anunciado que pondrá a disposición más hospitales improvisados. La cifra de contagios en nuestra entidad ya asciende a los quinientos veintiocho. Se estima que durante los siguientes meses este número se triplique…
Daisy apenas quería analizarlo. Pronto tuvo la idea de que sus juguetes le distraerían de pensar en el futuro de su abuela.
***
Ya había jugado, cenado y platicado más con su madre, pero Daisy no había encontrado la tranquilidad que buscaba. Estaba irritada, triste, furiosa de quedarse sola con esa mujer que prefería la pantalla de su teléfono a prestarle atención. Qué aburrido, se decía, al menos la abuela jugaba conmigo, me escuchaba y me comprendía. Pero agradeció a Dios que estuviese cuidada por los doctores en su propia casa; aquellos hombres eran sabios, habían estudiado mucho y se esforzaban para que sus pacientes lo tuviesen todo. Se imaginaba a un equipo entero de hombres de bata blanca alrededor de su cama, a la vez que le tomaban la temperatura a su abuela y le daban, quizá, palabras de aliento; y monitoreaban cada señal que pudiese delatar un cambio desfavorable en su organismo.
En dos semanas, vaticinaba, estaría Mamá Malena de nuevo con ella. Le daría consejos, le enseñaría trucos nuevos y le hablaría de temas que ni sus maestras de la primaria, inteligentes cuales eran, jamás podrían comprender. En uno de los tantos trucos que recordaba, se encontraba el clásico de la pelotita: este consistía en que Mamá Malena metía una pelotita roja de plástico en sus manos y las agitaba. Cuando las abría, aquella desaparecía ante sus ojos. No había manera de sorprender a la abuela haciendo trampa. Quién sabe cómo le hacía, pero luego sacaba la bolita de la oreja de Daisy. No se detenía a averiguarlo; simplemente era asombroso y divertido.
—Otra vez le estás enseñando tonterías a mi hija —decía Samantha, un día que llegó temprano y las sorprendió haciendo lo mismo—. A ver si un día le enseñas cosas de provecho.
—Son trucos de magia, cariño. No le va a pasar nada.
—¿Y eso de qué le va a servir? Tiene que hacer su tarea. Ya está muy atrasada. —Les dirigía una mirada a ambas con las manos en jarras. Luego miró de forma muy tensa a la pequeña—. Órale, princesita. —Samantha tendía a chasquear los dedos—. Ponte a trabajar, que ya estoy harta de que me hablen por teléfono tus maestras diciéndome que nada más te la pasas holgazaneando en clase.
—Otro ratito más, mami.
—No, ya. Párate y ponte a trabajar, órale.
Daisy balbuceó una palabrota, aunque para ella lo era, pero lo hizo, y se levantó y se encaminó a la sala, donde estaban sus cuadernos.
—¿Cómo me contestaste?
—No.
—¡Dime qué me dijiste, enana, o te sorrajo un fregadazo!
—Samantha —intervino su madre—. Ya, déjala. No tienes que ponerte así.