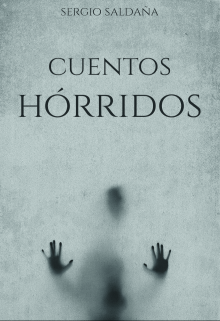Cuentos Hórridos
La noche que no acaba
Este rompe también un poco el paradigma, pero espero que le den la oportunidad :)
Edgar y Azucena vivían en una humilde casa construida de adobe, con apenas instalación de energía eléctrica y agua. No les faltaba nada, pues las vacas que tenían en un cobertizo les daban la cantidad necesaria de leche para vender. Edgar estaba contento con su trabajo de lechero, y Azucena disfrutaba la vida a su lado mientras le ayudaba en toda tarea. Les pagaban por galones. A menudo, aquellos compradores venían a su hogar y se presentaban, ya habiendo dado avisos por anticipado. La pareja estaba acostumbrada a las visitas relacionadas con negocios; no solían recibir llamadas ni cartas de otras personas.
Ahí, en esa basta cantidad de campo, se acomodaban para realizar las arduas tareas de limpieza, arado y mantenimiento. Tenían ese lugar para ellos solos, en medio de una hectárea de hierbas, bajo el viento fresco que azotaba como el galope de una manada salvaje. A los linderos del claro se extendía una inmensa pineda. Una vereda, a través de la espesura, conectaba la granja con el pueblo más cercano.
Una vez, en medio de una tarde de cielos plomizos y ventarrones violentos, a su puerta no tocaron los compradores que solían esperar. De hecho, los clientes se habían tardado demasiado; se suponía que debían haber llegado hace horas. Edgar se preocupaba; para pagar el servicio de electricidad y agua tenían que haber tenido lista una cierta cantidad de dinero. No fue así. Y por supuesto que si se retrasaban, les iría muy mal en tan sólo horas. No había perdón para los rezagados que incumplían los preceptos.
Pero su sorpresa fue que, en vez de los clientes, llegaron dos personas muy peculiares. Lucero y Fernando tocaron a la puerta y se presentaron como primos cercanos. Edgar se sacudió de preocupaciones y se puso feliz al verlos. Les dieron la bienvenida y les hicieron pasar a comer.
En tanto Azucena preparaba los platos en la cocina, Edgar se acercó para ayudarle, y a su vez, discutir un asunto en especial. A espaldas de los visitantes, el matrimonio empezó a cuestionarse a qué venía dicha visita. Los primos no venían desde hace como ocho años, jamás habían mandado una sola carta y mucho menos habían realizado llamadas telefónicas, y Edgar se enorgullecía de tener teléfono.
Les dio miedo inquirir y parecer que reprocharían la larga ausencia. Prefirieron quedarse callados y darles un cálido recibimiento, como era característico de su hospitalidad.
Durante la cena se intercambiaron recuerdos e insinuaciones al hecho de no haber contactado. Curiosamente, los primos evadieron las indirectas, alabando por cuarta vez los alimentos, el orden de las cosas y las hermosas vaquitas que salían a pastar durante la tarde. Azucena sólo hacía miradas de soslayo a su marido para ver cómo reaccionaba.
Luego, Fernando dijo:
—Oye primo. ¿Y esa hermosa niña que vivía aquí? Una de siete años que corría y corría por todos lados. Era tu hija, ¿no?
Azucena se quedó pasmada y palideció de pronto. Edgar notó el gesto y la rodeó con su brazo para confortarla. La tensión se rompió en tristeza. Los visitantes se incomodaron y decidieron no terminar sus postres. Lucero pidió una disculpa, pero el propietario les dijo que no había problema y comenzó a explicarles:
—Griselda desapareció un día. —Miró a través de las ventanas y sonrió con una amarga nostalgia—. Tenía quince años cuando se fue. Estaba nublado como hoy. —Sonrió—. Era una hermosa adolescente llena de sueños y también frustraciones. A veces estaba muy feliz y a veces muy furiosa. Hoy tendría veintidós años.
—No es malo para nosotros recordarla —dijo Azucena—. Aunque sí hemos intentado olvidarla desde que se esfumó. Creemos que se fue al bosque. Ese mismo día la buscamos entre los árboles para ver si había caído herida en algún sitio. Nos cansamos de buscar tras horas, días… meses, años… Nunca hallamos nada. Sabrá el Señor dónde se habrá metido…
—Hace un tiempo —dijo Edgar—, un sujeto desconocido nos atacó. —Azucena demostró no estar de acuerdo con contar aquella parte de la historia. Él continuó: —Ahuyenté a ese hombre. Tuvimos una pelea muy gacha. Yo atribuyo su desaparición a ese evento; no sé en qué forma, pero lo hago.
—Híjole. Mil perdones, Edgar. —El visitante se sintió más culpable al ver los rostros ensombrecidos de la pobre pareja. Sin embargo, Azucena levantó la mirada, y con mucha aceptación, quiso mitigar la pesadumbre diciendo:
—No se preocupe, joven. Creo firmemente que en esta vida, todos estamos condenados a algo; aparte de la muerte, supongo.
Aun así, los visitantes se disculparon y no acabaron los postres por cortesía. Los anfitriones instaron en seguir platicando e invitaron a jugar a la lotería. Rechazaron amablemente, tomaron sus prendas del perchero, agradecieron y se despidieron. Edgar, al verlos alejarse por el sendero del bosque, se siguió preguntando por qué ni siquiera les habían avisado que llegarían.
El viento aumentaba y el ocaso se acercaba; cerraron la puerta y se refugiaron del mal tiempo. Las vacas han de haber hecho lo mismo, pues ya no pastaban en el claro.
La penumbra cubrió el valle, acompañada de una gruesa capa de neblina que se mezclaba con los pinos. El viento soplaba con violencia; mecía las copas de los árboles y creaba una danza lúgubre entre ellos. El ulular se asemejaba a decenas de lamentos que atravesaban las ramas y las hojas. Ya no había habido otra noche como esa, y para Edgar y Azucena representaba algo inusual. Como estaban sin televisión y radio, no tenían datos sobre fenómenos climatológicos que afectaran al país.