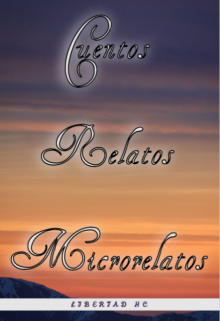Cuentos Relatos y Microrelatos
Confesión (relato Halloween 2021)
Era mi primer año en la universidad. No conocía a nadie, no tenía amigos y lo peor es que me costaba la vida abrirme a los demás. Me miraban como si fuera un bicho raro, y quizás tuvieran razón. El negro era mi color favorito y siempre lo complementaba con algún abalorio en forma de pinchos y un poco de maquillaje que resaltase mis ojos turquesa. Mi aspecto era el que me protegía por causar temor, o el que hacía que fuera el objetivo de todas las burlas.
Iba por los pasillos a paso ligero, pues la campana había sonado hace rato y ya llegaba tarde a clase de historia. El sudor perlaba mi frente de solo pensar que todos fijarían su mirada en mí al entrar en el aula. Al cruzar la esquina, topé de frente con una chica rubia, alta y con un aspecto que dejaba claro que era la más popular. Sus pertenencias se mezclaron con las mías a lo largo del pasillo y, abochornada, me dispuse a recoger sus cosas, mientras me disculpaba por mi torpeza. En ese instante prejuzgue cual iba ser su reacción; pensé que me insultaría y despreciaría como hacían la mayoría, pero mi sorpresa fue su amable presentación. Se llamaba Verónica y congeniamos a la primera. A pesar de que su estilo no tenía nada que ver con el mío, compartíamos gustos sobre música, series… ¡Todo un descubrimiento!
La noche de Halloween estaba cerca y se interesó por mis planes. Era evidente que no tenía ni planes, ni amigos. Así que no me pude negar y acepte la invitación. Me presentaría a su mejor amiga, Ana, e iríamos a pasar la noche al cementerio con unas cervezas, unos canutos y la tabla de Ouija bajo el brazo. No era una idea que me atrajera demasiado, pero era mi oportunidad para conocer gente.
Llegó el día y estaba muy emocionada. Vivía con mi madre y ella estaba acostumbrada a que pasara días enteros en casa. No pudo negarse a dejarme salir con mis nuevas amigas, pero me advirtió de que tenía un mal presentimiento. Intenté despreocuparla, pues sabía que solo era falta de costumbre. El claxon de la moto de Verónica sonaba insistente esperando a que saliera. Esa fue la primera vez que monté en una moto y sentir el aire estamparse en mi cara me dio una sensación de libertad como nunca había sentido.
Ana nos esperaba en la puerta del cementerio con la tabla y una bolsa llena de bebida. Era la primera vez que nos veíamos, pero se comportó como si nos conociéramos de toda la vida y, la verdad, eso me reconfortó. Comenzaron a saltar la verja y, desde el otro lado, me metían prisa antes de que el guarda se percatara de nuestra presencia. Yo no estaba muy convencida, pero me dejé llevar. Nos acomodamos sobre una tumba que parecía no ser visitada hacía muchos años, en el teléfono móvil sonaban los acordes de una tétrica música para ambientar y el juego comenzó…
Parecía real cuando comenzó a desplazarse por el tablero contestando preguntas sencillas. Un sonido a mis espaldas me alarmó pensando que eran fantasmas. Dos muchachos se acercaron por la espalda y me incorporé alarmada; cuando miré a mis nuevas amigas, para avisarlas, un golpe certero con una de las botellas estalló sobre mi cabeza.
No podía moverme, estaba atada de pies y manos con una mordaza que apenas me dejaba respirar. Frente a mí, Verónica entrelazaba su mano con la de uno de los muchachos.
—¡Tenemos que hacerlo! O cumplimos los deseos del fantasma y le entregamos una vida, o él nos matará —Ana advertía desesperada.
—Nunca debimos jugar con los espíritus —se lamentaba Verónica.
—Ya no hay vuelta atrás, ¿su vida o la nuestra? —gritaba exaltado el chico que jaló de mi cabeza hacía atrás, dejando mi cuello al descubierto.
Luché con todas mi fuerzas para escapar y mis ojos suplicaban a llantos para que no lo hicieran. El corazón me latía desbocado cuando apoyaron la fría hoja de una navaja sobre mi cuello; mi vello se alzó, presa del pánico y con un rápido movimiento, de izquierda a derecha, la sangré brotó del profundo tajo, mientras me ahogaba y mis latidos se apagaban. Ahora soy un fantasma que vive entre tinieblas.
*****
Los ojos vueltos de la médium volvieron a clavar sus pupilas sobre la cara descompuesta de la madre de aquella chica. Con un gesto de su mano paró la grabadora, para más tarde escuchar la confesión de aquel fantasma errante que utilizó su cuerpo para contar lo sucedido.
Cada noche visitaba y besaba la mejilla de su madre, sin ser consciente de que le provocaba más miedo que tranquilidad. No era temor por el fantasma de su hija, era por la preocupación de que no encontrara el camino para descansar en paz. Pues hay un certero refrán: Hay que tener miedo a los vivos, pues los muertos, muertos están.