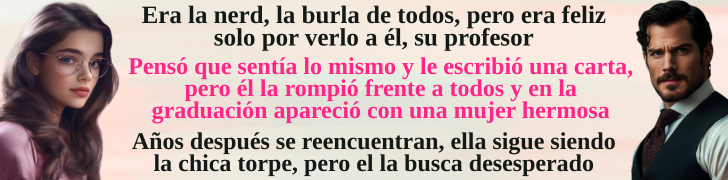Cuestión de Perspectiva, Ella (libro 2)
Viejos amigos - Parte 1
Anastasio y Silvia me visitaron el sábado siguiente. No sé qué les habrá dicho Esteban, pero se mostraron tan agradecidos por mi “ayuda” que me faltó valor para preguntarles. Pasamos una tarde relajada como si fuéramos amigos y después se marcharon con algunas cajas en su automóvil.
Las semanas pasaban y las viví como si me hubieran metido dentro de una botella, aislada y olvidada ahí, esperando a que alguien llegara para romperla y sacarme. Ese alguien solo podía ser una persona, pero él prefirió irse en lugar de darme una oportunidad.
Lo comprendía. La explicación que le di no fue suficiente para convencerlo y su reciente luto lo tenía afectado, aunque aceptar que se fuera se convirtió en un reto que yo no estaba superando.
Me encontraba harta de tener que explicarme que él hizo lo correcto al regresarse a la capital sin siquiera despedirse, de pensarlo a cada momento en que bajaba la guardia. Por eso, centré toda mi atención al trabajo, a mejorar mi técnica vocal, a experimentar con nuevas versiones de las canciones que tocábamos, a probar con géneros que no me terminaban de agradar, pero que a la gente le encantaban. Quería convertirme en una digna artista que contrataran por su talento y no por dar un bajo precio. Eso ayudaba a sobrellevar la decepción… algunas veces.
Visité la tumba de Celina un mes después de la partida de Esteban. Le llevé crisantemos blancos y una veladora para que iluminara su largo y complicado camino que los más viejos aseguraban que teníamos que recorrer para alcanzar la paz.
El panteón que ella misma eligió tenía más concurrencia por la mañana que por la tarde, por eso fui pasadas las cinco. Quería privacidad para hablarle a mi amiga.
Avancé por el lúgubre pasillo, cargando mis presentes, hasta el fondo del camposanto. El aire allí se sentía diferente, más denso, y el aroma de las flores recién cortadas se mezclaba con las podridas, hasta crear una fragancia agridulce. El único sonido era el incesante canto de los pájaros que en ese lugar eran poco favorables.
Al llegar, descubrí que a Celina le habían construido un bonito mausoleo. Tenía forma de templo blanco y una puerta cerrada de hierro impedía que pudiera entrar. Por el cristal reconocí su fotografía enmarcada y colgada en medio. Se veía tan bonita como fue en vida.
Acomodé los crisantemos en uno de los dos floreros de granito, prendí la veladora, me hinqué y desde afuera me dirigí con el corazón en la mano:
—¡Ay, Chule!, ¿me odias por lo que hice? —refiriéndome al beso que le di a su marido—. Ojalá pudieras decirme que todo entre nosotras está bien.
Permanecí cerca de media hora contándole algunas cosas, como lo distinta que era la vida sin ella, a pesar de que el reencuentro que tuvimos duró tan poco. Celina Ramírez fue una persona que dejaba huella a donde quiera que fuera. En mi caso, su buena voluntad salvó la vida de más de uno.
La mañana siguiente recuerdo bien que salí a recibir al repartidor de leche y lo primero que vi fue una pluma blanca, alargada y pulcra. Mi tío Evelio decía que significaba que los muertos nos visitan. Supe entonces que esa era la manera de Celina de decirme que no me aborrecía ni estaba enojada conmigo por mi atrevimiento. Después de todo, en vida trató de darme permiso de intentar algo con su esposo. Haber rechazado su ofrecimiento, en ese punto, fue un error del que me arrepentía. Ahora, no tenía la certeza de si lograría obtener otra oportunidad.
Los días para mí parecían ser iguales: vacíos, grises, solitarios…
Uriel y Angélica comenzaron a hacer preguntas sobre mi estado de ánimo. Tanto se me notaba la tristeza que tuve que esforzarme al triple por aparentar que me encontraba bien y tranquila. En el trabajo me favoreció porque Joaquín acentuaba lo bien que me salían las canciones de despecho.
—Con que así se siente amar y no ser correspondido —me dije lagrimeando en una ocasión en la que tallaba la ropa en el lavadero que tenía en el patio, cerca de la puerta.
De las cosas buenas que pasaron fue que los malestares que antes me achacaron desaparecieron poco a poco. Las ansias de tener compañía masculina fueron disminuyendo, e incluso los dolores premenstruales bajaron de intensidad. Quizá si se trataba de un “desorden hormonal”; un desorden que cierto caballero provocó sin ser consciente de ello.
Pasados tres meses, me encontré metida en un profundo abatimiento, y no solo por Esteban, sino por todo lo demás que sucedió por las mismas fechas en las que se marchó. Como tener a Esmeralda lejos y embarazada. Me preocupaba el avance de su gestación. Mi hija era sensible para los dolores y llevar a un bebé en el vientre representa una difícil tarea que temía que le costara demasiado sobrellevar.
Con el fin de aliviar las cargas sobre mi espalda, decidí recurrir al padre Jacinto, y de paso echar un vistazo a la casa que ansiaba ver ocupada.
San Josemaría llamaba a la confesión el sacramento de la alegría, porque pensaba que a través de él se recuperan el gozo y la paz que trae la amistad con Dios. Rogué durante el camino hacia la parroquia que eso fuera verdad.
Por suerte encontré a Jacinto disponible para que me confesara. Estaba afuera, paseando. La gente del pueblo corría para besarle la mano al topárselo. Ellos desconocían mis sospechas sobre sus intereses secreto; ni eso impidió que confiara en él.