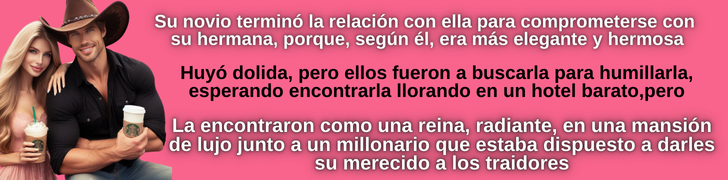Cuestión de Perspectiva, Ella (libro 2)
Contigo - Parte 1
Hablar sobre la intimidad en pareja era algo que no se acostumbraba hacer en esos ayeres, aunque se tratara de un matrimonio ya de años. Las mujeres se ruborizaban de solo pensar en tocar el tema, y los hombres hacían oídos sordos para no demostrar que también les avergonzaba.
Esa tarde se convirtió en noche confesándonos lo que antes jamás hice; ni siquiera con el atrevido de Joselito. Tampoco fue que nos diéramos grandes detalles, esos vendrían ya con la práctica y una confianza más sólida.
Ver cómo a él se le formaba la sonrisa en la cara, cómo el rubor le recorría las mejillas, como se tocaba la frente y hacía pausas para responder me fascinó. La edad no le robó su candor característico.
El término de la cuarentena de Esmeralda hizo más sencillo que Esteban y yo nos viéramos. Los martes pasaron a ser sagrados para mí. El segundo de ellos nos encontramos directo en la propiedad que “escogimos”. El trámite de la compra demoraría, pero el dueño ya podía usarla.
Me esperó frente a la puerta con un juego de llaves propio.
Cuando entré descubrí que Esteban había mandado que la limpiaran, y que ya contaba con luz eléctrica y agua corriente.
Recorrimos de nuevo sus rincones. Lucían mucho mejor sin todo el polvo y los muebles rotos que dejaron. El olor a viejo aún imperaba, pero era agradable, incluso hogareño.
—Falta una pintadita —mencionó él.
La emoción comenzó a recorrerme.
—Hagámoslo.
—No, no —se apresuró a decirme—. Pagaré para que lo hagan, no te preocupes.
—Preferiría que nosotros lo hiciéramos. Sería como darle un toque propio.
Él medio sonrió; quizá creyó que bromeaba.
—Las señoras no pintan sus casas.
Sentí su brazo colándose sobre la espalda.
—Yo sí —insistí firme—. Trae la pintura la otra semana. —Levanté la mano y me concentré en la pared de enfrente—. Un azul clarito le quedaría bien.
Creo que la idea de que tomara una brocha no lo convencía, pero no se atrevió a negarse.
—Como usted ordene.
Su voz y el respirar cercano me encandilaron.
La yema de sus dedos recorrió sutil mi hombro.
—¿Qué tenemos para hoy? —le pregunté con voz más baja para que, según yo, sonara provocativa—. Podemos “bautizar” los otros espacios. —Levanté ambas cejas.
Nos encontrábamos en el pasillo de las habitaciones. Cualquier espacio era perfecto al estar todo vacío.
—Planeaba ir a comprar la “pila bautismal”. —Simuló que se sobaba la espalda—. No estoy preparado para usar la alfombra. Supe que hay una ciudad cerca donde recién abrieron una tienda de muebles que son de calidad.
—Sí, sé cuál, pero no está cerca, son dos horas de camino.
Esteban sacó triunfante del bolsillo de su pantalón las llaves del automóvil.
—No si yo manejo.
Su propuesta fue inesperada, aunque terminé por ceder y nos subimos al coche.
En la mente me persigné y recé para que llegáramos con bien. Que él se pasara los topes y de vez en cuando perdiera el rumbo me preocupaba. También que acelerara de más era un motivo para estar con el Jesús en la boca.
Estuvimos en la tienda de muebles en una hora exacta. Tuve que respirar hondo varias veces para olvidar que temí morir todo el trayecto.
La tienda se encontraba abarrotada. Era de esperarse por haber abierto hace poco.
Observé fijo a Esteban antes de que entráramos. Esperaba que vacilara y optara por buscar otro lugar. Había demasiada gente, y entre toda esa existía la posibilidad de toparnos con algún conocido que podía esparcir el chisme.
Para mi sorpresa, a mi querido don Selso no le importó llevarme del brazo, ni siquiera cuando un vendedor se nos acercó.
«¿Qué se trae en mente?», me pregunté varias veces, mientras recorríamos los tres los pasillos en los que se notaba el penetrante aroma del barniz.
—¿Cuánto cuesta esta cajonera? —dije en voz baja, inspeccionando la etiqueta de cartón que colgaba de la pieza—. ¡Dios!, por ese precio conseguiría cinco iguales, o hasta más.
Sin duda, aquellos eran lujos que yo no tenía la posibilidad de darme con mi trabajo como cantante de fiestas locales.
Pasamos al área de colchones, guiados por el hombre que estaba dispuesto a no soltarnos.
—Este me gusta. —Esteban tocó uno de tamaño matrimonial. Era blanco y bastante acolchado.
Solté un quejidito que solo él escuchó.
—Demasiado chica —dije en voz alta.
El vendedor y él se me quedaron viendo.
—¿Qué tal ese de allá? —Apuntó el hombre hacia un colchón más grande. Este era grueso, lo doble que el anterior.
—Muy alto. —Rebusqué con la mirada, hasta que di con el ideal—. Este está perfecto. —Lo toqué sobre el plástico que lo cubría—. ¿Qué te parece?