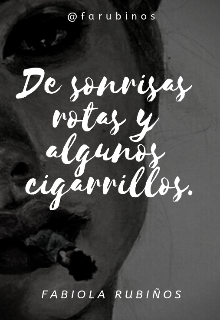De sonrisas rotas y algunos cigarrillos.
premier.
El viento le golpeaba con fuerza el rostro, pero no le importaba. Era normal en ese lugar.
El momento había llegado.
Sonrió a la luna cuando las primeras gotas empezaron a tocar sus manos; no llores, pensó, es un momento alegre.
Y siguió sonriendo cuando las primeras lágrimas empezaron a abandonar sus ojos.
Se quitó la mochila de los hombros y se sentó en el frío césped, mientras acomodaba la capucha de la sudadera gris sobre su cabeza.
Y entonces sacó sus cigarrillos, encendió uno y exhaló el humo con tranquilidad.
Y entonces sacó su libro, el último, y continuó leyendo.
Sólo uno más, se dijo, sólo uno más.
Exhaló otra vez el humo del cigarrillo y observó el título del poema. Se hechó a reír.
Claro, sólo faltabas tú.
El poema que había guardado para el final. Ahora, había llegado el momento de leerlo.
Bajo una luz descolorida
Corre, danza y se tuerce sin razón
La Vida, impudente y vocinglera,
Así, en cuanto en el horizonte
La noche voluptuosa sube,
Sosegándolo todo, hasta el hambre,
Borrándolo todo, hasta la vergüenza,
El poeta se dice: ¡"Finalmente"!
Mi espíritu, cómo mis vértebras,
Implora ardiente el reposo;
El corazón lleno de pensamientos fúnebres,
Voy a tenderme de espaldas,
Envolviéndome en vuestros cortinados,
"¡Oh, refrescantes tinieblas!"
La lluvia ha mojado las páginas para cuándo ha terminado, porque lo ha leído despacio, saboreando cada palabra.
Cierra el libro con delicadeza, se limpia las lágrimas de las mejillas y se pone de pie.
Mira hacia el horizonte. A ese viejo lugar que siempre ha saludado.
A esos trescientos metros de puro aire y humo de tabaco.
Entonces camina hacia el frente, mientras da la última calada, la más larga, a su cigarrillo.
Y deja caer la colilla, quemada.
Y se deja caer ella, destrozada.