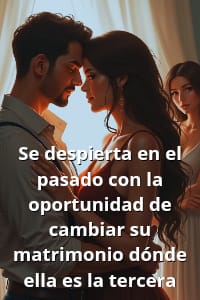Del Revés Sin Merecerlo
12. Qué utopía más peculiar
Habían pasado siete días y dos horas más desde que casi pierdo a mi mejor amiga en un incendio. Por suerte, fui a visitarla con Spencer a la casa que el Estado le había concedido por no sé qué de una ayuda económica que su padre solicitó, antes de casarse con su madre, por trabajar para el Gobierno en el pasado en no sé qué experimento importante.
Al menos eso ya lo tenían cubierto durante un tiempo. Al menos, por ahora, no tenían la obligación de pagar la luz y el agua en plena época de sequía en la que nos encontrábamos.
—Payasa, estás muy callada. ¿Todo bien?
La obviedad me mata. Irá conduciendo y todo el rollo pero, ¿hola? Mi amiga se niega a verme y él me pregunta eso. A veces no sé para qué tiene ojos si no sabe qué decir o hacer en el momento oportuno. Justo en ese momento me crucé de brazos y miré como las hojas de los manzanas arañaban el cristal.
—¿Cómo la has visto tú? —pregunté escasos minutos después de hartarme de no llevar ni la jodida radio con alguna canciocilla de Los 40 principales.
Le encantaba esa emisora porque daba igual el humor que lleváramos tatuato ese día, Los 40 parecían saber qué drama musical necesitábamos a cada rato. Y eso a él le encantaba para no marearse la cabeza sobre la elección del tema que quería escuchar.
—Tensa —comenzó a decir tras girar el volante a la izquierda—. La he notado bastante mal, pero yo de ti no le daría mucha importancia, porque con todo lo que ha pasado sería bastante interesante que no lo estuviera.
A pesar de que me dio una respuesta, me sentía más infeliz e intranquila que ese vecino tuyo que tiene costumbre de saltarse los semáforos a más de cien kilómetros por hora en una autopista peatonal y casi a menos uno cuando está cerca de alguna central de la Guardia Civil de tráfico. Y, aún así, opté por comerme, como un brócoli mal cocinado, el discursito que mi pequeño cerebro ya estaba maquinando a velocidad de tren todoterreno.
Si lo hice fue porque dos minutos después Spencer metió de morro el coche en el garaje. Cuando puse un pie en el suelo de negro cemento, sentí un pequeño mareo recorrerme todo el cuerpo, de arriba a abajo y de abajo a arriba, como si una montaña de hormigas carnívoras estuviese creciendo por billares a mis pies.
La reacción que mi cuerpo quiso ofrecer, de forma totalmente involuntaria, fue girar la cabeza y mirar a mi hermano para después intentar ver qué estaba pasando en el cielo. Lo que descubrí fue que Bastón de Caramelo le había dado al botón de cerrar, por lo cual me tuve que agachar un poco para ver que se acercaba una buena tanda de rayos.
Sin más, lo tomé como una de las miles de consecuencias que deja el impasible cambio climático, que aún sigue siendo igual de resistente en invierno o bajo el mar.
¿Por qué siempre se empeña el ser humano en mandarlo todo a la mierda? ¿Y si cambiamos de una vez antes de que el núcleo de nuestro único y queridísimo planeta se acabe apagando cual llama de una vez por todas?
Al subir a la planta superior, a la cocina y al comedor, me encontré con un silencio absoluto en la casa y que nuestros pasos ayudaban a llenar.
Morgan Vendetta llegó unas horas más tarde. Al ser más de las tres de la tarde, hicimos una merienda-cena y nos la llevamos al sofá.
—Payasa, pásame la salsa. Esa que estás ocultando.
Era mentira. Lo que estaba ocultando eran las ganas de darle una paliza por cambiar de humor en menos de dos horas y hablar con la boca llena de comida.
—Nubecita, deja en paz a tu hermana. Y, ¡no comas con la boca abierta que se sale todo!
Después de esa pequeña pelea típica familiar en casi todas las casas del planeta, estuvimos ayudando a mamá a hacer la comida para mañana, fregamos los platos, limpiamos el polvo de los armarios. Cuando nos pusimos a tirar los cachivaches que ya no nos servían ese pequeño terremoto volvió con una fuerza mayor. Unos minutos después paró y seguimos a lo nuestro. Sin embargo, no quiso esconderse en su madriguera y no volver a por nosotros.
A nuestro alrededor todo comenzó a moverse, a girarse, a caer. El papel pintado color bellota de la pared se despegó como si fuese una lengua de un animal en busca de agua. Los jarrones y las flores sintéticas de la mesa del comedor, a nuestras espaldas, y las del mueble de la televisión de cuarenta y cinco pulgadas y media, delante de nosotros, siguieron sus mismos pasos doce segundos y medio después.
No soy de números así que si los conté fue porque necesitaba y medio que me llevase a la calma. No recurría a él desde que mi abuela y mi madre gritaban en mi niñez y yo corría a esconderme en la habitación de Spencer.
El día del supuesto terremoto de unas seis o siete escalas en la tabla de Richter, tomé la iniciativa de dar el primer paso. Al querer arrastrarme por el suelo de parqué estilo establo, noté que algo me agarraba por el pie.
«Vamos Talia, sea lo que sea, ignóralo y corre hasta mamá», me dije al ver que Morgan nos llamaba con lágrimas en los ojos. Algo de lo que estoy segura es que nadie quiere ver a sus seres queridos llorar, y menos a su propia madre por culpa de un estúpido desorden natural.
Lo que me tenía atrapada seguía ahí, firme, por mucho que intentara escaparme. Cuando me soltó, descubrí que había sido mi hermana quien me mantenía sujeta, oculta bajo el techo improvisado que nos permitía la mesa. Él se encargó de ir a por mamá. Él se encargó de traerla conmigo.