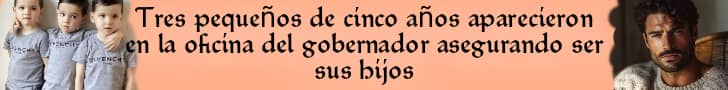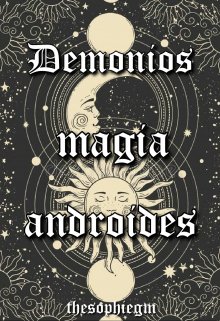Demonios, magia y androides
9- La venganza de los humanos
Ataque a los androides - Tercera parte
El corazón de Lyan latía tan fuerte como el motor de la ciudad. En cualquier momento explotaría y el salón de su diminuto departamento quedaría cubierto de sangre. Su pequeño hermanito Nio se quedaría solo, probablemente llorando hasta que regresara su madre. Pero tendría que esperar toda la noche, por el toque de queda. Y seguro que su madre recibiría un tiro en la cabeza por no quedarse quieta, y Nio moriría de hambre. Así termina la octava familia Yeen, al menos en la cabeza del hijo mayor.
Tocaron el timbre, abrió de inmediato. La puerta de metal frío y opaco se deslizó sin hacer ruido, presentando a los invitados más lentos del mundo: Mattheo y Hani de la quinta familia Keen. Lyan suspiró exasperado y se apartó de la entrada, para dejar pasar a los hermanos. Cumplían con el código de vestimenta que ellos mismos habían inventado; a los androides les importaba un pepino la ropa humana. Camisetas marrones, pantalones cargo oscuros, zapatillas de deporte nuevas. Un corte de pelo para Mattheo y un peinado tirante para Hani.
Las medidas de escape de emergencia eran esas, así de simples.
Lyan vestía exactamente igual, salvo que en la frente llevaba atada una bandana negra, camuflada con su cabello. En el salón no había juguetes tirados ni platos de comida, Lyan se había asegurado de eliminar cualquier entorpecimiento posible.
—¿Pasó algo en el camino? —preguntó una vez entraron, la puerta se cerró y sus invitados comenzaban a prepararse.
—No empieces —contestó Hani de mala manera, buscando algo con la mirada—. ¿Dónde está el generador? Ese que va a evitar que nos corten la cabeza.
—En el primer cajón.
—Tuvimos que esquivar a muchos androides —explicó Mattheo con una sonrisa de disculpa, mientras su hermana mayor buscaba en el primer cajón del escritorio—. No creo que sea raro pasar el toque de queda en grupos, pero por precaución decidimos no someternos a ningún interrogatorio.
—No había tenido en cuenta eso —admitió Lyan, con algo de vergüenza. Todo ese tiempo, se imaginó que cosas horribles les pasaron a ellos, implicando una muerte segura para todos. Padres incluidos.
Hani se sentó en la silla giratoria de espalda baja, también de metal, y encendió la diminuta pantalla. Mientras Lyan iba a buscar a su hermanito, Mattheo se equipaba con el auricular y micrófono que le dio su hermana. Una vez Mattheo volvió, hizo lo mismo. Dejó a Nio en la alfombra gris, y el soñoliento bebé se quedó quieto y callado hasta que Hani terminó de configurar todo. Apenas era cuatro años mayor que los chicos, y aún así sabía millones de cosas más.
—Eres como el Gran Michael —había dicho Lyan una vez. Hani le enseñó el dedo del medio.
Los tres quedaron en silencio unos momentos, nerviosos. Miraban sin cesar el reloj digital, que mostraba la hora, fecha, temperatura y humedad actual. Nio no hacía ruido alguno, como siempre, y dormía apoyado en el hombro de la chica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y diez minutos pasaron, de completa agonía.
—¿Se habrán retrasado? —le susurró Lyan a Mattheo, este negó con la cabeza, muy despacio y sin apartar la mirada del reloj.
—Sabes que es a las siete y media —respondió.
Las siete y media llegaron como un rayo, aunque sin las nubes que lo anuncien. Pero esto impactó más, dejó secuelas no sólo en el cuerpo, si no en la mente de toda la población mundial. Habrán caído aviones ilegales y autos robados, pero los androides seguían en pie. Siempre seguían en pie.
Los tres jóvenes se apuraron en pegarse al ventanal, obteniendo el panorama completo de lo que hicieron. Pequeñas luces rojas salpicaban las calles, prueba de que los poderosos Androides Schroeder no sufrieron daño. Se movían con su lentitud habitual por la acera, escaneando.
—Vamos —fue la única palabra que emitió Mattheo, y los tres se apartaron. Hani llevó su pantalla al sofá, donde se recostó junto a Nio. Lyan y Mattheo corrieron por el estrecho pasillo hasta llegar a la ventana de la habitación principal. La madre de Lyan, sujeta a las restricciones, decidió quedarse toda la noche en el trabajo. Bueno, más que decidir, su hijo la manipuló lo suficiente para hacerla creer que debía permanecer allí. Lo mismo hicieron los Keen, y los Neel, los Haan, los Jaal y todas las demás familias implicadas. Es fácil cuando puedes insertar en tu cabeza todo el manual de “Características del psicópata”.
—¡Esperen! —les exclamó Hani. La escucharon tanto por el auricular como por el pasillo—. Y… ahora.
Salieron a la velocidad de las balas que perforaban cabezas rebeldes. El viento de tarde era frío y les daba algo de alivio ante el calor de las últimas semanas. Treparon cuidadosamente por la escalera de incendios, aunque hacía años que los incendios fueron erradicados. Lo mismo decía el AndroTech sobre los cortes de luz, pero como siempre, mentía.
Llegaron al techo en los segundos previstos, notificando a Hani con la palabra “conejo”. Lyan se tomó un instante para respirar, sintiendo en su espalda el peso del arma. En la Antigua Era, las llamaban bazucas. Creadas en la clandestinidad, estas se parecían mucho en aspecto y uso, pero no tenían nombre.
—Abeja a las doce.