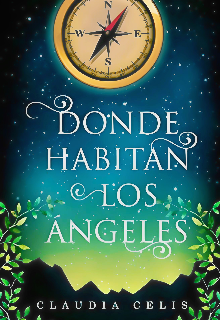Dónde Habitan Los Ángeles - Claudia Celis
Capítulo 14 - Su Hijo
El Rorro se metió corriendo a la recámara de mis tíos, y yo tras él.
Voló por la ventana, yo me senté en la cama.
Vi una llave sobre el buró de mi tío, la probé y abrí el cajón.
Había muchos papeles, cartas, y una fotografía de mis tíos con un niño chiquito.
Mi tío estaba riendo.
Se veía muy bien.
Casi nunca reía.
Cogí la foto.
¿Quién sería el niño?
No era ninguno de nosotros.
Era güero de ojos claros, como mi tía.
La puerta se abrió de golpe y apareció una figura enorme y ceñuda.
“¿Qué está haciendo aquí?”
Vociferó.
“¡Ay, tío, me asustó!”
De mi mano se zafó la fotografía.
Visiblemente enojado, llegó adonde yo estaba, recogió la foto y miró el cajón abierto.
“¿Quién le dio permiso de entrar a mi recámara y, peor tantito, de abrir mi buró?”
“Es que el Rorro…”
Le iba a explicar lo ocurrido.
“¡Qué Rorro ni qué ocho cuartos!”
Me interrumpió furioso.
“¡Nada más me faltaba que le eche la culpa al pesado del perico! Ya me imagino: mi niñooo, ve a la recámara de tu tío y ponte a esculcaaar…”
Imitaba muy bien la penetrante voz del Rorro.
“Y usted muy obediente, ¿Verdad? ¡A manazas le voy a quitar lo tentón!”
“¡Perdóneme, tío!”
Retrocedí asustado.
“Es que andaba yo jugando con el Rorro, él se metió para acá, luego se salió volando, yo vi la Ilave y…”
Mi tío no me escuchaba.
Estaba como embelesado, mirando la fotografía.
“Tío”
Le dije despacio, ¿Qué le pasa?
Parecía como si yo no estuviera allí.
‘¿Quién es ese niño?”
Le pregunté acercándome con cierta precaución.
Se sentó en la cama.
Parecía muy cansado.
Comenzó a llorar en silencio.
Me senté a su lado y lo abracé.
“¿Por qué le da tristeza ver esa foto, tío?”
“Por lo mismo que a usted cuando ve la foto de su papá.”
“¿Por lo mismo?”
Reflexioné.
“¿Se murió?”
“Sí, Panchito, se murió. Era mi hijo.”
“¿Usted tenía un hijo, tío?”
“Sí, Panchito.”
“¿Y se murió chiquito?”
“Si…”
La tristeza me envolvió de pies a cabeza.
Algo en mis adentros se rebeló.
“Ay, tío.”
Le dije hirviendo de coraje.
“Francamente yo no entiendo eso de la muerte. ¿Por qué se mueren los que no se deben de morir y los que deberían no se mueren? Ya ve al padre Simeón, tan viejito que está, tan regañón que es y…”
“No diga eso, Panchito.”
Me interrumpió.
“La muerte no se le desea a nadie. Pero, tiene razón.”
Coincidió conmigo.
“La muerte a veces es muy injusta... ¡Este niño era lo que yo más quería!”
El llanto lo sacudió.
Nunca había visto llorar así a un grande.
Me puse a contemplar la foto y a llorar junto con él.
“Qué bonito era su hijito, tío.”
Le dije entre sollozos.
‘Sí, Panchito, era muy bonito.”
Contestó sorbiendo con la nariz.
Sacó su pañuelo, se sonó y luego me sonó a mí.
Recargué mi cabeza en sus piernas y le dije:
“Algunos tíos no tienen hijos, pero tienen un sobrino que los quiere mucho, como si fuera su hijo.”
Me abrazó y lloramos juntos.
Mi tía entró a la recámara y le extrañó vemos así.
Iba a decirnos algo pero miró la foto que mi tío tenía en la mano y pareció comprenderlo todo.
Se acercó y nos abrazamos a su falda, ella acarició nuestro pelo.
“No lloren.”
Nos dijo.
“Albertito está en el cielo y desde allá nos mira; a él no le gustaría vemos llorar.”
‘¿Se llamaba Albertito?”
Le pregunté.
‘Si... así se llamaba.”
Me respondió pensativa.
“¡Qué bonito nombre!”
Y sin poderme contener agregué:
“Menos mal que no le pusieron Anastasio…”
“Mire niño.”
Saltó mi tío.
“Mi nombre es un elegante nombre griego y además muy original, no como el de usted; Panchos encuentra uno hasta debajo de las piedras.”
“¿No le gusta mi nombre?”
Le pregunté extrañado.
“Me gusta tanto como a usted el mío.”
Me sentí un poco triste al saber lo feo que le parecía mi nombre.
“Me hubiera gustado llamarme Albertito.”
Le dije.
“¿Ah, si? ¿Y para qué?”
Me preguntó.
“Para que usted pensara que tengo un nombre bonito.”
Mi tía intervino:
“Tu nombre es muy bonito, Panchito, tu tío sólo estaba bromeando, ¿Verdad, Anastasio?”
“Así es.”
Dijo mi tio.
“Estaba bromeando como estoy seguro de que él también lo hacía; Francisco y Anastasio son igualitos de hermosos.”
“¿Igualitos?”
Le pregunté.
“Sí, niño. Igualitos.”
Afirmó.
La idea de cambiarme el nombre me persiguió durante algún tiempo; luego se me olvidó.
Después de todo, uno está muy acostumbrado a su nombre.