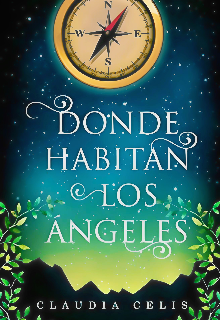Dónde Habitan Los Ángeles - Claudia Celis
Capítulo 22 - Judith
Cuando conocí a Judith, comprendí aquellas palabras.
Esa muchacha se había convertido en lo más importante para mí.
Quité la fotografía de la Peque que tenía en un portarretratos sobre mi buró, y puse la de ella.
“Ten cuidado, Panchito, esa muchacha es mucho mayor que tú.”
La opinión de mi tía Chabela me tenía sin cuidado.
Judith era la perfección hecha mujer, y yo estaba enamorado.
Lo de Judith comenzó en una reunión en casa de unos amigos.
Todo fue verla y quedarme con la boca abierta.
Su figura era muy diferente a la de las niñas de la escuela.
Mi timidez le cayó en gracia.
“¡Muévete, pareces palo!”
Y se repegaba a mí.
Yo, que de por sí no sabía bailar, estaba tan aturdido por su cercanía que mis piernas se habían vuelto dos barras de acero que no obedecían.
No recuerdo de qué hablamos, más bien de lo que ella habló porque yo era un mudo embobado por su cara, por su cuerpo de mujer y por su boca...
Ella me enseñó a besar.
Despertó todos mis sentidos.
“Pancho, deja a Judith; nada más está jugando contigo. Ella se besa con todos…”
Toño, mi mejor amigo de la secundaria, me lo advirtió.
Le di un golpe en la nariz que lo dejó noqueado.
Más noqueado quedé yo cuando, unos días después, la descubrí besando a un muchacho, ya grande, precisamente en nuestro lugar.
En ese lugar que yo consideraba sagrado por ser de ella y mío: un parque solitario, atrás de la Catedral, al que ella me había llevado de la mano:
“No seas miedoso, ¿Qué no eres hombre?”
‘¡Claro que sí!”
Y por sentirme hombre desafié a todo el mundo.
“Panchito, yo creo que no está bien que llegue usted tan tarde a la casa, ¿Dónde andaba?”
“Ya soy lo bastante grande como para cuidarme solo, ¿No cree?”
Mi tío callaba ante mis respuestas.
“Panchito, yo creo que esa muchacha no te conviene, mi amor.”
“Tía, yo amo a Judith. Déjame en paz.”
Estoy seguro de que mi tía lloraba en las noches.
Así era ella.
Así se preocupaba por mí.
El día que vi a Judith besándose con aquél, se me rompió el corazón.
Le reclamé.
Aquella risa burlona y aquellas palabras quedaron resonando en mis adentros durante mucho tiempo:
“¿Pues qué habías creído? ¿Pensaste que en verdad tus encantos me habían cautivado? ¡Niño estúpido!”
Me enfermé.
“Tiene fiebre Anastasio.”
Decía, angustiadísima, mi tía Chabela.
“No te preocupes, preciosa, se va a poner bien.”
Aseguraba mi tío.
Y tuvo razón.
Pronto, en cuanto tomé conciencia de la maldad de Judith, decidí que ella no valía ni un momentito de sufrimiento.
En un arrebato de ira, arranqué del portarretratos su fotografía.
Estaba a punto de hacerla pedazos, cuando mi tío entró a mi recámara.
“¿Qué está haciendo, Panchito?”
“Nada, tío.”
Escondi la foto.
“Supongo que esa muchacha no le dio solamente malos ratos.”
Me dijo.
Los recuerdos de Judith pasaron por mi mente.
“Pues, no…”
Respondí.
“Entonces no rompa esa fotografía, mejor guárdela y mírela de repente. Cuando una persona ha significado mucho en nuestras vidas, para bien o para mal, y se ha ido, no debemos tratar de encerrarla en el olvido, porque el olvido tiene una puerta que se abre cuando menos lo esperamos y nos lanza los recuerdos como caballos salvajes que nos patean el alma. Aprenda a domar el recuerdo de esa muchacha. Los recuerdos domados no lastiman... Supongo que algo bonito, digno de recordar, le habrá dejado…”
Recapacité un momento.
“Pues, sí tío…”
Le dije, pensando en las veces que junto a ella me había sentido el hombre más feliz del mundo.
Volví a poner a la Peque en su portarretratos, y a Judith en el cajón de los recuerdos.