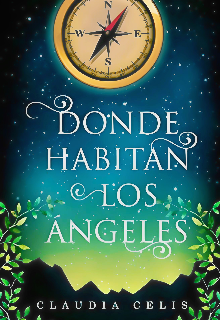Dónde Habitan Los Ángeles - Claudia Celis
Capítulo 32 - Futuro Médico
“Medicina, ¿Qué otra cosa?”
Respondía mi tío Tacho cuando alguien me preguntaba qué iba a estudiar cuando terminara la prepa.
Siempre se me adelantaba, a mí no me dejaba hablar.
“¿Qué te parece, Chabelita? ¿Quién nos iba a decir que ibas a tener dos médicos en la casa?”
Le decía lleno de orgullo.
“Todavía falta tiempo, Anastasio.”
Respondía ella.
“Sí, pero una verdadera vocación se lleva en la piel, se le nota a la gente hasta en la forma de caminar, ¡Míralo nada más!”
Me señalaba como quien está mostrando algo extraordinario.
Yo trataba de descubrir frente al espejo de cuerpo entero, que está en el baño, los atributos que ponían en evidencia mi notoria vocación por la medicina.
“Pues sí, don Pedro.”
Dijo a mi padrino el día que fue a visitarnos.
“Imagínese lo orgulloso que me siento por la decisión que ha tomado Panchito... ¡Mi futuro médico!”
Exclamó mirándome complacido.
¿Mi decisión?...
A pesar de tener muy claro que no había sido mía, no me atrevía a contradecirlo.
Mi tío estaba contentísimo, no hablaba de otra cosa.
“Ya debe comenzar a practicar, Panchito.”
Me dijo cuando entré al último semestre de preparatoria.
Al inicio de las vacaciones de semana santa compró un costal de naranjas para que pudiera ejercitarme en la puesta de inyecciones.
Yo nada más veía la jeringa y mis manos comenzaban a temblar fuera de control.
“¡Domínese!”
Me decía.
“¿Cómo le va a hacer cuando tenga que operar? ¡Un cirujano debe tener temple de acero!”
Me veía yo vestido de médico abriendo con el bisturí en canal a un paciente y por mi frente empezaban a correr gruesas gotas de sudor.
Nunca pude desprender la cabeza de las ampolletas ni cargar una jeringa.
Las ampolletas en mis manos se rompían por completo y cuando mi tío ya me las daba abiertas, las agujas se doblaban por el mal cálculo que hacía de la profundidad del frasquito.
Toda una tarde nos pasamos inyectando naranjas.
“Recuerde que cada una representa el nalgatorio de algún paciente. Trátelas con cuidado.”
Me decía.
Ninguna salió con bien.
Quedaban despanzurradas, o, en el mejor de los casos, rasgadas de la cáscara porque la jeringa se me iba chueca y la aguja se clavaba en forma perpendicular.
Pensaba en lo que hubiera pasado si las naranjas hubiesen sido nalgatorios reales y la carne se me ponía como de gallina.
“Lo que usted necesita es practicar en una persona.”
Decidió mi tío.
Al día siguiente llegó muy contento.
“Me acaban de informar que su tío Rubén tiene bronquitis ¡Es nuestra oportunidad!”
Me dijo.
Llevó varias ampolletas y jeringas.
“Por si se rompen o se dobla la aguja.”
Decía mientras las guardaba en el maletín.
Mi tío Rubén estaba tan débil y tan afiebrado que no se dio cuenta cuando varias ampolletas se desbarataron en mis manos ni cuando otras tantas agujas quedaron como bastón; y mi tía Rufina, su esposa, yo creo que sí se dio cuenta pero se hizo la disimulada.
“No se ponga nervioso, Panchito.”
Dijo mi tío.
“No es más que su tío Rubén... ¡Preste acá!”
Me arrebató la ampolleta y la jeringa, preparó la inyección como se debe y me la dio.
“¡Ahora sí, banderillero, a triunfar!”
Exclamó en tono festivo.
“¡Ole!”
Reforzó mi tía Rufina.
Saqué fuerza de flaqueza.
El público me aclamaba.
No lo podía defraudar.
Tomé la jeringa, apunté, inserté, y vacié el líquido de un jalón.
Miré, con horror, cómo en la desinflada naranja de mi tío Rubén se formaba un círculo que iba del rosa mexicano al morado berenjena.
En ese momento recordé que antes de vaciar el medicamento debí haber jalado para atrás el émbolo de la jeringa y mirar si no había sangre, para estar seguro de que no había picado vena.
Ya era tarde.
La inyección estaba puesta.
“Mire, Panchito.”
Dijo mi tío Tacho.
“Si su tío Rubén queda impedido, que es muy posible debido a la forma en que le puso la inyección, no se preocupe.”
Me tranquilizó.
“El mundo no va a extrañarlo.”
“¡De veras que no!”
Aseguró mi tía Rufina.
Antes de despedimos, mi tía Rufina nos agradeció varias veces la buena acción de haber ido en auxilio de su esposo.
“No me lo agradezca a mí, Rufina.”
Dijo mi tío.
“Agradézcaselo a nuestro flamante futuro galeno.”
A los pocos días, mi tío me llevó a presenciar una operación.
Llegamos al hospital.
Pasamos a la sala donde los médicos se visten de cirujanos y me vistieron.
“Usted quédese aquí, paradito.”
Me acomodó a un lado de él cuando entramos al quirófano.
“Va a ser una operación inolvidable para usted, mi futuro cirujano.”
Y así fue.
Era una amputación de brazo.
El sonido de la sierra eléctrica y los trocitos de hueso junto con los chorros de sangre que salpicaron mi cara, aún se presentan en mis sueños más inquietos, en mis pesadillas.
Y ese olor... nunca se me olvidará.
Una espesa bruma me envolvió.
Comencé a arquear, pero el vómito se me fue al cerebro.
Al menos así me pareció.
Perdí el sentido.
No volví a saber de mí hasta que estaba en mi cama.
Miré para todos lados sintiéndome confundido y atontado; una potente voz me hizo reaccionar:
“¡Qué necedad la suya, Panchito! ¿De dónde sacó usted el absurdo disparate de que quiere ser médico? ¿Quién le metió en la cabeza esa terquedad?... ¿Usted cree que, así no más porque sí, uno puede decir *quiero ser médico* y listo? ¡No, Panchito, reconózcalo, usted no puede ser médico!”
“Pero tío…”
Balbuceé.
“¡No insista!”
Me interrumpió.
“¡No sea testarudo! ¡No quiero volver a oírlo decir semejante impertinencia!”
“Tío, escúcheme…”
“¡Silencio, no sea obstinado!”
Me dijo.