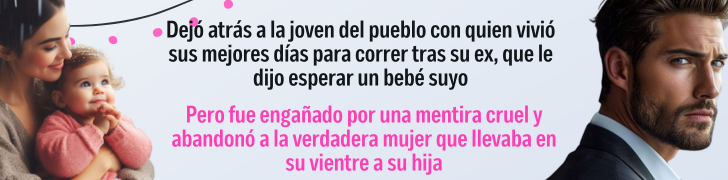Donde Nacen los Dioses
CAPITULO III: Forja de Luz, Pacto de Sombras
La espada azul seguía cantando en las manos de Salazar, pero su melodía había cambiado. Ya no era el himno triunfal de un arma recién forjada, sino un murmullo grave, como el rumor de un río subterráneo advirtiendo sobre peligros ocultos. La hoja, pulida hasta brillar como un fragmento de cielo, era indudablemente hermosa, pero su diseño pertenecía a otra era: líneas demasiado rectas, empuñadura demasiado ornamentada, equilibrio diseñado para guerreros que peleaban en batallas ceremoniales, no en las calles oscuras donde ahora se decidía el destino de los mundos.
—Demasiado antigua. Demasiado llamativa —Laura pasó un dedo por el filo, y su reflejo se distorsionó en el metal como si la hoja rechazara incluso su imagen—. ¿Realmente esperas que niños caminen por ciudades humanas blandiendo esto sin que los detengan?
Salazar cerró los ojos. En su mente desfilaron imágenes: policías confiscando reliquias sagradas, gobiernos escondiéndolas en cajas fuertes, traficantes vendiéndolas al mejor postor. Todo el proyecto se vendría abajo si las armas no podían pasar de mano en mano, de generación en generación, como antorchas secretas en la noche.
—No —respondió finalmente, abriendo los ojos con una chispa de revelación—. No portarán espadas. Portarán movilidad. Portarán elegancia.
Así nacieron las Dagas del Albor.
Creadas de una aleación imposible —mithril blanco tejido con obsidiana celestial—, cada una no pesaba más que una pluma, pero cortaba como el recuerdo de un dolor antiguo. Sus diseños eran simples: empuñaduras sin adornos, hojas cortas y afiladas como sonrisas de ángel. Pero su verdadera magia yacía en su núcleo, donde los forjadores habían incrustado un símbolo que ardía con luz plateada: el Sello de los Ángeles, aquel que les habían enseñado años atrás, cuando los mensajeros divinos caminaban entre ellos.
Estas dagas no se activaban con la sangre ni el sudor, sino con el contacto de un alma dispuesta. Al ser empuñadas por alguien digno, el metal se volvía translúcido, revelando constelaciones en miniatura que giraban en su interior. Y aunque podían pasar de mano en mano, solo despertaban su verdadero poder cuando reconocían un corazón que latía al mismo ritmo que el universo.
En las semanas siguientes, cientos de estas dagas salieron del Templo del Origen, escondidas en estuches sencillos, camufladas como objetos cotidianos. Algunas fueron enviadas a ciudades bulliciosas, otras a pueblos olvidados, todas esperando el momento en que las manos correctas las encontraran al darse la autorización.
Mientras esto sucedía, en otra parte, el Campo de los Mil Ecos no era un lugar, sino un desafío hecho tierra.
Los recién ascendidos guardianes llegaron al borde de aquel territorio imposible, donde las leyes de la física se doblegaban como hierba bajo el viento. Ante ellos se extendía un paisaje de pesadilla y maravilla: ruinas de ciudades desconocidas flotando a media altura, grutas donde las piedras llovían hacia el techo, lagos de fuego azul que ardían sin consumirse. El aire olía a ozono y a sudor de batallas antiguas.
Rhyael los esperaba en el centro del campo, su silueta estaba recortada contra un cielo de tres soles falsos. Las cicatrices en sus brazos brillaban como circuitos de energía al moverse.
—Bienvenidos al verdadero entrenamiento —anunció, mientras José se ajustaba instintivamente la capa que ya no era solo tela ordinaria, sino una tela especial tejida de sombras estelares.
Valeria, sin apartar los ojos de una lanza de luz pura que colgaba en el aire como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor, preguntó:
—¿Cuánto dura esto?
—Hasta que dejen de titubear al pronunciar su propio nombre —respondió una guardiana de alas translúcidas, cuyas plumas destellaban con los colores de un atardecer perpetuo.
Nadia se cruzó de brazos, y el gesto hizo que las runas doradas recién aparecidas en su piel se iluminaran.
—Pensé que ya habíamos tenido suficiente práctica en guerras reales —refunfuñó.
La guardiana alzada extendió una mano, y de su palma brotó una serpiente de vapor que se enroscó alrededor del cuello de Nadia sin tocarla, sólo amenazante.
—La experiencia sin disciplina es sólo caos —susurró—. Aquí no aprenderán a sobrevivir. Aprenderán a gobernar.
Los días siguientes fueron un viaje por el infierno y la iluminación.
Las batallas simuladas no eran contra enemigos, sino contra versiones oscuras de sí mismos, proyecciones que replicaban cada uno de sus movimientos medio segundo antes de que los hicieran. Los lagos de fuego no quemaban la piel, pero sí la memoria, obligándolos a revivir sus peores fracasos mientras mantenían el control de sus poderes.
Lo más doloroso era la armonización. Cada mañana, debían sumergirse en pozos de cristal líquido donde sus esencias humanas y divinas se separaban violentamente, sólo para tener que volver a unirlas con fuerza de voluntad. José gritó la primera vez que lo intentó; la voz le salió duplicada, una grave y terrenal, la otra aguda y celestial.
Renzo, el más joven, preguntó jadeando después de la tercera sesión:
—¿Por qué duele tanto?
Rhyael, observando cómo las lágrimas del muchacho se evaporaban antes de tocar el suelo, respondió con crudeza:
—Porque el poder es un hueso roto que nunca termina de soldar bien.
Y en las noches, cuando los soles falsos se apagaban y el campo se llenaba de ecos de batallas futuras, los seis nuevos guardianes soñaban con lo mismo: una puerta negra en el centro del mundo, y algo del otro lado que los llamaba por nombres que aún no reconocían.
Cierta noche, los escalones del Salón del Tiempo gemían bajo los pies de Salazar, cada peldaño era como un eco de siglos pasados. La luz mortecina de los faroles eternos se curvaba alrededor de su figura, proyectando una sombra que parecía arrastrar consigo el peso de incontables decisiones. Fue entonces cuando Caroline apareció, surgiendo de entre los pliegues de la nada como si el espacio mismo se apartara para darle paso.
#1641 en Fantasía
#855 en Personajes sobrenaturales
viajes interdimensionales, fantasía drama romance acción misterio, misterios cósmicos
Editado: 11.05.2025