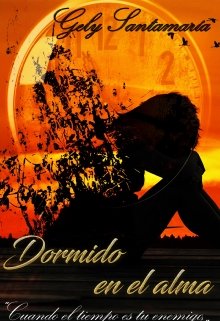Dormido en el alma
CAPÍTULO I
Observo los últimos rayos de luz que se cuelan entre las ramas de los árboles, mientras el sol se va poniendo lentamente. Una suave brisa fresca acaricia mi cara y regala a mis oídos sonidos que despiertan un sinfín de recuerdos afables y hogareños, el cri-cri de los grillos, el cro-cro de las ranas transportan mi memoria hasta la infancia. Esa época de mi vida, tan lejana ya, y tan añorada siempre.
Venimos al mundo sin pedirlo, ignorantes de todo lo que nos espera, sin instrucciones, ni pautas para poder superar los obstáculos que la vida nos va poniendo. Cada obstáculo nos hará más fuertes, pero también nos dejarán cicatrices que quedarán dormidas en el alma, donde perdurarán eternamente.
Hoy, víspera de mi octagésimo cumpleaños, sentada debajo de la centenaria higuera, mi favorita, mientras la luz del atardecer se va apagando, para dar paso a una mágica noche de luna llena, que cubrirá todo con un manto de magia, revivo mis recuerdos dormidos durante tantos años en mi alma. Dentro de unos meses, no tendré el privilegio de recordar. Hace unos días el neurólogo me confirmó lo que me temía, el alzheimer se ha apoderado de mi mente e irá borrando todo de mi memoria. Mientras recuerdo ese día en la consulta del especialista, las lágrimas comienzan a brotar de nuevo y a resbalar por los surcos de mis arrugas forjadas durante todos estos años, con sonrisas, carcajadas, enfados, penas y lloros; cada una tiene una historia que no quiero olvidar. Es lo único que me queda y lo que me da fuerza para afrontar la recta final de mi camino.
Antes de que el alzheimer me gane esta última batalla, voy a sacar todo lo que tengo dormido en el alma, para poder recordarlo una última vez, antes de que lo olvide para siempre.
Era el mes de julio de 1937. La guerra civil estaba en su apogeo y España entera estaba inmersa en el peor conflicto fraticida de la historia de nuestro país. Con el sonido de fondo de los bombardeos llegué al mundo en un pequeño pueblo del norte, una tarde de verano en la que en lugar de sol, brillaban los rayos de una tormenta que años después todavía recordarían los lugareños. Me bautizaron con el nombre de Gabriela, pero todos me llamaban “Lela”. A pesar del hambre que se pasaba, pesé al nacer tres kilos y cuatrocientos gramos. Con la piel brillante y sonrosada, en la que destacaban dos ojos negros como dos carbones incandescentes.
Fui la mayor de tres hermanos. Cuando acababa de cumplir un año nació mi hermano Pedro y a los dos años mi hermana pequeña, Martina. Mis padres, Robustiano y Ángela habían nacido en el mismo pueblo y se conocían desde niños. Se casaron cuando mi padre regresó del servicio militar.
El servicio militar en España era obligatorio y duraba en esa época dos años. Se llamaban “quintos” a los muchachos reclutados porque se elegía a uno de cada cinco mozos en edad militar, mediante sorteo. A mi padre le tocó como destino Cádiz, en la otra punta de España, así que en los dos años sólo pudo volver a casa en las Navidades.
Mi padre era un hombre muy apuesto, parecía un galán de cine; tenía el cuerpo fibroso, producto del trabajo en el campo, con su tez morena, tostada por el sol, un pelo negro como el betún que se peinaba hacia atrás, formando ondas que brillaban como el azabache. Mi madre era más hermosa que mi padre, todavía. Su piel era perfecta, parecía una muñequita de porcelana, sus facciones parecían esculpidas por los dioses. Tenía una melena larguísima que le llegaba a la cintura. Cuando el sol posaba sus rayos en ella salían rebotados miles de reflejos dorados que cegaban a cualquiera que estuviera mirando.
Se casaron y se quedaron a vivir en el pueblo, en una pequeña casita que mi padre iba arreglando y ampliando, poco a poco, a medida que iban naciendo sus hijos o adquiriendo más ganado. Llegaron a tener más de veinte vacas. Vendían su leche y también cultivaban el campo, mi madre vendía verduras y hortalizas en el mercado de los jueves.
Los primeros años de la posguerra fueron muy duros, los campos estaban devastados por los bombardeos y no había apenas alimentos. Pasábamos mucho hambre; comíamos las cáscaras de los plátanos y las pieles de las patatas. Recuerdo como mi madre echaba las algarrobas en vinagre para que no criaran gorgojos y luego las comíamos como si fueran lentejas. En lugar de café se usaba cebada tostada. La ropa se hacía en casa, con remiendos de las partes que se podían aprovechar, de las prendas que se rompían y desgastaban, por viejas y se iban heredando de hermano a hermano.
En la plaza del pueblo estaba la escuela. Era un edificio de una sola planta y todos los niños estábamos juntos en el único aula que tenía. Los niños nos sentábamos por grupos de edad y la señorita Eduvigis nos daba clase a todos a la vez. Era muy dulce y cariñosa con nosotros, casi nunca nos castigaba y siempre sonreía. Era muy jovencita, apenas había cumplido los veinte años. Entraba por las mañanas en la escuela impregnando todo con su olor a lavanda. Llevaba el pelo recogido en un moño a la altura de la nuca; me gustaba mirarla cuando estaba de espaldas, escribiendo en la pizarra. Yo soñaba con tener una melena como la suya y me quedaba ensimismada mirándola. Me perdía en mis pensamientos, distrayéndome y no prestando atención a sus explicaciones. Eso me solía costar más de un castigo.