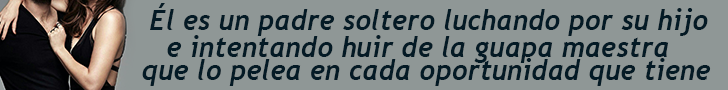Eclipse de Corazones
Capítulo 1: El día del eclipse
El sol ardía sobre los campos dorados de Solara, un reino donde el trigo se extendía como un océano vivo, sus espigas susurrando al viento con promesas de cosechas abundantes. Las torres de piedra blanca del palacio se alzaban como faros, sus cimas brillando bajo la luz de mediodía. Desde la más alta torre, la reina Avira observaba el horizonte, con el corazón apretado.
Su esposo, el Rey Akin, había caído en la última guerra contra Umbría, un reino sombrío que codiciaba sus tierras fértiles, dejándola viuda y sola con un reino que pendía de su voluntad y un hijo que aún no conocía la luz. Aquel día, el cielo anunciaba un evento raro: un eclipse que oscurecería el sol por primera vez en un siglo, tiñendo el mundo de un silencio expectante.
A varias leguas al norte, en las montañas de Lunara, el aire era fresco y cargado del aroma a pino y musgo húmedo. Los bosques plateados se erguían como centinelas antiguas, sus hojas capturando la luz de una luna que parecía reinar, incluso bajo el sol. En el castillo tallado en la roca gris de la montaña, el rey Darian paseaba por el salón del trono, su capa azul ondeando tras él como un río inquieto, mientras la reina Lysa reposaba en su lecho, con su respiración entrecortada por los dolores del parto. Allí también el eclipse se acercaba, y entre los sabios del reino corría un murmullo: algo trascendental estaba por suceder.
Cuando el sol y la luna se encontraron en el cielo, el tiempo pareció detenerse. En Solara, Avira aferró la mano de su comadrona mientras un grito desgarraba el aire, resonando contra las paredes de piedra. Al mismo tiempo, en Lunara, Lysa exhaló un suspiro exhausto cuando el llanto de un bebé llenó la cámara.
El eclipse alcanzó su apogeo: una corona de fuego abrazaba un disco negro, un instante de belleza y enigma que cortaba el aliento. En ese preciso momento nacieron Arion de Solara y Elara de Lunara, sus vidas marcadas por un cielo que unía lo imposible.
Avira tomó a su hijo en brazos, un niño de ojos dorados como el trigo maduro bajo el sol. Su cabello, aún húmedo, era oscuro como la tierra fértil que sostenía su reino. Ella sonrió débilmente, mientras sus dedos temblorosos rozaban su mejilla.
—Serás fuerte como tu padre —susurró—. Y valiente como el sol que nos guarda.
En Lunara, Lysa contempló a su hija, una pequeña con ojos grises como la niebla que envolvía las cumbres. Un mechón plateado brillaba en su frente, un regalo de la luna, murmuraban los sirvientes con reverencia. Darian se acercó, con su rostro severo, ablandándose por un instante al verla.
—Es hermosa —dijo, con su voz grave resonando en la piedra—. Será sabia y bondadosa, como su madre.
Pero, no fueron solo los nacimientos lo que definió aquel día. En Solara, al caer la noche, un oráculo ciego llegó al palacio, con su bastón golpeando el suelo, en un ritmo firme. Las antorchas arrojaban sombras inquietas sobre su rostro arrugado, mientras alzaba la voz en el salón.
—He visto un destino tejido en las estrellas —anunció, con su eco llenando el espacio—. El hijo del sol y la hija de la luna nacieron bajo el eclipse. Sus caminos se cruzarán, y juntos sanarán lo que está roto. Pero una sombra los acecha, hambrienta de su luz.
Avira frunció el ceño, abrazando a Arion más cerca.
— ¿Qué significa eso? —preguntó—. ¿Qué sombra?
El oráculo inclinó la cabeza, como escuchando un susurro del viento.
—El destino no muestra todo, mi reina. Solo sé que sus vidas están unidas, para bien o para mal.
Mientras, en Lunara, una anciana vidente emergió de los bosques al anochecer, con sus manos temblorosas, sosteniendo un cuenco de agua que reflejaba el cielo oscurecido. Frente a Darian y Lysa, su voz tembló, pero fue clara.
— Los Reinos de Solara y Lunara, están atados por el eclipse —dijo—. El príncipe y la princesa traerán paz o ruina. Una fuerza oscura los buscará, pero su unión será su escudo.
El rey Darian cruzó los brazos, con su mirada fija en la mujer.
—No creo en profecías —gruñó—. Mi hija no será rehén de palabras vacías.
La reina Lysa posó una mano suave en su brazo.
—No las ignores tan rápido, esposo —dijo con calma—. El eclipse no miente.
Los reyes guardaron las palabras en sus corazones, cada uno con un peso distinto. Avira, en su soledad, encontró un destello de consuelo: tal vez su hijo no crecería tan aislado, como ella temía. Darian y Lysa, más pragmáticos, decidieron actuar. Si el destino unía a sus hijos, lo harían realidad, pero bajo sus términos.
Semanas después, un mensajero cruzó la frontera entre Solara y Lunara, portando una carta sellada con cera dorada y plateada. Los reyes se reunieron en secreto en un claro neutral, bajo un roble antiguo, cuyas ramas nudosas marcaban el límite entre los reinos. Avira llegó con Arion en brazos, su guardia personal manteniendo distancia. Darian y Lysa trajeron a Elara, envuelta en una manta bordada con hilos plateados.
—Escuché al oráculo —dijo Avira, con voz firme, pese al agotamiento—. Nuestros hijos nacieron el mismo día, bajo el mismo cielo. ¿Qué propone, rey Darian?
Darian miró a su hija, luego al pequeño príncipe en brazos de Avira.
—Una alianza —respondió—. Cuando cumplan veinticinco años, se casarán. Nuestros reinos se unirán, y cualquier sombra que los amenace, caerá ante nuestra fuerza.
#577 en Fantasía
#1012 en Otros
#203 en Relatos cortos
fantasía y amor, matrimonio predestinado, arion y elara valientes
Editado: 20.03.2025