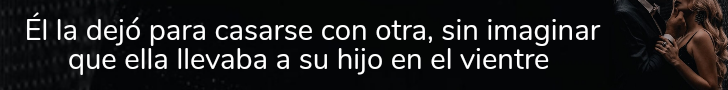El canto del océano
El príncipe atrapado
La lluvia caía con furia sobre los acantilados, empapando el manto oscuro que envolvía al joven príncipe Edward Hawthorne mientras descendía por el sendero rocoso. Las olas rompían con violencia contra las rocas, y el rugido del mar se mezclaba con el silbido del viento, pero nada de eso podía apagar el tamborileo de su corazón.
La corte lo había asfixiado nuevamente esa noche, entre murmullos de matrimonio y alianzas políticas que no le interesaban. Como omega, Edward sabía cuál era su lugar en la maquinaria de la realeza victoriana: ser el eje de una unión ventajosa. Pero el deseo de libertad lo consumía cada día más, empujándolo hacia el único refugio que conocía: el mar.
Al llegar a la playa, sus botas se hundieron en la arena húmeda mientras el agua salada lo golpeaba con cada nueva ola. Estaba a punto de sentarse para calmar su mente cuando algo a lo lejos llamó su atención.
Una figura flotaba entre las olas, balanceándose como un barco a la deriva. Por un instante pensó que era un objeto arrastrado por la tormenta, pero un rayo iluminó el horizonte, revelando un brazo extendido hacia la superficie.
—¡Por Dios! —jadeó Edward.
Sin detenerse a pensar, se lanzó al agua. Las olas lo empujaban hacia atrás, pero Edward se abrió paso con fuerza, jadeando mientras el agua fría le cortaba la respiración. Sus manos finalmente encontraron el cuerpo del extraño, firme y sorprendentemente cálido bajo el agua.
Con un esfuerzo desesperado, arrastró al hombre hasta la orilla. Ambos cayeron en la arena, exhaustos, mientras el rugido del mar los envolvía.
El extraño yacía inmóvil. Edward, todavía recuperando el aliento, se inclinó sobre él. Tenía el cabello oscuro y espeso, pegado a su piel pálida, que brillaba con un extraño resplandor bajo la tormenta. Cuando Edward apartó el cabello de su rostro, se detuvo.
El hombre era hermoso, con facciones fuertes y una boca que parecía esculpida por un artista. Sin embargo, lo que más capturó la atención de Edward fueron las marcas en su piel: líneas iridiscentes que corrían desde su cuello hasta los brazos, pulsando con un brillo tenue.
—¿Quién…? —Edward susurró, pero se detuvo cuando el hombre abrió los ojos.
Eran azules, tan profundos como el mar mismo. Por un instante, Edward sintió que lo arrastraban hacia un abismo desconocido.
—Tú… —murmuró el hombre, su voz grave y apenas audible sobre el rugido de las olas.
Edward retrocedió, su corazón latiendo desbocado.
—¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres?
El extraño intentó sentarse, pero sus movimientos eran torpes, como si estuviera aprendiendo a usar su cuerpo por primera vez. Cuando alzó la mirada hacia Edward, una mezcla de reconocimiento y urgencia brilló en sus ojos.
—Mi nombre… es Kael —dijo al fin, su voz temblando—. Y te he buscado por mucho tiempo.
Edward sintió un escalofrío recorrer su espalda.
—Eso no tiene sentido. No sé quién eres ni qué haces aquí.
Kael negó lentamente con la cabeza, pero no respondió. En cambio, levantó una mano temblorosa y la colocó sobre el pecho de Edward.
El contacto fue como un relámpago. Una calidez desconocida se extendió desde donde Kael lo tocaba, recorriendo todo su cuerpo. Edward sintió una conexión inexplicable, como si el hombre frente a él no fuera un extraño, sino alguien a quien había estado esperando toda su vida.
Antes de que pudiera decir algo más, Kael se desplomó, inconsciente, en la arena.
Edward lo miró, con el corazón aún acelerado. La tormenta seguía rugiendo a su alrededor, pero no podía dejarlo ahí. Con esfuerzo, pasó un brazo del hombre sobre sus hombros y comenzó a arrastrarlo hacia un refugio cercano, una pequeña cueva que había descubierto en sus escapadas anteriores.
Mientras el viento aullaba y la lluvia se intensificaba, Edward no podía apartar los ojos del rostro de Kael. Algo en él despertaba un eco profundo en su alma, un sentimiento que no lograba comprender.
Esa noche, bajo la tormenta, supo que su vida, hasta ahora regida por deberes y restricciones, estaba a punto de cambiar para siempre.