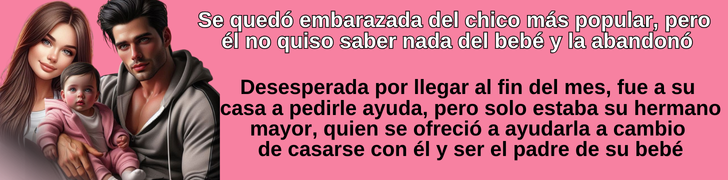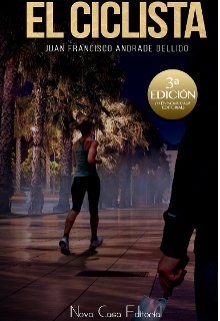El Ciclista
5
Las minúsculas gotitas de lluvia caían como un enjambre de abejas furiosas sobre el parabrisas del Smart de Fernando Muriel, y la calefacción a duras penas podía desempañar el vaho interior del cristal. Era la velocidad a la que circulaba, y no la intensidad de la lluvia, lo que hacía que el parabrisas se enturbiase en cuestión de un par de segundos. Los destellos dorados de las luces de las farolas se ondulaban con la agitada danza de las escobillas. Tenía que forzar la vista para distinguir cualquier silueta y calcular las distancias. El tráfico por fortuna era fluido, pero verse obligado a conducir en tales condiciones le ponía de muy mal humor y más cuando alguien le daba prisas. El mensaje era confuso o, más bien, poco explícito, aunque no había lugar a dudas en cuanto a que debía dirigirse urgentemente al paseo marítimo, a la altura de Bellavista. Había intentado contactar con Gaby pero saltaba el contestador. Malditos sean los domingos y malditas sean las noches de trabajo. ¿Para qué coño le querrían ahora? ¿Cuánto tardaría Carolina en cansarse de tantas llamadas intempestivas? No haría ni dos horas que había estado con Ramos. La playa era un clásico entre los cementerios provisionales, discurría Muriel, y cada vez recogía más cuerpos, los cuerpos de la desesperación y de la indiferencia. Hacía apuestas sobre lo que se encontraría allí, mientras rodeaba la fuente del parque, tapizada como siempre por Navidad con un manto rojo de pascueros. Seguramente uno o más cadáveres. Quizá el mar había devuelto un cuerpo mutilado, se imaginaba, un cuerpo en el que había heridas que no encajaban con las que causaban los roquedos de los espigones o las hélices de las embarcaciones. O simplemente un miembro cercenado limpiamente, como había sucedido en las playas de Guadalmar, nueve años atrás, mucho antes de su acceso a Homicidios. Qué extrañas e improcedentes pueden llegar a ser las reflexiones que suscitan los hechos extraordinarios. Aquel brazo de mujer joven separado del cuerpo a la altura de la axila era algo que no debería aparecer en ningún lugar del mundo, pensaba entonces, y mucho menos en una playa, entre la cruel impavidez de la arena húmeda y vacía. Lo recordaba como si hubiese sido ayer; se recordaba a sí mismo fascinado por aquel misterio, leyendo con fruición las noticias publicadas en la prensa durante días y semanas. La experiencia le había marcado como ningún otro acontecimiento anterior, infectándole una fiebre nueva. Hasta se aventuró a construir una teoría: el brazo pertenecería a una prostituta de lujo, de las que trabajan sin la protección del proxeneta, la clase de prostituta que hace tiempo rompió lazos con su familia para evitar que supiesen lo que hace, y a la que se cita mediante la llamada a un número privado. Eso explicaría que nadie hubiese denunciado su desaparición. Supo entonces que se dedicaría a investigar, que la débil esperanza que albergaba aún su padre de que se hiciese médico, se vería irremediablemente truncada. Muriel habría dado cualquier cosa por examinar las uñas quebradas (así se describían en la prensa) de aquel brazo anónimo. Quizá hubiese descubierto algo que se le había pasado por alto a la policía, suponía en su delirio vocacional. Al pasar los meses, las noticias cesaron. El resto del cuerpo nunca había aparecido.
A la altura del restaurante Antonio Martín, la circulación comenzó a trabarse y cien metros más allá se había convertido en un verdadero atasco. Las manecillas del reloj acababan de rebasar las veintitrés y cuarenta y cinco. Una cierta inquietud, ajena a la excitación que siempre experimentaba en vísperas de un «nuevo caso», le oprimía la boca del estómago. Llevaba un retraso considerable. A Gaby no le gustaba nada que le hiciesen esperar. Estaría ya de bastante mal humor, meditó mientras estrujaba absurdamente el volante con sus largos dedos. Cuando, a punto de rebasar las doce, alcanzó el semáforo instalado a la altura del antiguo hospital 18 de Julio, comprendió la causa de la retención. Dos vallas amarillas impedían la circulación en dirección a Almería, y el tráfico estaba siendo desviado hacia la avenida de Pintor Sorolla por dos policías municipales apostados delante de ellas. Tampoco se podía circular a partir de allí por los otros dos carriles. Debían de haber hecho la misma operación en el semáforo de Bellavista, supuso Muriel. Y entonces supo que no era en la playa donde estaba el «problema».
Muriel arrimó su coche a las vallas, en lugar de girar; hizo descender la ventanilla izquierda mientras arreciaban las señas de los agentes para que no se detuviese y se identificó inmediatamente. Uno de ellos le abrió la segunda valla y le invitó a pasar. Había dejado prácticamente de llover, aunque seguían cayendo algunas gotas sueltas, casi microscópicas. Dos coches Z de la Policía estaban estacionados setenta u ochenta metros más adelante. Había varios vehículos más sin distintivo oficial, además de una ambulancia del Servicio de Emergencias, con los rotativos de color naranja girando en silencio. Y otras luces, luces blancas de focos, alumbrando el paseo. Mientras estacionaba el Smart, Muriel podía ver el fulgor de los focos y la gente, moviéndose de un lado a otro. Descendió del coche devorado por la curiosidad. Sentía cómo los últimos rescoldos de la lluvia en plena huida le humedecían los párpados y se le enredaban en las pestañas.
Al adentrarse en la acera del paseo, después de atravesar la corta franja de césped del borde, vio el bulto sobre el embaldosado, que brillaba con el agua recién caída. Resaltaba un color naranja chillón, propio de una prenda deportiva. Las cintas habían sido colocadas a una distancia de quince metros una de otra, rodeando los árboles que había al borde de la carretera. Al lado contrario, el del mar, seguían la línea del muro, de alrededor de un metro de altura, que separaba la acera de la playa. Formaban un rectángulo. Aproximadamente entremedias estaba el cuerpo de una mujer joven sobre un charco de sangre enorme, el más grande que Muriel había visto jamás. Al instante se le apareció en el pensamiento Cristina Lozano, la joven empleada de hogar muerta una tarde de mayo del año anterior, sorprendida por su asesino en una solitaria calle de la urbanización Vaguada Verde, mientras caminaba hacia la parada de autobús. También ella tenía una herida en el cuello; también había mucha sangre que, por la pendiente, había formado un riachuelo espeso. Pobre criatura, que nunca llegaría a cumplir los veintiséis, que nunca podría tener a su recién nacido en los brazos. Muriel, que había sido testigo de la muerte inesperada de una de sus jóvenes primas durante la celebración de una boda, a causa de un aneurisma de aorta, solía pensar primero en el robo de la maternidad perpetrado por la muerte, como había hecho su brazo ejecutor desconocido con aquella muchachita rubia y menuda. Desde que se había convertido en padre, Muriel asociaba automáticamente en su pensamiento cada muerte prematura con las oportunidades perdidas.