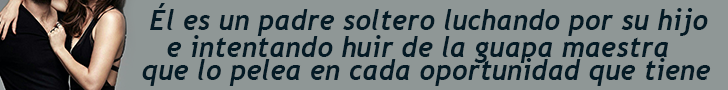El colgante del barranco
Capítulo 2.1.
Año 2020. Odesa
Un hombre corpulento con pantalones claros y una camisa caminaba por el malecón de Odesa. Con una mirada crítica, inspeccionaba a los pocos bañistas cerca de la línea de la marea, el mar, cuyas olas contenían restos de algas, la base cercada con una fea valla de un alto edificio en construcción sobre el cual se cernía una grúa, el cabo Bapoy con sus numerosas torres que se adentraban en el mar como una lengua oxidada, limitando visualmente la parte parcialmente acondicionada de la costa de esta zona de la ciudad.
A lo largo del paseo marítimo se alineaban puestos con baratijas turísticas, cuyos vendedores, a juzgar por la ausencia de mascarillas en sus rostros, ni siquiera habían oído hablar de las recomendaciones de cuarentena del gobierno. En Odesa, en general, apenas se notaba que había alguna pandemia en el mundo, y la gente con mascarillas médicas era más una excepción que una regla. Aunque, en realidad, eso no le preocupaba demasiado al hombre. En su rostro solo llevaba gafas de sol.
Al llegar a una de las cafeterías al aire libre, el hombre redujo el paso, observó a su alrededor y se dirigió con seguridad hacia una mujer que estaba con un helado y un café.
Un joven camarero, al notar al nuevo cliente, rápidamente tomó el menú, pues el visitante tenía claramente dinero. El camarero era un estudiante que trabajaba en el sector de servicios por segundo verano consecutivo y ya había aprendido a identificar en un instante a aquellos clientes que abrirían los ojos de par en par al ver el precio de una cerveza, y a aquellos que ni siquiera miraban los precios, hojeando el menú con desdén como si lo que ofrecía el "modesto local" fuera irrelevante.
El camarero ya sabía que de los clientes que se quejaban de los precios turísticos—“¡120 grivnas por un shawarma que ayer probablemente ladraba en alguna parte! ¡55 grivnas por un miserable helado!”—no se podía esperar propina, pero de este visitante, que examinaba todo con una mirada crítica y condescendiente, tal vez sí. Y hoy en día, las propinas valían su peso en oro, porque el inicio de la temporada de cuarentena y turismo no prometía buenas ganancias.
Mientras el camarero imitaba el “servicio ideal de un restaurante de lujo”, poniéndose apresuradamente la mascarilla e intentando aparecer al lado del valioso cliente sin hacer ruido, el hombre tomó asiento frente a la mujer y, sin prisa, se quitó las gafas de sol, colocándolas cuidadosamente sobre la mesa. Al reconocer el accesorio de marca, que costaba al menos diez mil, el camarero silbó mentalmente y dejó el menú con la mayor elegancia posible frente al cliente.
— Hola, Sychik —saludó el hombre a la mujer y con un leve movimiento de cabeza dio a entender al joven que había visto el menú.
— Me encontraste al final. Persistente. Me alegra verte vivo y sano —sonrió la mujer, levantando lentamente la vista hacia el invitado, recorriéndolo con curiosidad de arriba abajo antes de volver a su rostro. Lo observó tan atentamente que él, al parecer, comenzó a ponerse nervioso bajo su mirada.
El camarero comprendió que lo mejor era desaparecer silenciosamente. Parecía una reunión de antiguos amantes, y en esos casos era mejor no interrumpir si se quería ganar dinero y no terminar con un salpicón de grasa hirviendo por el cuello. Estos dos, por supuesto, no se parecían a las parejas emocionales bajo los efectos del alcohol que a menudo resolvían aquí sus problemas por las noches, pero no valía la pena arriesgarse.
— Me has sorprendido. ¿Un bar de mala muerte en las afueras de Odesa, helado y café con leche? ¿En serio? —el hombre entrecerró los ojos y señaló el pedido de la mujer.
— ¿Y por qué no?
— Podrías haberte acomodado en la playa con un paquete de fideos instantáneos, como en los años de universidad. No tienes quince años y tampoco vives con el sueldo de un profesor.
— ¿Y qué? ¿Según tu lógica, por mi estatus financiero y las tendencias de moda, debería haberme instalado en Arcadia o en la Deribasivska, pidiendo café negro y ensalada de salmón? —la mujer sonrió con ironía, apoyando el mentón en la mano.
— Pues sí. No sé por qué me sorprendo. Nunca te llevaste bien ni con las tendencias ni con el sentido común. Y siempre te han atraído más los rincones perdidos que los centros de la civilización.
— En los centros de la civilización ahora hay mascarillas obligatorias, virus y un montón de gente dispuesta a multarte por no cumplir las normas de cuarentena. Prefiero pasear por calles tranquilas y desgastadas, admirando el mar y las peculiares construcciones locales cubiertas de vegetación. ¿Has visto el barrio privado por aquí? ¡Los arquitectos creativos de Europa se morirían de envidia si vieran lo que la imaginación ucraniana es capaz de hacer, especialmente cuando se trata de ganar dinero! Y aquí las cerezas y guindas crecen justo en la calle, así que puedes pasear por la ciudad y disfrutar de las frutas directamente del árbol, sintiéndote como un adolescente travieso.
— Y dicen que el tiempo cambia a las personas, especialmente a las mujeres.
— ¿Y qué? ¿Tú crees en esa frase? —sonrió con ironía la mujer.
— ¿Mirándote a ti? ¡De ninguna manera! —se rió el hombre.
— Lo tomaré como un cumplido, aunque siempre careciste de imaginación para hacerlos. Pero debo admitir que el tiempo sí te ha cambiado a ti.
Editado: 08.02.2025