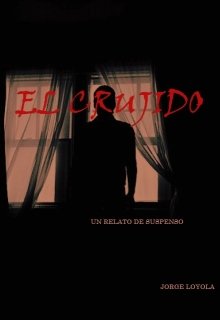El Crujido
EL CRUJIDO
La tarde estaba cálida, apacible; la primavera estaba llegando y los pájaros lo sabían bien, porque cantaban y podía verlos revolotear entre las ramas de los árboles, apenas estaban comenzando a tener miles de pequeños botones verdosos, que en unos días reventarían y todo el lugar se llenaría de hojas brillantes y de sombras agradables bajo las cuales pasear por aquellas calles de tierra bordeadas de grandes acequias, por donde corre como cantando el agua para regar las fincas.
Le pedí al conductor del taxi que me dejara sobre la ruta, quería caminar un poco antes de llegar, quería recorrer aquel lugar donde me había criado; allí donde la parte agradable de mi infancia había transcurrido; de la otra; de la oscura, no quería acordarme.
Cuándo mi hermana me pidió que viajara hasta el pueblo para acompañar al tasador que iría a ver la casa de mis padres, quise poner mil escusas para no hacerlo; hacía muchos años que había huido de aquel lugar jurando no volver nunca más. Solo tenía dieciocho cuando tomé un pequeño bolso, lo llené con mis pocas ropas, un pan horneado días atrás y corrí por esa calle de tierra arenosa, en sentido contrario al que lo estaba haciendo ahora. Era una madrugada de invierno y lloviznaba pertinazmente y la arena mojada se pegaba en la suela de mis zapatillas haciendo que mi carrera fuera aún más difícil, el frío me calaba hasta los huesos; cuando llegué al pueblo estaba empapado, pero había corrido casi tres kilómetros, así que tenía calor y transpiraba , me quité la campera y el sudor de mi cuerpo producía vapor que salía a través de mi gastada camisa; cuando llegué a los galpones donde el tren se detiene a cargar las verduras cosechadas en las fincas vecinas, la máquina ya estaba partiendo; con el último aliento, corrí y me colgué de unos de los carros cargados con zapallos, me trepé y me acomodé como pude y lloré y tosí hasta que me quedé dormido, mientras el tren me alejaba de aquella vida; me desperté en una estación a cientos de kilómetros de casa; Cansado, enfermo, sucio y hambriento, y aun así, me sentí feliz.
Lo apacible de aquel atardecer y ese perfume especial a tierra mojada y a panes que se hornean al caer el sol, casi habían logrado hacerme pensar, que en definitiva, no estaba tan mal regresar y ver todo aquel lugar; pero al llegar al portón de entrada de la finca de mis padres volví a sentir eso que sentía cuando caía la tarde y regresaba de jugar por los alrededores; como un cosquilleo que recorría mi espalda, empezando en la nuca y bajando hasta llegar a mis talones, la boca seca y las manos frías y sudadas.
Al quitar las cadenas que cerraban con un gran candado el herrumbrado portón; las aves que cantaban en los árboles se espantaron, y todo quedó en silencio; al abrir, el sonido de las bisagras de hierro me estremeció; comenzar a caminar los veinte o treinta metros por el callejón bordeado de pinos hasta llegar a la casa mientras el sol se ocultaba, me hizo sentir que el tiempo no había transcurrido, que la casa me estaba esperando.
Me paré en la puerta y busqué la llave, antes de entrar miré la casa; nada había cambiado los ladrillos de las paredes nunca habían sido pintados y las ventanas y la puerta conservaban ese color verde que le gustaba a mi madre, pero todo estaba resquebrajado y viejo.
Cuando por fin entré, el sol había pasado del otro lado e la barrera de álamos que bordean la propiedad y se alejaba rápidamente para esconderse definitivamente detrás de las montañas azules del oeste; una densa penumbra invadía el interior y el olor a encierro dificultaba la respiración; apenas distinguía la gran mesa del comedor y algunas sillas a su alrededor; atravesé aquella habitación a oscuras, sin tropezar con nada; mi mente aún conservaba el recuerdo de cómo recorrer la casa en la oscuridad; encontré el interruptor de la luz, lo accioné y la lámpara no encendió; entonces el sudor de mis manos y el cosquilleo en la nuca se acentuó; debería buscar la llave general que está allí; en el cuarto donde está la cama, la gran cama matrimonial de mis padres.
Para alcanzar el tablero general hay que llegar hasta la esquina opuesta del cuarto, inspiré profundo, mi mano izquierda se cerró con fuerza mientras mi derecha se aseguraba de tocar la pared y no despegarse de ella, así avancé lentamente, casi sin respirar; sentía como si un insecto gigante estuviese haciendo un nido en mi nuca; un paso tras otro; llegué a la primera esquina y mis piernas temblaban, me pegué aún más a la pared; sentí las cortinas de la ventana y avancé los últimos tres metros hasta el tablero; accioné la llave y vi que la luz del comedor se había encendido y el reflejo llegaba hasta el lugar donde yo estaba; permitiéndome distinguir en la penumbra; el gran ropero, las mesas de noche, y la cama.
Salí del cuarto rápidamente pegándome a las paredes y me dirigí a la cocina y también encendí la luz todo en la casa estaba exactamente igual que el día que me fui; comencé a encender todas las luces mientras recorría la casa, absolutamente nada había cambiado en treinta años; volví a pensar que aquella casa me estaba esperando, o simplemente el tiempo se había detenido el día que me fui y al cruzar ese portón y caminar los treinta metros entre los pinos de la entrada había ingresado en una especie de túnel del tiempo.
Me arrepentí de no haberme quedado en un hotel del pueblo, pero ya era tarde, tendría que pasar la noche aquí, envuelto nuevamente en mi pasado, me senté un momento en la cocina comí un sándwich que traía, mientras miraba por la ventana hacia los campos, apenas iluminados por una luna que tímidamente avanzaba por el este, tratando de distraer mis pensamientos; pero el cosquilleo de la nuca no se iba; estaba haciendo frío y el cuerpo me temblaba, un poco por el frío, y también por esa rara sensación de miedo que trataba de controlar; decidí que lo mejor era tratar de dormir; tal vez el cansancio del viaje me ayudara a pasar la noche.