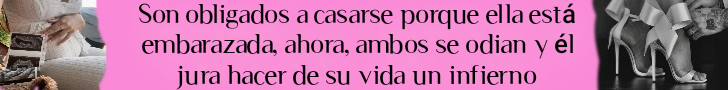El cuaderno de Eloa
Cuando vi a la muerte
Hoy te voy a contar la vez que vi a la muerte.
Era de noche, tal vez las tres de la madrugada, y esa en particular es mi hora favorita, por que se me ocurren las mejores ideas. Salí al patio para fumar a espaldas de mi madre, por que tener 15 años en aquel tiempo me parecía ya permiso para hacer con mi vida lo que quisiera, siempre y cuando mi mamá no se diera cuenta.
La adolescencia es una de esas cosas que te atraviesan, como el frío invernal de esa noche de Julio. Tenía los pies congelados y mi aliento se mezclaba con el humo. Cuando del otro lado del pasillo de piedra, ese que conectaba con el jardín de atrás, me pareció más oscuro de lo normal. Cuando fijé mis ojos en dos puntos brillantes que resplandecía en rojo incandescente. Las luces se volvieron cada vez más intensas y manchas entre las sombras formaron una figura misteriosa que caminaba en cámara lenta. Tenía la piel tan pálida y grisacea como el concreto quebrado bajo sus pies descalzos, llevaba una túnica de lino tan delgada que apenas cubría lo suficientemente pero dejaba ver las perfectas formas de su figura. Y su rostro cincelado de labios violetas y pómulos altos, no revelaba mayor sentimiento que la tristeza o la absoluta indiferencia. Supe que era la muerte, por que solo la muerte podría agitar mi cuerpo por este miedo profundo y natural, como si quisiera escapar de sus garras con todas mis fuerzas, pero no fuera capaz de mover ni un músculo, paralizada y encantada.
La muerte no habla, sus labios están cellados, pero su voz, tan profunda como las almas que devora, resonaba en mi cabeza, en un dioma que no conocía pero entendía a la perfección y lo que me dijo serían palabras imposibles de traducir.
Se lo llama "la muerte" en femenino, pero no sentí de él rastro de género, por que hombre o mujer era algo tan humano y bestial, a lo que esa deidad era completamente ajena. Un ser de otro mundo, con penetrantes ojos rojos que me aseguró que no debía temer aún, pronto seguiría su camino, aún no era Mi hora, pero que algún día definitivamente lo sería y ese día llegaría más pronto que tarde. Y entonces y solo entonces, podríamos volver a vernos y esa vez, tal vez, sería capaz de recibirlo como a un viejo amigo y no como un espanto. Que tal vez la edad y la experiencia me darían el valor y el respeto que merecía su presencia.
La muerte, mal llamada, era algo no tan distinto a mí, otro ser que vagaba por el mundo cumpliendo su función, su trabajo. Un viejo amigo que me liberaría del tormento tan grande que es la convalecia y me abriría los brazos recibiendome en su seno para descansar.
Entonces esperé durante cien noches a su llegada, esperé hasta que me cansé de fumar, hasta que mi cuerpo dejó de funcionar. Esperé y esperé. Aún sigo esperando, obsesionada con esa aparición, y esa obsesión, me avergüenza decirlo, se parece demasiado al amor.