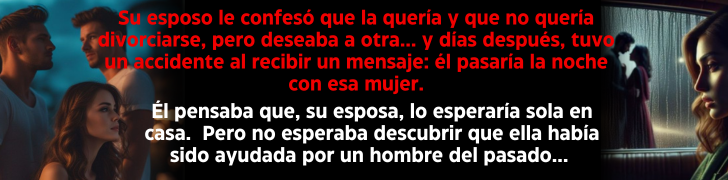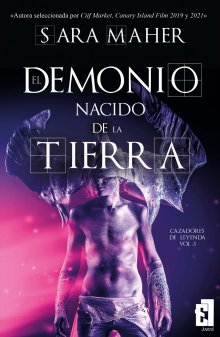El demonio nacido de la tierra
Tuerca - 4
4 Tuerca
A pesar de la fina lluvia que se colaba a través de su gruesa sudadera, Oriol no se detuvo. Corría sin mucha fatiga por una senda acondicionada y bastante accesible para los amantes de los paisajes verdes y armoniosos. Y aunque su grado de dificultad estaba calificado como bajo, ya que sus pendientes eran muy suaves y sin muchos desniveles, se esforzó en aumentar la velocidad de la marcha para batir así su propia marca personal.
Se había levantado al alba, como todas las mañanas, apenas había desayunado y, después de una serie de flexiones matutinas, se lanzó a su carrera habitual. Su ruta comenzaba a las afueras del pueblo, cerca de la carretera, para después adentrarse en este, hasta llegar al histórico puente de piedra, donde de forma inconsciente ralentizaba el ritmo y observaba a un grupo de mirlos acuáticos juguetear en el río. Después, la senda se internaba en un bosque particular repleto de hayas, fresnos, tilos e incluso avellanos y arces. En ese punto, el asfalto desaparecía y daba paso a la zahorra, más fresca y cómoda para él.
Oriol marchaba escuchando el discurrir de las aguas y disfrutando de su melodía, ya que el camino transcurría en paralelo al río. Cuando llegó a una bifurcación, quiso escoger el sendero menos transitado, a pesar de que no había muchos turistas en ese período. Marzo continuaba siendo un mes frío y con escasas horas de sol, apenas seis en el día. Más tarde abandonó la ruta y se dirigió al arroyo. Allí se acuclilló y alzó la vista al cielo. Estaba encapotado, pero aun así continuaba siendo bello. Las cimas de las montañas parecían acariciar las nubes y se sintió pequeño ante la grandeza del paraje. Intenso. Colosal.
A continuación, introdujo sus manos en el agua y se despejó la cara con ella. Luego, examinó su reflejo en el cristal líquido y se deleitó contemplando cómo sus colmillos retrocedían y volvían a ser humanos. Se remangó la sudadera hasta el codo para comprobar que también su piel endurecida se tornaba más elástica, incluso el excesivo vello que la cubría desaparecía. Sonrió, dichoso. Se sentó en la orilla mientras disfrutaba de la estampa que ya olía a primavera y se abandonó a sus pensamientos.
Desde que se habían instalado en una pequeña casa en pleno corazón del parque natural de Somiedo, en Asturias, Oriol se sintió fascinado por la magia que desprendía su naturaleza. Allí se encontraba en paz consigo mismo, escuchaba el latido del bosque y el rugido feroz de sus montañas. No le importaba haber adoptado otro nombre, ni siquiera el hecho de fingir ser el hijo mayor de Roberto y Elena ni de velar por la familia a diario, porque en ese lugar puro él era libre, como los osos que habitaban sus parajes.
Su bestia se había calmado. Descansaba pacífica en su interior y solo despertaba cuando él la llamaba. Por fin había encontrado un equilibrio entre su parte humana y demoníaca. Ya no le temía, ni siquiera lo acobardaba. Su alter ego se había fusionado con él creando una simbiosis perfecta. No iba a negar que había sido una tarea ardua y fatigosa, ya que su demonio era descontrolado, primitivo y nada delicado. Sin embargo, Oriol había sido tenaz con sus entrenamientos no solo físicos, sino también espirituales. Aprendió a meditar sin desesperarse en medio de ese paisaje cautivador, siendo paciente y abrazando el silencio, pese a que su mente no se callaba. Poco a poco, comenzó a ejercitarse apelando a su yo interior con armonía, rogándole que sus sucesivas transformaciones no fueran bruscas ni sobresaltadas, sino que se produjesen de forma paulatina. Así fue como dominó su ser. Primero insistió en que solo una mano mudara a garra, y después ordenó que su mandíbula alterara su fisionomía. Y tras semanas de batalla, lo había conseguido.
Su bestia no tenía por qué emerger del todo y cambiar su apariencia completa. A veces solo necesitaba la fuerza de las piernas para superar un obstáculo, por lo tanto, solo los miembros inferiores iniciaban la transformación. Oriol estaba orgulloso de sí mismo y pensaba mucho en Sofía, quien le había sugerido que no debía odiar a su medio demonio, sino amarlo. Era la única manera para que ambas partes se fusionaran.
«Sofía... Sofía...», le susurraba a diario su corazón. Y él enterraba esa voz entre piedras sólidas y plantas afianzadas en la tierra. La añoraba, a pesar de que se sentía traicionado. Continuaba amándola incluso cuando su alma se hizo añicos al descubrir que era otro quien ocupaba sus anhelos. Su hermano. Su amigo. Y aunque no quiso juzgarlos, ya que toda esa pasión era fruto de un hechizo mal conjurado, no pudo librarse del rencor. Odió a Hugo por no contarle la verdad, por no sincerarse y admitir que sus sentimientos eran como una montaña rusa alocada y sin frenos. Quiso pegarle. Darle una paliza por haberlo engañado de esa manera tan injusta. Confió en él. Le rogó que protegiese a Sofía cuando él estuvo enfermo, y Hugo se la había arrebatado. ¡La amaba! Lo había visto en sus ojos mentirosos. Y aunque se repetía a sí mismo que ese deseo era falso, que no existía, no podía evitar sentirse desdichado. Defraudado.
«Sofía... Sofía...», volvía a torturarlo su espíritu. Deseaba correr hasta ella, abrazarla y confesarle que no la había olvidado. Es más, cada noche les suplicaba a sus sueños que lo llevaran junto a ella. Sin embargo, sus sentimientos se ensombrecían en cuanto pensaba en el conjuro y en todo el daño que había hecho al recitarlo. No podía culparla. Era una bruja inexperta que había recurrido a lo único que se le presentó en ese momento. No obstante, ella también había sucumbido al hechizo. Y se preguntaba si había luchado lo suficiente, si había guerreado hasta quedar exhausta antes de ser atrapada en ese encantamiento amoroso que los convertía en unos amantes peligrosos.
#8704 en Fantasía
#3177 en Personajes sobrenaturales
#1946 en Magia
fantasia y magia, amistades y aventuras, con hechos paranormales
Editado: 01.12.2022