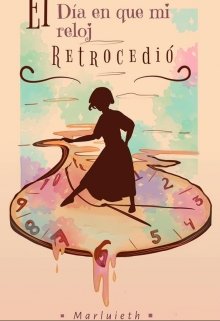El día en que mi reloj retrocedió
46. Verónica Burdeos
"Al que toma partido en una guerra, pero no está dispuesto a mancharse las manos se le conoce como un hipócrita, y el que se excusa en el papel de espectador para no hacer nada, no es más que un cobarde. Y el mundo ya está demasiado lleno de hipócritas y cobardes, pero curiosamente nunca son ellos los que escriben la historia, ni tampoco los que la cambian, ni mucho menos los que tienen lo que se necesita para iniciar una revolución".
—Lyoshevko Lacroix (Cuervo)
Después de aquello, no hablamos mucho. Yo traté de sacarle algunas cosas, pero él evadió todas mis preguntas y lo terminó convirtiendo todo en una especie de juego o una sátira, que al final se tornó demasiado tedioso para mí y para él, en más risas. Deimos era así, siempre que encontrara con quien o a qué jugar, jugaba sin pensarlo, y mientras más retorcido, cruel y enfermo se tornara, más lo disfrutaba.
Así que al encontrarnos ahí, cumpliendo diligentemente (o al menos, yo sí) con nuestro castigo, no fue diferente... Porque mientras yo me puse a sacudir las últimas pilas de libros que me quedaban por acomodar, de repente a él lo noté muy silencioso y apartado, escondido perfectamente tras un estante. Con solo su sombra marcada por la luna y la luz de las velas para delatarlo.
Estuvo un rato así, tal vez media hora... al principio lo ignoré porque me había exasperado demasiado como para prestarle atención, pero cuando finalmente me decidí a asomarme porque la curiosidad me ganó (como siempre) me percaté de que Deimos no estaba ahí sólo porque si, ni tampoco estaba haciendo nada relacionado con el castigo. Es más, los libros eran lo que menos le importaba.
Un escalofrío extraño me sacudió el cuerpo, empezando por los brazos. Y mis ojos quedaron fijos sobre su figura.
Había encontrado un desafortunado nido de ardillas, y las había destripado una a una, utilizando la punta afilada del compás de un estuche de dibujo, que había encontrado entre unos papeles. Lo supe porque lo había dejado abierto a un lado suyo, junto con gomas y lápices con la punta trozada porque no habían cumplido su cometido.
El estomago se me revolvió al instante y por completo, y estuve a punto de tropezar.
Y él lo notó, claro que sí, o al menos escuchó el tropiezo. Porque en ese momento su cara adoptó una expresión completamente cínica y pasó lentamente la lengua alrededor de toda la punta ensangrentada del compás, sin dejar de verme y de sonreír, y sin un ápice de remordimiento ante lo que acaba de hacer. Nada.
Y entonces me percaté de un par de cosas más, ese no era el Deimos de siempre, no: su lengua era bífida y alargada, como la del sacerdote que le había arrebatado la vida a la mamá y a los hermanitos de Xiomara Monroy. Y sobre su cuello alargado, a lo largo de sus clavículas estéticas y bien marcadas, y lo poco que alcanzaba a ver de sus pálidas muñecas, se reflejaban unas franjas de piel bastante simétricas, y con una textura que se parecía mucho a esa que tienen las escamas.
Eran de tonos azulados, brillantes y diversos, reflejando hasta el más mínimo destello de luz ante el movimiento más leve y sutil de su cuerpo. Y sus ojos, azules, fríos, y tan claros como el mismísimo hielo, tenían la pupila demasiado alargada como para considerarse humana, dilatada y en vez de reflejar vida, asemejaban a un espejo claro, cuyo único reflejo permitido era el de esa escena tétrica. Y en cada esquina, como dibujaras por un pincel fino, se le formaban un par de delgadas líneas de piel azulada y brillante, que me pareció preciosa pero bastante intimidante.
Y todo él lo era; sus colmillos blancos y alargados, la naturalidad con lo que estaba haciendo lo que hacía, la punta ensangrentada de cada uno de sus dedos, sus labios prominentes pintados de carmín, y las salpicaduras escarlata en su ropa y sus jeans.
El sonido de la carne rompiéndose nuevamente bajo la punta del compás metálico me terminó de sacar del trance, justo cuando la clavó en uno de los cuerpecitos mutilados de los pequeños roedores, para así dejar todos sus órganos expuestos ante sus ojos animales. Entonces su sonrisa se marcó mucho más y pude ver aquel órgano palpitante dar sus últimas sacudidas, justo antes de que lo deshiciera con los dedos. Como quien deshace una borona de pan.
Dejé caer los libros que cargaba al suelo.
Di la media vuelta, y salí del lugar.
El sabor a jugos gástricos que percibían mis papilas gustativas y el ritmo de mi corazón empapado por una emoción que odié, no me iban a permitir seguir ahí, observando... o sí, pero no quería hacerlo.
Y si mañana las monjas me regañaban por dejar un par de libros tirados, pues que así fuera. Pero no quería, me rehusaba a convertirme en un espectador voluntario de todo aquello, sobretodo porque me di cuenta de que me despertó emociones que ese tipo de escenas no deberían despertar en nadie. Y por primera vez en mi vida, tuve miedo de lo que estaba adentro de mí y no de lo que estaba afuera.
Al salir de la biblioteca, el frío golpeó mi piel al instante, así que me aferré a la cobija con muchas más fuerzas. Como si fuera una especie de capa pero mucho menos estética y con un patrón a cuadros y rombos de colores, dibujado con telar de cintura, y hecho de lana.
El monasterio era gigante, y de noche se veía muchísimo más intimidante. Sobretodo por sus bastos jardines en los que la naturaleza había decidido tomar toda clase de forma y figura gracias a la ausencia de un jardinero que se encargara de algo, más además de podar el césped y de darle forma a los arbustos más pequeños.
El sonido de la hierba crujiendo bajo mis pies, combinado con el de mi respiración, un viento leve y el canto de algunos insectos, fue lo único que me rodeó al principio. Y tal vez fue un poco culpa de haber encontrado una especie de paz en todo aquello, lo que hizo que me perdiera. Después de todo, gracias a mi gran bocota, nadie me había dado ningún tour.
#34229 en Novela romántica
#17065 en Fantasía
#6048 en Personajes sobrenaturales
Editado: 11.07.2025