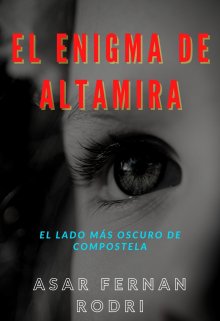El Enigma De Altamira
CAPÍTULO II
Nerviosamente, doña Águeda dirigió los ojos a su marido. Cada vez que lo miraba, la vista de aquel rostro cruzado de cicatrices en que brillaban las pupilas negras como carbones encendidos le producía malestar. El párpado izquierdo, medio cerrado por el reborde de una cicatriz, daba al marqués una expresión de malvada ironía. Retrepado en su sillón tapizado, acababa de llevarse a la boca una especie de palito oscuro. Goio, el criado, se precipitó llevando en unas pinzas una brasa encendida que aplicó a la extremidad del palito.
—¡Ah!, Señor marqués, ¡vuestro ejemplo es deplorable! –exclamó fray Severino frunciendo el ceño–. En mi opinión, el tabaco es el postre del infierno. Admito con trabajo que se lo emplee en polvo para aliviar los humores del cerebro, y siempre por consejo médico. Los que lo sorben me parece que experimentan en ello un goce malsano, y a menudo ponen su salud de pretexto para raspar tabaco con cualquier motivo. Pero los fumadores de pipa son la hez de nuestras tabernas, donde se embrutecen durante horas enteras con esa hoja maldita. Hasta ahora no había oído decir nunca que un gentilhombre consumiese tabaco de ese modo grosero.
—No tengo pipa y no sorbo tabaco. Fumo la hoja de tabaco arrollada como se lo he visto hacer a cientos de salvajes de América. Nadie puede acusarme de ser vulgar como un mosquetero o amanerado como un petimetre de la Corte...
—Cuando hay dos modos de hacer una cosa, siempre es preciso que encontréis el tercero –dijo fray Severino con mal humor–. También acabo de reparar en otra singularidad de la cual tenéis costumbre. No echáis en vuestro vaso ni piedra de sapo ni pedazo de cuerno de unicornio. Sin embargo, todo el mundo sabe que esas son las dos mejores precauciones para evitar el veneno que una mano enemiga es siempre capaz de verter en vuestro vino. Hasta vuestra esposa practica esta prudente costumbre. Vos no lo hacéis jamás. ¿Os creéis invulnerable o pensáis que no tenéis enemigos? –añadió fray Severino con un brillo en los ojos que impresionó a doña Águeda.
—No, fray Severino –respondió el marqués de Beauforth–, pienso únicamente que el mejor medio de preservarse del veneno es no echar nada en el vaso, sino todo en el cuerpo.
—¿Qué queréis decir?
—Esto: absorber cada día de vuestra vida una dosis ínfima de algún veneno temible.
—¿Vos lo hacéis?
—Desde mi más tierna edad, fray. No ignoráis que mi padre fue víctima de no se sabe qué brebaje florentino, y, sin embargo, la piedra de sapo que ponía en su vaso era del tamaño de un huevo de paloma. Mi madre, que era mujer sin prejuicios, buscó el verdadero medio de preservarme a mí. De un moro esclavo que trajo de Narbona aprendió el método de defenderse del veneno con el veneno.
—Vuestros razonamientos siempre tienen algo de paradójico que me inquieta –dijo fray Severino con preocupación–. Diríase que deseáis reformarlo todo, y, sin embargo, nadie ignora cuántos desórdenes ha engendrado la iglesia y en el reino esa palabra «Reforma». Os pregunto una vez más: ¿por qué practicar un método del cual no tenéis seguridad alguna, cuando otros han dado prueba de eficacia? Evidentemente, hay que poseer verdaderas piedras de sapo hembra y verdaderos cuernos de unicornio. Demasiados charlatanes comercian con tales objetos y venden Dios sabe qué. Pero yo, que me entrego con pasión a experimentos de Alquimia, os los puedo proporcionar excelentes.
El marqués de Beauforth se inclinó un poco para mirar a fray Severino y, en el movimiento, sus abundantes bucles blancos rozaron la mano de doña Águeda, que retrocedió. Entonces se dio cuenta de que su marido no llevaba peluca, sino que aquélla su abundante melena era natural.
—Lo que me intriga –declaró el marqués– es saber cómo los consigues. Cuando niño, por curiosidad maté muchísimos sapos. Jamás encontré en su cerebro la famosa piedra protectora que al parecer debe encontrarse en él. En cuanto al cuerno de unicornio, me he formado mi propia convicción. He recorrido el mundo, como sabéis. El unicornio es un animal mitológico, imaginario; en fin, un animal que no existe.
Fray Severino le miró con cierta perplejidad.
—Estas cosas no se afirman, señor. Hay que dejar su parte a los misterios y no pretender saberlo todo.
Doña Águeda estaba sentada en la galería de los espejos venecianos del palacio. Aún no sabía qué iba a hacer ni qué actitud adoptaría. Desde su vuelta, aquella misma mañana, del pabellón de la Garona no había vuelto a ver a su marido. Goio le informó de que el marqués se había encerrado en las habitaciones del ala derecha, donde acostumbraba en entregarse a trabajos de alquimia. Doña Águeda se mordió los labios de despecho. Era posible que el marqués tardase horas en reaparecer. Además, no lo deseaba. Le daba lo mismo. Estaba enojada con él porque no le hablaba casi nada sobre las actividades que realizaba en las misteriosas habitaciones del ala derecha. Decidió bajar al office, donde estaban envasando los primeros licores de la temporada. La mesa del palacio pasaba por ser la más refinada de Compostela. El marqués cuidaba en persona de los menús que ofrecía a sus visitantes, y como Goio tenía en ese dominio capacidades indiscutibles, había llegado a ocupar un puesto muy importante en la marcha del palacio.
Acababa doña Águeda de entrar en las cocinas, perfumadas con el olor de naranjas, anís y especias aromáticas, cuando Goio solícito vino a avisarle que Benito de Fontenac, arzobispo de Compostela, deseaba saludarla, así como a su marido. La mañana no era momento acostumbrado para hacer visitas, reservadas para las horas frescas del atardecer. Además, hacía ya varios meses que el arzobispo no había vuelto a poner los pies en el palacio del marqués de Beauforth.